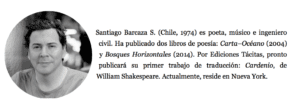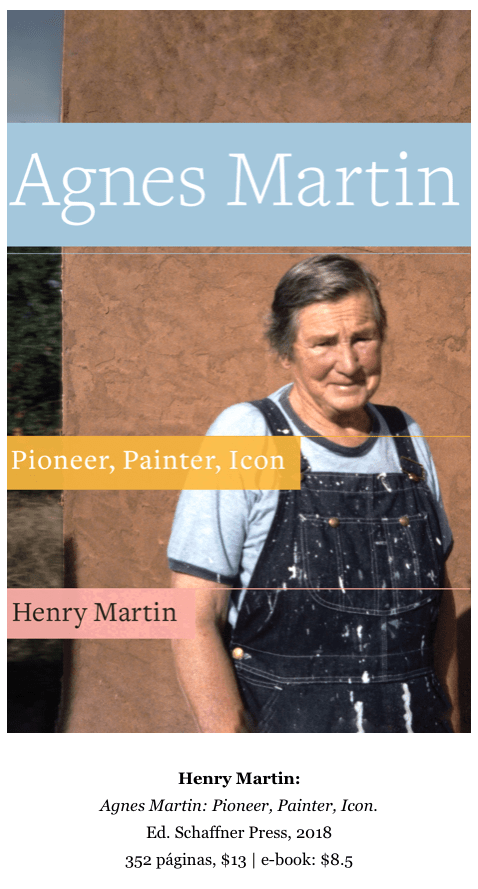
Representó la abstracción pura. Destruyó más obras de las que conservó; pintaba diez telas y eliminaba nueve. Regla, lápiz y pintura fueron sus herramientas. Cuadrículas, rayas y a veces círculos, triángulos, los motivos de sus cuadros. De ella se dijo que era “el equivalente visual al más perfecto sonido”. Aprendió de pequeña a vivir con lo indispensable; también caligrafía. De grande, aprendió a pintar. Suficiente. Sólo un gato y un perro por compañía.
Al final todo desaparece. Cada objeto visto en la tierra se perderá en el hombre que llega a ese lugar. Su pintura es el boceto de ese límite, de ese final. Sus trazos abren al mundo y la blancura devora al espectador. Porque su obra es el límite de la tierra y, en consecuencia, un lugar donde no puede haber hombre alguno.
“La belleza –dice– es el misterio de la vida. No está en la mirada, está en la mente. Es nuestra respuesta a la vida”.
Y ahí, donde la tierra escapa a todo testigo, emerge el paisaje de sus cuadros, donde podemos encontrarnos nosotros mismos en medio de nuestro propio abandono y, en esa ausencia, descubrir la tierra, incluso en el límite de la tierra.
“Cuando hice una cuadrícula –dice– se me ocurrió pensar en la inocencia de los árboles y fue entonces cuando aquella rejilla me llegó al cerebro y pensé que aquello representaba la inocencia, y aún lo creo, y lo pinto y así me siento satisfecha. Esta es mi visión”.
No hay necesidad, entonces, salvo la necesidad de estar aquí. Como si ella también pudiera cruzar a la vida y ocupar su sitio entre las cosas que ocupan un sitio a su alrededor: una sola cosa, incluso la más insignificante de todas las cosas que ella no es. Este deseo existe y es inalienable. Como si al abrir los ojos, pudiera encontrarse a sí misma en el mundo. Un bosque. Y en el interior del bosque, un árbol. Y sobre ese árbol, una hoja. Una sola hoja meciéndose al viento. Esta hoja y nada más. El objeto que ha de verse. Que ha de verse: como si pudiera estar allí. Pero los ojos nunca han visto suficiente. No pueden limitarse a ver, ni pueden decirle cómo ver. Porque cuando una sola hoja se gira, el bosque entero gira a su alrededor. Y ella gira alrededor de sí misma.
En Writings (1992), reitera una y otra vez que sus pinturas no muestran su vida. En sus escritos insistía en cómo el arte no era un instrumento para el cambio social. El valor del arte, decía, residía en la capacidad para contrarrestar pensamientos y emociones negativas, proporcionar orden sobre el caos y dar estabilidad en un mundo de cambios impredecibles.
“El valor del arte está en el espectador”, dijo en una entrevista a The New York Times. “Cuando descubres lo que te gusta, realmente estás descubriéndote a ti mismo”.
Ella podía permanecer tan quieta que los pájaros se posaban en su hombro. Fue su sentido de pertenencia a la naturaleza, ajena a la expresión del yo y de lo material, la mejor ruta que encontró en su búsqueda de la perfección invisible. “Lo que me gusta del zen es que no cree en los objetivos. Yo tampoco creo que la manera de triunfar es hacer algo agresivo. La agresividad es para cortos de mente”.
Los cuadros, casi siempre pintados con lápices, aunque hay algunos en acrílicos, son de una simpleza y discreción nada engañosas –Martin deseaba ser económica y dibujar de manera esencial, limitada y minimalista (no le gustaba el adjetivo porque, según decía, lo suyo era, en realidad, “realismo”)–. En ocasiones parecen latir o formar parte de uno de los espejismos creados por el calor en la superficie de un terreno árido. En otras, repiten patrones rectangulares, componiendo un paisaje turbador y tranquilo, quizá intentando transmitir, como propone el zen, que el secreto de la paz puede lograrse sólo mediante una enseñanza basada en la “transmisión especial fuera de las escrituras, no encontrada en palabra o letras”.
En la mitad de su vida, en Nueva York, la densidad de las cosas parece sofocar sus posibilidades. No tiene más opción que partir. Cerrar la puerta a su espalda y alejarse de sí misma. Hacia el sur. A un bosque. O a un intervalo en el corazón del tiempo, como si hubiera un sitio donde pudiera permanecer inmóvil. La blancura se abre ante ella, y si la ve, no será con ojos de una pintora, sino con todo el cuerpo de una mujer que lucha por la vida. Ella sólo puede descubrir el mundo porque está obligada a hacerlo, por la sencilla razón de que su vida depende de ello.
Ver, para ella, es una forma de estar en el mundo. Y el conocimiento es una fuerza que crece desde su interior. Porque después de no estar en ninguna parte, finalmente se encuentra tan cerca de las cosas, que prácticamente está dentro de ellas.