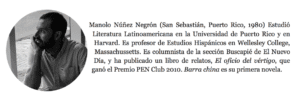Nadie daba dos chavos prietos por él. Los muchachos comentábamos que, a sus cincuenta y cinco, estaba como Chucho Avellanet en el canal del gobierno: viviendo del recuerdo. Sabíamos, caramba, que, aunque desgastado, Viruta Sánchez había sido, en la cúspide de su gloria, una promesa del boxeo criollo y que no llegó más lejos en sus aspiraciones porque al cumplir los veintiuno se metió un tabaco y estuvo ocho semanas en un psiquiátrico diciendo que era pariente de Toño Bicicleta y sobrino de Correa Coto. Esa fue, al menos, la historia que nos hicieron en el gimnasio cuando comenzamos el entrenamiento y lo conocimos: siempre con el mapo descansando en el hombro, con la bandana violeta en la frente, el paño sucio, oloroso a detergente, metido en el pantalón, y el pitillo en la boca, listo para escupir. Lo veíamos detrás de los zafacones industriales, hurgándose la nariz, escuálido y dicharachero, y nos costaba pensar que, en alguna ocasión, hubiese sido el rey del mambo y tuviese los puños de acero.
Corrían, desde luego, otros rumores. El mundo del deporte es peor que una peluquería de barrio. Imagínate una piraña hambrienta en un bidet. Pues eso. Se decía, por lo bajo, que era inconsistente, vago e irresponsable, que nunca alcanzaba el peso requerido y que, a la hora de los mameyes, le temblaban las rodillas. Él contaba una versión más simple: “Lo mío era el baile.” Sobre eso, ahora te digo yo, no había duda: era un bailarín de primera categoría. Gracia y soltura, elegancia y maldad: movimientos cocinados a fuego lento en la trastienda de un prostíbulo de Puerta de Tierra, donde se crió a la sombra de una vellonera. Cuando concluía la rutina de ejercicios y nos sentábamos a descansar al costado de las máquinas de refresco, con el Gatorade entre los muslos pegajosos, el prendía el radio a to’ fuete y se movía como un trompo al ritmo de Charlie Palmieri, su ídolo: “Si no aprenden salsa, cogen una pela en el ring,” recalcaba con la sonrisa ampulosa, con los dientes amarillos separados y los ojos vivos, chispeantes, alertas. A veces, solo a veces, daba algún consejo, y enseguida seguía limpiando, a su antojo, algo ensimismado, barriendo en círculos la tierra que se acumulaba en los peldaños de la escalera, la costra densa que ennegrecía las losetas. “Más rápido con la derecha, caballo, más rápido,” gritaba desde los bancos de cemento, imitando nuestros ademanes, “más despierto con ese jab o te sacan el hígado por el bofe.”
La verdad era una: le cogimos un cariño cabrón y, a pesar de lo que se decía en son de broma, allá en los billares y los torneos de softball, empezamos a janguear con él. Era el alma del jolgorio: ocurrente, hablador, un jodedor que no daba tregua a sus oponentes y que se sabía todos los chistes. Se apuntaba a un bombardeo si era necesario: a las discotecas del Condado, a las barras en la Loíza, a los timbiriches en la playa, a los paris de marquesina. En una frase: al espumoso de los ricos y al limoncillo de los pobres. Llamaba la atención, en principio, por sus canas, y porque se tubeaba los mahones con pinches de pelo cuando aquello ya se había vuelto una costumbre prehistórica. Quienes se burlaban de su porte al verlo llegar rodeado de chamacos que podían ser sus nietos, con la gorrita de bolitero disimulando la calvicie, terminaban volviéndose sus fanáticos perdidos. Así era su encanto: avasallador y rotundo. Si nos invitaban a algún junte nocturno no faltaba alguien que insistiera, con picardía: “Tráiganse al viejo.”
Y una tarde sofocante de septiembre, tan pronto acabamos de mirarnos los tríceps en los espejos de los camerinos, de ducharnos en alegre montón y de medirnos los hierros para ver quien lo tenía más grande, nos lo trajimos para La Cubanita sin presentir que allí estaba, en su traje de dril, sus lentes de pasta y su sombrero de paja, Merengue Salduondo.
II
La historia la conocen pueblo y campo: Merengue y Viruta fueron amigos íntimos hasta que, en medio de un fogueo, el segundo noqueó al primero. Cuatro décadas después el rencor había crecido junto al desprecio, silvestre, igual que la yerba mala. De nada sirvió que hubiesen sido uña y mugre, que comieran del mismo plato y que compartieran sábana y prostitutas. No dejaba, sin embargo, de ser una ironía. Salduondo pudo hacer carrera, ganó uno que otro cinturón, tuvo sus Porches, sus cadenas de oro y sus jevotas, y a la postre se jubiló por una lesión lumbar; mientras que el infeliz, flemático Sánchez, se quedó varado en una cantina, convertido en un handyman simpático y jaranero, de acuerdo, pero torpe e ineficiente en el manejo de sus labores.
Para más escarnio: Merengue se casó con Lupe Gallardo, la única novia que se le conoció a Viruta, una trigueña voluptuosa y reservada que trabajaba vendiendo mantecados en los chinitos de la barriada Venezuela y que preparaba las morcillas más sabrosas del litoral. El romance fue corto, sorpresivo, y culminó en un enlace público en el que, según mi madre, tiraron la casa por la ventana. Tenía todos los ingredientes para que se armase una pelotera: amistad, traición, miseria. Por tanto: hizo la portada del TV Guía. Los recién desposados salieron de la iglesia del Pilar en una carroza arrastrada por seis caballos traídos del hipódromo, cortesía de Don King. Viruta, digno, despechado, se trepó en el techo de un edificio aledaño con su compadre Macabeo Villamil, vestido de guayabera crema y acompañado de una botella de pitorro: remedio que no falla. Es como la cebolla, que hasta para la polla. Al verla descender del Cadillac descapotable, un Biarritz de 1959, ataviada de blanco y con el velo tapándole el rostro, se le salió una lágrima. Solo una. Nunca más le dirigió la palabra. Ese día los cremó. No obstante, explotó el tocadiscos con un bolero que popularizó el gran Gilberto Monroig, en su comeback: Boda gris. Conservo ese LP. Una reliquia.
“Le dará mala vida. Si es una mierda en la lona también lo será en la cama.” Eso dicen que dijo. Y dio en el clavo. Lupe vivió las de Caín: le metieron cuernos por un tubo y siete llaves y, ya obesa, llena de hijos propios y ajenos, murió de un infarto tendiendo enaguas en el patio del apartamentito que le montó en la extensión Roosevelt. Una pena: hacía unos limbers de leche con canela que le roncaban la manigueta.
En todo lo había superado, ya te digo, y en cambio el resentimiento lo que hizo fue expandirse con el tiempo, ir ganando presencia en la memoria, idéntico a la levadura que se cocina, solitaria, en el horno. Claro, lo que anhelaba Merengue era haberlo puesto a comer pasto y eso nunca sucedió. Durante la revancha se dieron en la maceta de parte y parte, pero hicieron tablas. Cansados y con los pómulos hinchados los obligaron a fumar la pipa de la paz. El local se llenó de curiosos, se lanzaron flyers en los caseríos cercanos y se trajeron jueces del Comité Olímpico para zanjar la polémica. La gente respondió al llamado: lleno de tepe a tepe. Una muchedumbre de adolescentes en bell-bottoms y de señoras en vestidos de colores aplaudía sin cesar cuando Pitirre hacía sonar el gong.
Lo recuerdo porque mi tío Severo apostó al empate y se ganó cien macacos. Con eso le compró una Whirpool a mi abuela Cándida, que se puso más contenta que un perro con dos rabos.
Ni eso aplacó la sed de venganza. El destino estaba escrito.
III
Serían, supongo, la una de la madrugada. Quizás las dos. En definitiva, no eran más de las tres porque a los adoquines no los había cubierto, todavía, esa lámina de rocío que nace en el fortín San Cristóbal y que se desplaza sin urgencia, perezosa, hacia arriba, alcanzando la muralla de La Fortaleza. Tampoco el reguero de hojas marchitas que se van pegando al azul plomo del suelo tapaba las alcantarillas.
Al pasar del cuarto trago o de la sexta cerveza, los caminos de la antigua ciudad conducen todos al fondo del mar: las calles mismas, con sus recovecos, parecen sacadas del océano, y el cuerpo se deja mecer por el vaivén de la espuma y la arcilla. Es el alcohol dormido en los vasos de plástico y las copas de cristal el que sostiene el misterio de esos balcones coronados por sus helechos. Hay que estar jendío como pezuña, hay que cogerse un forro de dios padre, para vislumbrar, para tocar con la punta de los dedos, toda esa belleza suspendida en el aire.
Eran entre la una y las dos cuando, mirándolo desde la otra esquina del counter, Merengue alzó la copa y lo llamó en voz alta: “Sánchez.” El timbre era chillón, incómodo. Al darse cuenta Viruta reciprocó el gesto en la distancia, bajando la cabeza, sin prestar demasiada atención, evitando el conflicto. Era un caballero en toda regla. Pero la pedrá que está pa’l chingo está pa’l chingo. “Brindo por esos nenitos que te estás almorzando,” lo azuzó, el muy hijo de puta, sacando un chicle Adams de su envoltorio y arreglándose la bragueta.
Un volcán estalló en la planta de nuestros pies, en silencio. El gentío congregado, compuesto en su mayoría por parejas apiñadas en las mesas de mimbre y grupos de estudiantes universitarios, tomó nota del ultraje. Las velas parpadeaban en los estantes y los collares de pedrería de las mujeres refulgían al borde de sus escotes. Él no se dio por aludido: quiso terminar el cubalibre, caminó frente al perchero donde colgaba su chaqueta y después de peinarse la partidura, el cabello rizado y seco, mordiéndose el labio inferior, respiró hondo y concertó la cita:
-Te veo en el callejón de la Capilla. Consíguete una yen.
IV
El cuento del incidente se propagó a las millas, como cuando le metes un fósforo a los palitos de Navidad para celebrar la fiesta de la Candelaria. Lo escuché, por primera vez, en la barbería, un martes húmedo y melancólico de octubre. ¿Por qué carajo será que octubre todo lo pudre? Traspiraba, la máquina rasuradora se esmeraba en cuadrar la barbilla mojada y los abanicos zumbaban sin piedad en los techos de madera, levantando el polvo acumulado en la tela de los sillones. Los enjambres de mimes caían fulminados por el aroma a loción barata, a fijador, a pomadas de aloe y Barbasol. La versión era falsa de principio a fin y lo hice constar. Para resumir: que se quitaron las camisas a la luz de la luna llena (este dato se repetía con macabra insistencia), mirándose cual gatos en celo, y que se entraron a golpes hasta que uno sacó un cuchillo y embalsamó al otro. Que después apareció un guardia que andaba franco de servicio paseando con la corteja por la San Francisco y que, en defensa propia, al intervenir en la reyerta, le metió tres tiros en la caja del pecho al sobreviviente con su arma de reglamento: una Magnum Glock nueva, botando la mancha. Falso, más falso que un político en campaña electoral. Lo repito ahora, delante del juez, en la oficina del psiquiatra y en mi lecho de muerte.
Viruta arribó antes y nosotros ya estábamos sentados en las barandas, expectantes, dispuestos a ser testigos de un suceso único. Me entregó la cartera a mí y se vacío los bolsillos: cargaba con un par de dulces de anís, un cortaúñas y una estampita de la Virgen del Carmen. Merengue entró en el área sigiloso, al compás del gorjeo fañoso de una tórtola escondida en su nido y del zumbido de los cucubanos: “Tira pa’ lante, maricón.” Gasolina y fósforo: saoco del bueno. Se enrollaron las mangas y se quitaron los zapatos. Al acercarse ambos pudimos distinguir el aspecto corpulento, fornido de Salduondo, macho de espaldas anchas; y la figura magra, fibrosa, de Sánchez, cuya complexión ósea se reflejaba en las paredes de adobe, alumbradas por un foco lejano. La contienda no nos defraudó. De un lado el despecho, la ira; del otro la humillación, la rabia.
En la oscuridad brillaron las dos navajas: minúsculas, filosas. Los cortes en las extremidades comenzaron de repente, seguidos de un sonido difuso, opaco, que solo he vuelto a escuchar cuando paso las páginas de un libro en una biblioteca. Apenas los percibimos inmersos en la tarea de mutilarse. Ninguno se quejó. Deben haberse dado de diez a doce cortaduras: en los brazos, en el torso, en el abdomen, en las caderas. Lo hicieron en orden, por turnos y respetando la zona del cuello y la cara. Eran enemigos, no criminales. Al culminar aquel ritual se entraron a bimbazos con una agresividad caníbal, desesperada. Boxeaban con estilo: técnicos, metódicos y de forma súbita instintivos, voraces. Lo confieso: daba gusto verlos.
Bien entrada la pelea se detuvieron, contemplándose estremecidos, con todo su encono a cuestas. Después se abrazaron en un rincón, los jirones de la ropa molestándoles, embadurnados de sudor y arena, para descansar, y volvieron a la carga, ya sin sentir el impacto de las manos que chocaban abiertas y que, en la penumbra, resbalaban buscando el contacto de la carne desnuda.
Cayeron a la vez y allí permanecieron, tirados en una zanja lóbrega, jadeantes, las pieles esponjosas rozándose. Intentamos ayudarlos: “Ni se atrevan,” – dijeron al unísono – “este es el primer asalto.”
Eran dos bultos abandonados en una sala vacía, dos bestias sin refugio que se encuentran al final de una vereda. Parecían incluso contentos de cerrar ese capítulo, aunque era imposible discernir sus facciones. Nos sorprendió, eso sí, que charlaran en murmullos y que, pasado un rato, se auxiliaran, riendo, como si hubiesen recuperado la complicidad perdida. En ese momento un policía se asomó desde la esquina y enseñó el revólver, dando el alto. “Síguelo que está verde,” – contestó uno. “Vete a ponérselo a tu madre en el chocho,” – dijo el otro. Hubo carcajadas.
El resto es duro de relatar. Los disparos retumbaron en el reducido espacio, y todos corrieron en dirección a la dársena menos ellos y yo, que me metí en un zaguán, para protegerme. Por un breve periodo estuve agachado, ausente. Reprimí un ligero sollozo. Era el miedo.
La bala le atravesó el corazón a Viruta, que murió en el acto. Merengue se percató y empezó a gritar, la mirada enturbiada por la pólvora y el desconsuelo. Trató de agarrarlo por la cintura para que no se desplomara, pero el esfuerzo fue en vano. Lo alzó, incrédulo, y se fijó en mí. Entonces se lanzó encima del oficial, trastabillando, casi como si huyera de un bosque en llamas, con la escasa fuerza que le quedaba y este, sin encomendarse a nadie, le voló la tapa de los sesos de un gatillazo. Justo ahí vomité.
V
Lo mejor es olvidarse del agente. Urdimos un plan para darlo de baja. Teníamos todo organizado y, para colmo de las desgracias, nos enteramos que era miembro de un escuadrón especial: los niños de Alejo, o algo en esa línea, y que estaba protegido por colegas y empresarios. Nos quitamos del proyecto, frustrados. Muchos nos sentimos reivindicados cuando lo enjaularon en el Oso Blanco, acusado de asesinato y secuestro, años después. Le mandamos un recado con Sagitario Delta, mitad humano mitad potro sin circuncidar, para que se acordara de nuestro hermano. El desquite requiere paciencia: no dejarse angustiar por la espera. A cada lechón le llega su nochebuena. Es preciso sentarse a comer aparte, permitir que se enfríe el alma, sanar, nunca actuar movido por la pasión, y montar la represalia con la frialdad de un relojero, despacio, para que cuando se ejecute el ajuste de cuentas, repentino, fatal, desproporcionado, la víctima sea incapaz de intuir quien le ha montado la camita.
Acompañamos el cortejo fúnebre hasta el Cementerio Nacional a trote pausado, cantando el himno de Raphy Leavitt, guitarras, flores y trompetas incluidas. Allí lo sembramos, una mañana soleada y sin nubes, en una tumba prestada que luego sería de Johnny el Men. La brisa soplaba trayendo consigo un olor penetrante a grasa y jazmines. Oíamos ese bullicio del agua chocando furiosa contra la costa, el chillido de las gaviotas, y un nudo nos apretó la garganta. Aguantamos: era un dolor profundo, sin llanto. Cada uno depositó un puñado de tierra sobre el ataúd y aprovechó para sepultar sus ilusiones. Con el responso empezaron a hervir los recuerdos: Viruta tomando café puya en una lata de aluminio, Viruta jugando dómino, Viruta celebrando la victoria de Trinidad sobre de la Hoya, Viruta paseando el poddle de su vecina, Viruta esnifando, Viruta prestándonos sus revistas pornográficas, Viruta comprando whiskey, Viruta acodado en las cuerdas, Viruta saltando la cuica con un cigarrillo en la oreja.
Si alguna vez tuvimos dudas acerca de su valor y su fama la llegada de Wilfredo Benítez, que improvisó unas palabras en el duelo, disipó nuestra incredulidad. A los meses del entierro nos quitamos del julepe. Enganchamos, como quien dice, los guantes. Vimos una entrevista que le hicieron a Mohammed Ali y nos entró la canillera, el hipo de golondrina. El tipo se meneaba sin control, parecía que lo habían metido en una secadora. Huimos de aquel futuro. También de aquel presente: del rito bobolón de vendarnos los tobillos y las muñecas rezando, de los quinientos abdominales matutinos, de las dietas de carbohidratos, de los esteroides y los baños de hielo. Además, es hora de admitirlo, hay que ser bien pendejo para treparse en un cuadrilátero a coger un fracatán de galletas por cuatro pesetas y una mamada de bicho. A mí que me registren: a los hombres de ahora no nos hacen como los de antes. Él lo sabía, pero nunca nos los dijo.