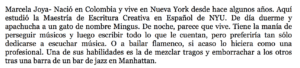Fotografía: Julián Mora Oberlaender
(O apuntes íntimos de un bar neoyorkino)
Jueves de verano de ya no sé qué año
3:00 a.m
Vengo de un bar que tiene whiskies caros, una barra linda –antigua, de madera robusta y cobriza, con espejos gigantes– y una bartender más sexy que los whiskies caros y que la barra linda. Quería beber para sacarme el odio, o al menos para no sentirlo. He llegado a creer que ese es el motivo por el que siempre bebo: quiero cagarme en el odio, cagar mi odio. Y si bebo mucho cago más. No sé si todo lo que cago es odio, pero me gusta pensar que entre más oscura sea la mierda, menos odio me queda dentro del cuerpo.
Estaba detestando a mi roommate y a mis compañeros del restaurante; sobre todo a ellos, a mis compañeros, aunque también al Tiburón, quien no es capaz de guardarse las cursilerías mientras me folla y luego me trata como si no me quisiera ni un poco.
Hoy la pasé mal y mis compañeros se divirtieron conmigo. Los clientes que habían rentado el jardín del restaurante para hacer una fiesta llegaron más temprano de lo previsto y no me dieron tiempo de almorzar. Mis compañeros saben que me pongo de malas y me vuelvo medio tarada cuando no como. Saben que no cuido la línea y que detesto las porciones pequeñas. Saben, además, que si no como en lo único que pienso es en comida. Yo sé que eso los divierte. Ellos saben que sus risas a veces logran irritarme y eso les divierte aún más. Ellos siempre ganan (no puedo negar que en ocasiones eso me complace). Anoche llegó mi periodo, me puso más pálida, más hambrienta y más lasciva. Esta mañana me masturbé tres veces, pero no comí nada en casa porque después de tomar un café cagué tres y el estómago me ardía.
A las cuatro en punto llegué al restaurante. Una novedad: llegué a la hora precisa y eso fue motivo suficiente para empezar el turno de buen humor. Pero el ánimo me duró muy poco. A las cinco los compañeros se sentaron en la mesa grande para almorzar. Sin mí y con sus platos hondos repletos de raviolis en crema de vodka. Cuando pasé por la cocina para bajar a la bodega de licores, alcancé a saborear imaginariamente el queso fresco y la salsa espesa y burbujeante. Sentí un cólico. Tuve ganas de meter el dedo en el sartén que apenas quedaba untado de salsa, pero me contuve por temor a exacerbar el hambre que ya sentía. Sentí otro cólico. Era la primera vez que Tiburón preparaba raviolis para los empleados y también era la primera vez que ni siquiera preguntaba si yo deseaba comer.
Le parecía más importante que me dedicara a preparar la barra. Supongo que temía tener que ir a rescatarme cuando una avalancha de clientes me rodeara y todos empezaran a pedir cosas que no tenía listas en los anaqueles. Así que mientras los chicos se embutían sus raviolis -porque los chicos, esos chicos, sólo disfrutan la comida que se tragan demasiado rápido- yo subía canastas repletas de licores desde la bodega hasta la barra. Una tras otra. Y cuando subí la quinta alcancé a sentir un hálito de orgullo que por un momento -muy breve, pero importante- me hizo olvidar de las ganas de comer. Luego mi estómago crujió y sonó y entonces pensé en que para eso es que sirve el orgullo propio: apenas te distrae de las cosas que son realmente importantes. Lo cierto es que tenía hambre y rabia. Y lo más cierto es que estaba detestando a Tiburón, que tan sólo dijo: ¨Ten cuidado, mamá, no sea que vayas a romperme las botellas¨. Entendí que su indiferencia era a propósito y eso dolió. Pero entonces preferí pensar que lo que dolía era mi periodo, o el café. Luego llegaron los clientes y por lo menos ese dolor se me olvidó.
Horas más tarde, los compañeros empacaron, en recipientes plásticos, trozos del pescado que había sobrado de la fiesta. A mí no me tocó ningún recipiente. Tiburón se despidió un poco antes de las diez. Debió haber notado algo raro en mi rostro porque dijo, antes de partir y con una mueca burlona, que yo no serviría para una guerra. Me provocó un deseo -por suerte fugaz- de golpearlo y decirle: ¿guerra?, ¿querías guerra, querido? Pensé en que no estaría del todo mal que dos amantes se golpearan por fuera de la cama, en un restaurante. Pensé en que ya era hora de decirle en frente de todos cuánto detestaba que me tratara como a una más cuando lo que me repetía era que yo soy alguien especial. Pensé idioteces. Pero con el estómago vacío las idioteces a veces parecen cosas lógicas. También parece lógico que uno espíe a los que comen con odio y se los quede mirando como si pretendiera ahorcarlos. Y lo más lógico, claro, es que las sobras de comida que otros han descartado sepan muy bien, sobre todo si son de cordero o de langosta.
Un pedazo de cordero asado que no quiso comer una morena flaca fue lo que cené. Lo tragué muy de prisa para llenarme más, también para poder beber.
Pero no empecé a beber en el restaurante. A la una de la mañana los compañeros bebían cervezas mientras contaban propinas y cerraban cuentas. Preferían no hablarme. Yo seguía pensando en comida –aunque sin apetito– y en la maldad de Tiburón. Prefería no hablarles. Ni siquiera nos mirábamos, o por lo menos no directamente. Y sin embargo, me pareció percibir que sentían pena, no sé si por ellos o por mí.
Cogí los 150 dólares de pago que me correspondieron por la fiesta y me fui al Char 44. Quería unos whiskies, estar sola; mirarle el culo perfecto a la bartender que nunca ha preguntado mi nombre y, con ese culo en frente, contoneándose, sentir menos odio. Pero fracasé. Llamó mi roommate a pedir que le comprara una caja de cigarrillos y no pude negarme. Me cuesta, mucho y siempre, dar un no. Luego me cuesta más, mucho más, reponerme del sí que he pronunciado cuando en realidad hubiera querido decir no. Dos whiskies veloces por eso: mi mano izquierda brindó con mi mano derecha. Cuatro onzas de Glenlivet que se sintieron como dos. Atendí esa llamada porque pensé que la roommate pediría comida para los gatos. Vi en la mañana que sus platos estaban vacíos. Imaginé que ella no llenaría esos vacíos. Mi resentimiento aumentó cuando la escuché pedir cigarrillos en vez de concentrado para gatos. Por eso volví a casa después del tercer whisky y no del quinto: era imposible dejar de pensar en los gatos. Los whiskies no hicieron efecto. Sabía que no le diría nada a mi roommate. Le entregaría sus cigarrillos y no diría nada. Alimentaría a los gatos, la miraría a los ojos y desearía escupirla pero no lo haría. Cagaría en su inodoro y dejaría la mierda para su contemplación. Y así sucedió, exactamente como lo pensé.
(Fotografía: Julián Mora Oberlaender)