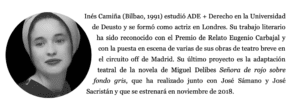Mi anfitrión se mostró vulnerable por primera vez, quizás porque se encontraba en su casa, quizás porque intuía que el daño ya estaba hecho, que hacía tiempo que obraban en mi poder detalles de su vida que él no había querido revelarme.
Me confesó (y digo confesó porque su tono de voz, su mirada, su ánimo en general, fueron propios de una confesión) que dos de sus ocho hijos habían formado parte del cuerpo de sanitarios de los franquistas durante la guerra. Dijo que no se resistieron cuando les llamaron a filas, que podían haber huido con él a Francia, pero decidieron no hacerlo. Recuerdo que, a pesar de sus esfuerzos por disculpar el comportamiento de sus vástagos (tenían mujer e hijos, buenos trabajos, no habría sido prudente dejarlo todo y arrastrar a su familia a otro país, etcétera), no pudo ocultar el dolor que aquello le causaba.
Me invitó a cenar (para mi alivio, pues según se acercaba la hora de la cena me fui poniendo cada vez más nervioso, pensando en que debía irme antes de que él se viera obligado a sugerírmelo) y, en los postres, volvió a salir el tema de la guerra.
A ambos nos pudo la tristeza, aunque por motivos distintos, a mí por mi padre muerto y a él por la afrenta de sus hijos (o eso supuse), y nos sumimos en un hondo silencio. Después de ese instante de amargura compartida, se me ocurrió preguntarle si le habría gustado que alguno de sus hijos luchara en el Ejército Republicano. Su respuesta se demoró unos segundos. “Verás” dijo “la conducta de los republicanos ha estado lejos de ser ejemplar”. Yo salté en defensa de la causa de mis padres: “En las guerras siempre se cometen injusticias”, dije. “Nunca aceptes esa excusa”, replicó muy serio José, “nunca”.
Esa cena fue un punto de inflexión en nuestra relación, que empezó a poder calificarse de amistad. Comí y cené en Villa Subiburu (el restaurante de la familia Camiña) varias veces, conocí a su hijo Ramón y a su hija Asun, e incluso fui al cine con Carmen.
Pronto descubrí que José Camiña era profundamente católico, lo cual arrojaba luz sobre algunas cosas, como su simpatía hacia el Partido Nacionalista Vasco y su imposibilidad de comulgar con los republicanos.
Un día José extendió la invitación a cenar a mi madre y a la tía Charlotte. Fui incapaz de pegar ojo la noche anterior. No podía dejar de pensar en la posibilidad (ni mucho menos remota) de que mi madre soltara un improperio contra la Iglesia Católica. Mi madre era atea (y muy beligerante) y, para más inri, sentía un especial rechazo hacia el nacionalismo vasco, que había «traicionado» a la República.
José Camiña no era ajeno a esta realidad (yo se lo había dejado caer varias veces), por lo que deduje que entendía que la cena tenía sus riesgos, pero que deseaba celebrar un «acto de conciliación».
Cuando entramos en el salón de Villa Subiburu, y vi que había, por lo menos, diez invitados más, me entró el pánico. Recé para que no fueran curas, ni nacionalistas (a diferencia de mi madre, yo sí rezaba, por si acaso ahí arriba había alguien escuchando). José vino directo hacia nosotros, dio la bienvenida a mi madre y a la tía Charlotte y, con voz enigmática, me dijo al oído que no me preocupara, que estaba seguro de que la velada iba a ser un éxito.
Resultó que todos los invitados eran exiliados republicanos, en su mayoría profesores universitarios, que habían recalado en San Juan de Luz antes de dirigirse a Pauillac, donde se embarcarían en el Winnipeg con destino a Chile. No sé si alguno de ellos conocía de antes a José Camiña (me dio la impresión de que no), pero la cuestión es que allí estaban, visiblemente agradecidos y emocionados por la hospitalidad.
Durante la cena nos relataron el periplo que les había llevado hasta Villa Subiburu y recuerdo que me quedé helado escuchando las penurias que habían sufrido en el campo de internamiento de Gurs.
Para mi madre fue una noche memorable, rodeada de sus camaradas republicanos, hasta el punto de que, a partir de entonces, su opinión respecto a José Camiña mejoró considerablemente (le llegó a calificar de «hombre de amplias miras»). En cuanto a la tía Charlotte, creo que se aburrió. Probablemente habría preferido escaparse con Carmen a jugar al bridge.
Entre José y yo creció una confianza singular. Él sabía que yo ambicionaba ser escritor, y también sabía que escribía cuentos que después no dejaba leer a nadie. Por eso me obligó a enseñárselos, porque no podía «seguir siendo un cobarde».
Sus críticas eran implacables. Solía acompañarlas de un whisky, seguramente con el propósito de ayudarme a pasar el mal trago, pero por mucho que bebiera, mi ego siempre salía mal parado. José me destrozaba. Tras cada sesión, yo acariciaba la idea de decirle que ya había tenido suficiente, que me rendía, pero la dignidad que aún vivía en mí me impedía hacerlo.
Poco a poco, y a base de meter horas, mi escritura fue mejorando, y José me lo hizo saber con orgullo paternal. Entre las críticas, que seguían siendo igual de implacables, se empezaron a colar «pequeños reconocimientos», y las sesiones se hicieron llevaderas, e incluso disfrutables.
A finales de junio de 1940, sin embargo, este taller de escritura sui generis concluyó de manera abrupta. Francia había firmado el armisticio con Hitler y San Juan de Luz se preparaba para la ocupación nazi. Alguna gente se había marchado a Inglaterra y el resto esperábamos a los alemanes con una mezcla de miedo y repulsión. Mi madre había decidido que lo mejor era que permaneciéramos en Francia, bajo la protección de la tía Charlotte (que tenía contactos en todas partes, incluyendo entre los soldados nazis).
Una tarde, Carmen me trajo una nota de su padre. Hacía una semana que José no aparecía por el Vauban, ni se comunicaba conmigo de ninguna forma. La nota decía lo siguiente: «Ven a casa esta noche. Trae todos los cuentos que me falten por leer». Así lo hice, de modo que hasta las tres de las madrugada no terminamos de revisarlos. “Los próximos me los tendrás que enviar por correo”, dijo entonces José. “Ya está”, pensé. Acto seguido me dijo que se iba a Irlanda. “¿Y tus hijos?” pregunté. “Ellos no vienen”, respondió.
Quise saber qué le impulsaba a alejarse de su familia, cuando perfectamente podía quedarse (lo más seguro era que los nazis le dejaran en paz). A lo que José replicó altivo con esos ojos llenos historias aun sin contar, “No salí de mi patria para acabar viviendo sometido en otra tierra”.
Dos días después fui a despedirle al puerto. José había comprado un barco pesquero y había conseguido un capitán y una pequeña tripulación. Viajaban con él la cocinera y el chófer de Villa Subiburu. Su destino era Valentia, una isla del suroeste de Irlanda. Había algo de caricatura en todo aquello, ahora lo veo.
José Camiña era, al fin y al cabo, un hombre rico, un intelectual burgués que podía permitirse comprar un barco y trasladarse a otro país, con el único propósito de salvaguardar sus principios.
En aquel momento, a mis diecisiete años y habiendo crecido entre guerras, observando a aquel barco alejarse del puerto, recuerdo haber pensado que ese hombre personificaba la libertad y la dignidad humanas.
José y yo no volvimos a vernos. Para cuando él regresó a San Juan de Luz después de la guerra, la tía Charlotte había muerto y mi madre y yo nos habíamos ido a México. Con todo, no perdimos el contacto.
Intercambiamos numerosas cartas, e incluso le envié el borrador de mi primera novela, que él me devolvió tan repleto de correcciones que apenas podía leerse lo que yo había escrito.
En septiembre de 1954, recibí una carta de Carmen. José había muerto a los setenta y seis años. Por entonces yo vivía en el DF con mi mujer y mi hija recién nacida, y era ya un autor publicado (aunque lo que daba de comer a mi familia no eran mis libros, sino un empleo de profesor de Literatura Comparada en la universidad). Cuando leí la carta, me quedé extrañamente abatido.
Mi mujer me preguntó que qué me pasaba. Le dije que nada y salí a dar un paseo. Durante al menos una semana, el recuerdo de José Camiña no me dejó dormir por las noches. Después, tal como aprendí en esas épocas bélicas de Europa, creo que me olvidé de él.
Hace un mes, sin embargo, mi editor me obligó a acudir a un congreso de Literatura Hispanoamericana que se celebraba en San Sebastián y, aprovechando que tenía un día libre, decidí ir a San Juan de Luz.
Era consciente de que se trataba de una pésima idea, pero aun así, me embarqué en una especie de viacrucis de la nostalgia, recorriendo todos y cada uno de los lugares de mi pasado.
Comí en el Vauban (una ensalada niçoise bastante asquerosa) y le pregunté al camarero qué había sido de Jean Pierre. Me dijo que había muerto hacía años. Le pregunté también por el resto de gente de la que me acordaba, incluidos, por supuesto, los Camiña. Me dijo que creía que no quedaba ningún Camiña en San Juan de Luz. Más tarde, en la pastelería Etchebaster, me confirmaron esa información y me enteré de que Carmen vivía en Bilbao, en una residencia de ancianos. Me prometí a mí mismo que la visitaría algún día.
Al atardecer fui a Villa Subiburu. La encontré cerrada a cal y canto y, sin embargo, no parecía abandonada. La habían pintado hacía poco y en el jardín había juguetes tirados. Pensé que la habría comprado como casa de veraneo algún millonario parisien.
Permanecí un rato plantado delante de la casa que tanto me había fascinado en otro tiempo, pensando en nada en particular. Cuando salí de mi ensoñación, me vino a la cabeza la carta de Carmen, la que me había enviado para comunicarme la muerte de José. Recordé que decía que habían enterrado a su padre en el cementerio Aïce Errota de San Juan de Luz. Por un momento dudé, pero mi primer instinto se impuso, y me encaminé hacia el cementerio, que no está a más de quince minutos andando desde el puerto.
Serían las ocho y algo cuando llegué, y la verja estaba cerrada, pero decidí que, a esas alturas, una verja cerrada no me iba a impedir llegar hasta la sepultura de José Camiña. Trepé sin demasiado esfuerzo y empecé a recorrer las hileras de tumbas. El sol se había ocultado por completo. Sin embargo, gracias al llavero linterna que me regaló mi hija en mi cincuenta cumpleaños, pude orientarme sin problemas.
Tardé media hora en encontrar la tumba que buscaba. Cuando la encontré, me sentí aliviado. Tuve que acercar el llavero linterna a la lápida para poder leer el epitafio: «Amé la justicia y odié la iniquidad, por eso muero en el destierro».