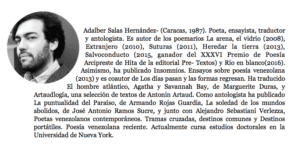Durero
Es cosa rara, la sombra. Pertenece al cuerpo, brota
de él, pero no está hecha de la misma
materia sorda, sino de su distancia, su falta:
es el cuerpo a contracorriente. Aparece sin
aviso, cuando la luz nos golpea y derriba
algo en nosotros, algo que no hace ruido
al caer, que permanece en el suelo, humillado. Por
eso prefiero salir de noche, cuando el sol
no cuelga sobre la cabeza como un hacha o
un grito al que alguien ha sacado filo, con esa
claridad que lo vuelve transparente a uno y
descubre todos los andamios mal juntados bajo
la piel, la enramada desquiciada de las venas.
Cuando puedo pagarlo, me gusta ir a uno que
otro bar. El Pullman, por ejemplo, allá en la
Solano, sobre todo los martes de música retro. Me
siento en la barra, pido una de tercio y me la
tomo poco a poco, rindiéndola. Casi nunca paso
de tres. Antes íbamos al ZZ o La Fragata y bebíamos
whisky, cuando al salir después de las siete a uno
no le mordía la espalda ese sudor frío, ese sudor perro.
Los amigos se murieron o se fueron del país, son
los garabatos de la memoria, las astillas que
dejo por donde paso; ahora pido cerveza y bebo
solo, porque en esta vaina basta pedir etiqueta
negra para recibir vat69. Llego y busco un
espacio donde los bombillos no puedan
ejercer su estupidez y donde sea fácil
espiar a las parejas. No atraigo la atención
de nadie, quien va a querer escuchar mi voz
arrugada mientras cuento las nimiedades del día,
cómo cada vez escribo menos porque las letras
saltan de la página como pulgas y se esconden
–después paso todo el día rascándome las
picadas, mira. Quién va a querer, ¿ah? Ya no
tengo ganas de robarle el sueño a las palabras.
Así que me siento en el Pullman y me dedico
a amasar el aire. Pero esta noche alguien se me
acercó. Un chamo delgado, moreno, no más
de treinta años. Me tocó el hombro y sonrió,
pidiendo que le invitara algo. Daniel Arnaldo, estás
hecho: le gustaban los tipos mayores, imagino.
Conversamos no sé de qué,
me está costando recordar las cosas. Estoy seguro
de que lo invité a mi apartamento y aceptó. Tengo
claro el tacto de sus manos remedándome la piel,
su cuerpo bajo el mío, hundiéndose en la cama
como un pez que busca fondo. Debo
haberme dormido sobre nuestra saliva cansada.
De esto no tengo duda porque me despertaron
unos ruidos. El muchacho estaba registrando el
cuarto con prisa. Me senté y lo llamé. No le habré
dicho su nombre, porque no lo sabía. Se volteó y
vi que tenía un cuchillo que habrá sacado de
mi cocina. La luz, la puta luz de la mañana se
reflejaba sobre él. Y fue ese brillo que me hundió
callado en el estómago. Creo que no reaccioné, ni
siquiera puse cara de sorpresa, todavía no tenía
el cuerpo de este lado de la vigilia. Me vi la raja,
no parecía algo que pudiera pasarle al cuerpo, una
boca mal formada, una boca a la que le comieron
los labios. Miraba desorientado, esperando que
saliera otra cosa, no ese caldo rabioso que yo
tenía por dentro, sino algo más, expulsado
de su escondite, sin saber dónde meterse.
(Del poemario inédito La ciencia de las despedidas)
__________
Imagen: Grabado de Alberto Durero