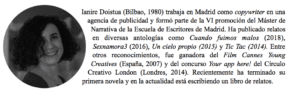FE DE ERRATAS:
Por una situación involuntaria, el relato “Hormigas de ciudad”, en su versión impresa del número temático de Diciembre de 2019 Migración, contiene oraciones que no corresponden a la versión definida por la autora y el comité editorial de Temporales.
Las frases “Creo que es un miedo vernáculo” y “Es un miedo de película”, añadidas al final del relato, son comentarios trasvasados del googledocs al texto durante el proceso de diagramación. El cierre original debe versar: “Yo sujeto el spray dentro del bolsillo del pantalón sin saber muy bien de qué defenderme.”
Lo mismo sucede con “María Luisa Furche Rosé”, nombre de un miembro del comité de selección que aparece en el último párrafo de la página 32.
El equipo Temporales extiende sus disculpas a la autora por los inconvenientes causados. Además, invitamos a los lectores a disfrutar de la versión correcta de este buen texto publicado a continuación.
Atentamente,
Edición general

Doce días caminando y ella sigue tan guapa como siempre, con esa melena tan larga, lisa y rubia, incluso sus pocas canas parecen meros reflejos. Ojalá hubiera heredado su pelo y no la maraña de anodino marrón de mi padre, que también es muy atractivo, pero nada que ver con mamá. Ella sabe que ninguno de los doscientos urbanos que somos más o menos en esta caravana andante brilla tanto. Por eso lleva el revólver —o pistola, nunca he sabido la diferencia—. Asegura que también lo lleva por mí, pues catorce años son catorce años. Por fea que sea, añadiría yo. Ella insiste en que no lo soy, pero solo hay que ver a quién persiguen los ojos allá adonde vamos y quién es más invisible que un tuit político en la noche final de Missmodel XS. De todas maneras, lo diga por la razón que lo diga, yo me siento más tranquila sabiendo que tiene el revólver —o pistola—, sobre todo por las noches, cuando todas las familias dormimos juntas fuera del camino, separadas únicamente por las aeromaletas. Aunque, sin asfalto sobre el que elevarse, son como maletas cualesquiera de seis ruedas, de esas cutres que hay que arrastrar.
A pesar de que vayamos juntos, nadie habla de su destino. Yo solo sé que vamos al norte, al igual que el padre de Laure: otra niña de mi edad con la que no he conseguido hablar más de cuatro palabras seguidas. Supongo que es normal, yo tampoco hablaría con nadie si tuviese mi móvil conmigo, maldito tractor, estoy segura de que el conductor vio cómo se me caía y, aun así, aceleró. Ahora dependo de los pocos ratos que mi padre me presta el suyo, también autorrecargable como lo era el mío, maldito tractor, y solo lo suelta para abrazar a mamá por las noches. El resto del tiempo no para de comprar y vender acciones como si sirviera de algo. Él afirma que sí, pero sospecho que poco o nada va a poder comprar a los agros con ese dinero que no ven. No se da cuenta de lo brutos que son: dicen que algunos ni siquiera están registrados en las redes sociales. Mi padre es tan ingenuo que todavía me asegura que lo del tractor fue un accidente. Mi madre no es tan confiada, por eso lleva la pistola —creo me gusta más decir revólver— y me dio un spray de autodefensa. El padre de Laure es diferente. No hablo de su madre porque no tiene o, por lo menos, no ha venido con ellos, pero, vamos, que me da igual: si ella no quiere que seamos amigas, yo menos. El padre de Laure es, a ver si me explico, más terrenal, quiero decir que es de esos padres que saben qué bayas son comestibles y cose heridas quemando una aguja; incluso un día cazó un conejo con una especie de lanza que él mismo había afilado —un verdadero asco que me negué́ a probar—. No sé, él es diferente. De hecho, es el único hombre que no lleva traje con corbata, algo que no impide que por las noches todos le pidamos, por favor, que nos deje sentarnos junto a su fuego, pues solo él sabe hacerlo como es debido.
Pero esta noche es distinta. Esta noche no hay hoguera. Estamos escondidos en un claro del bosque rodeados de unas rocas enormes y todo porque una familia —la de los pelirrojos, creo— ha escuchado tractores cuando ha ido a hacer sus cosas, como decimos aquí todos dando a entender que vamos a orinar y demás, pero sabiendo que a lo que de verdad vamos es a comer a escondidas el poco alimento que tenemos. Nosotros lo llevamos en la maleta morada. Son, sobre todo, barritas de proteína, latas de conservas y complementos alimenticios. Para que nadie descubra en qué maleta llevamos el alimento, vamos siempre con todas y mis padres se turnan el revólver para que no nos atraquen. Yo tampoco suelto el spray que llevo en el bolsillo de mi abrigo de peluche rosa, un Gucci de coleccionista, el más abrigado que tengo y el que menos le gusta a mi padre. Dice que parezco un puercoespín; mi madre, en cambio, se pone de mi parte diciéndole que no tiene ni idea de moda.
Escuchar unos tractores no sería motivo para esconderse si no fuera porque llevan días alertando con titulares sensacionalistas acerca de las redadas de los agros. Por lo visto, ya no se conforman con levantar muros de piedra para evitar que arrasemos con sus cultivos y su ganado, lo cual es una verdadera tontería. No imaginan lo poco que comemos los urbanos, sobre todo mi madre que dice que se está tomando esto como una especie de ayuno holístico que por fin le va a devolver su verdadera talla treinta y cuatro. En las últimas semanas, los agros han pasado al ataque y convocan noches de caza en las que rastrean caravanas de urbanos para dispararnos sedantes y llevarnos hacinados hasta el urban camp más cercano. Lo que no mencionan los periodistas es qué ocurre con las maletas y las maravillas que contienen. Si no fuera por ese detalle, yo hasta me ofrecería para que me cazaran. «Cada día más tonta», dice mi padre. «Es una niña», me defiende mamá, pero en ocasiones pienso que ella también cree que soy tonta. Si no, a ver por qué no me deja intervenir en las asambleas donde deciden cosas tan absurdas como que hoy tenemos que pasar la noche escondidos, sin fuego, muertos de frío y en silencio.
Es imposible dormir estando todos tan juntos, huele a una mezcla de pies sudados y axila revenida que me da ganas de vomitar. Hace horas que nadie oye nada, pero aquí seguimos acogotados, asfixiándonos entre nosotros. No lo entiendo. Le digo a mi madre que no aguanto más, que tengo que ir a orinar o me lo haré encima. Mi padre dice que nos acompaña, pero cuando agarra la primera maleta, el padre de Laure nos increpa.
—¿Estáis locos? Dejad las maletas.
Pongo cara de fastidio pero nadie se entera porque está muy oscuro. Como no le hacemos caso, se levanta y deja caer su mano sobre la de mi padre que ya ha empezado a arrastrar una de ellas —la morada, me parece—.
—Hacen mucho ruido, nos van a descubrir.
Mi padre la suelta con fastidio. Yo agarro de nuevo la maleta, están locos si piensan que les voy a dejar ahí mi comida para que se la zampen. Por no hablar de las otras maletas con los bolsos de Loewe, de Hermès y Carolina Herrera, los taconazos de Loubotin y Jimmy Choo, las sortijas de Cartier, los iPhone XX autorrecargables… incluso llevamos dos holotabletas que no han salido al mercado y que mi padre consiguió gracias a sus contactos. Vamos, que con solo la más pequeña de nuestras seis maletas, ya podemos conseguir un pozo de agua potable; con otras dos, algo de tierra y unas cuantas semillas… Por eso, por mucho que digan los titulares, estos agros van a alucinar con nosotros cuando vean lo que tenemos y nos van a dar lo que pidamos. Eso dice mi madre y eso espero yo.
—Tiene razón. Déjalas —me ordena mi padre en voz baja—. No tardaremos mucho.
Como nos roben algo, le quito a mamá el revólver —definitivamente, esta palabra impone más— y me lío a tiros.
Nos alejamos los tres hacia los árboles. Más y más árboles cuyas ramas sin hojas se enredan sobre nosotros cubriendo por segundos las estrellas, convirtiéndolas en falsas fugaces. Nada que ver con los árboles de la ciudad, minuciosamente podados para evitar el posible contagio de una plaga anexa. Menos aún tienen que ver con aquellos mismos cuando se fueron secando hasta convertirse en madera muerta. Ellos fueron los primeros en sufrir los cortes de agua. Después, los animales domésticos, que nadie se atrevía a comer. Y, por último, nosotros, los urbanos: los únicos que, decían, no éramos para nada productivos.
—Papá, ¿queda mucho para el norte?
—Yo también aprovecharé —dice mi madre mientras se baja las bragas y hace surgir un riachuelo que arrastra hojas y ahoga arañas.
—¿Cuántos días?
—Venga, daos prisa.
De pronto, una luz potente ilumina a mamá en cuclillas. Me recuerda a una pequeña hada con el pelo de purpurina, pero rápidamente se levanta y saca el revólver, como una amazona moderna.
—¡Un dron! ¡Rápido, corred! —grita mi padre.
Pero mamá permanece quieta mirando el dron, que empieza a desplegar, lentamente, un disparador. Se oye cómo carga la aguja. Ella sigue inmóvil.
—¿Qué haces? ¡Vamos! —le grito.
Mamá levanta el revólver —me gusta cómo suena: «re–vól–ver»—. El disparo retumba en el bosque, cientos de animales que ni siquiera intuíamos corren en todas las direcciones y una sirena estridente sale del dron que yace en el suelo a medio reventar. Casi al instante empiezan a iluminarse más drones en el cielo replicando la sirena inaguantable. Habrá como unos veinte o cincuenta, no sé, muchísimos. Los tres corremos sin rumbo en busca de un sitio donde escondernos. Por los gritos, entiendo que nuestros compañeros hacen lo mismo. Mis padres corren más rápido que yo, casi no los alcanzo, incluso hay momentos en los que los pierdo de vista. Si no fuera por la luz de los drones, haría rato que estaría completamente sola. Corro, corro y ¡esperad!, ¿dónde estáis? Las sirenas callan de repente. Esto no me gusta. Me quedo quieta. Una mano me agarra del brazo y tira de mí. Es mamá. «Ven, por aquí», susurra. Caminamos muy despacio. «¿Estás bien?», pregunta mi padre. No respondo. Es tal el silencio que el mínimo ruido nos delataría. Despacio, muy despacio, un pie tras otro, una hoja cruje, una rama me roza la cara y oigo el ruido de no sé cuántos tractores que se acercan a gran velocidad. Volvemos a correr con todas nuestras fuerzas y presiento a los demás hacerlo también cerca de nosotros. Parecemos hormigas de ciudad enloquecidas por las primeras gotas de lluvia, dando vueltas sobre sí mismas en busca de alguna grieta en el asfalto por la que escapar.
—¡Escondeos allí! —Es el padre de Laure. Nos señala una cueva.
—¿Habéis visto a Laure?
—No —respondo.
—Entrad vosotros, yo voy a buscarla.
El primero en entrar es mi padre. Mamá tira de mi Gucci, pero una luz cegadora impide que me mueva. Siento que algo tira a su vez de ella, imagino que mi padre, y sus manos me sueltan.
Dos hombres con una cazadora militar tipo bomber y una especie de arpones con linterna me apuntan directamente a la cara.
—¿Dónde están tus padres? —me pregunta el más bajito con una voz que suena a gargajos.
Entonces levanto mi mano y, sin dudarlo, señalo al padre de Laure que está escondido detrás de un árbol. No tardan en encontrarlo y yo aprovecho para esconderme en la cueva con mis padres. Es mucho más pequeña de lo que esperaba, nos apretamos unos contra otros, hay pequeños bichos que se mueven por el suelo, me rebullo, algo sube por mi pierna, la zarandeo para que se vaya y mamá dice que me esté quieta. Los agros están tan ocupados con su presa que ni han visto la cueva. Los escuchamos forcejear, imagino al padre de Laure peleando como un gladiador o un gorila que rompe las cadenas que lo aprisionan o un capitán de barco en plena tempestad, hasta que escucho un disparo y un golpe sordo.
—¡Mierda! —grita uno de ellos.
—¿Qué has hecho?
—Vámonos, venga, vamos.
—¿Y la niña? ¿Dónde está la niña?
—A la mierda la niña. Ya aparecerá.
—¿Y qué hacemos con él?
—Llevarlo de recuerdo, no te jode. ¡Venga, vamos!
Se van corriendo. Yo quiero salir, pero mis padres no me dejan. Permanecemos en la cueva durante un largo rato, escuchando disparos y gritos y tractores que paulatinamente se van alejando hasta regresar el silencio. Poco después, empieza a llover.
—Son como palomitas —digo por decir algo.
—¿Qué? —pregunta mi madre.
—Las gotas de lluvia. Suenan igual.
—Palomitas.
—Sí, explotando en la sartén.
—¿Es que no vas a madurar nunca? —pregunta enfadado mi padre.
—Era el padre de Laure —respondo.
Nos callamos e, incapaces de dormir, escuchamos explotar palomitas; primero, muchas seguidas; después, solo las semillas rezagadas, las más resistentes al fuego. Cuánto daría yo por estar ahora al calor de la hoguera como cualquier otra noche, el único momento en el que puedo ver cómo les va a mis amigas en el móvil de mi padre, algo de lo que siempre me arrepiento porque está claro que sus familias han elegido mejor ruta que la nuestra. Solo hay que ver qué guapas están y cómo sonríen. Incluso Rosana se ha puesto cañón al perder esos diez kilos que le sobraban. Yo pongo corazones a las fotos de todas y me peino y le pido a mamá que me saque una mirando de soslayo la hoguera en plan pensativa y mi padre no disimula su fastidio porque en ese momento estaban abrazados mirando a la nada como si siguieran enamorados. Después de hacerme la foto, mamá vuelve a su abrazo y yo al móvil a seguir rabiando porque Rosana ha llegado a un Urban camp y no deja de fardar de lo que mola comer siempre barritas energéticas y tener wifi gratis y conciertos virtuales por las noches. Mamá dice que esos campamentos son lo peor, que hay que evitarlos, que una vez entras, ya no sales, pero yo sé que lo dice por animarme y también porque no ha visto lo feliz que está Rosana. «Rosana es tonta», suele responder mi padre. Luego, invariablemente, todas las noches les pregunto si puedo quedarme con uno de los móviles que llevamos en la maleta. «No», responden casi siempre al unísono. «Mira, mamá tampoco tiene y no pasa nada», remata mi padre. A mamá se lo robaron el primer día de caminata. Casi prefiero eso que lo del tractor, ya que al menos hay alguien que le saca provecho, pero lo del tractor no tiene perdón, lo hizo solo para fastidiar. Maldito agro. «Olvídalo ya», dice mi padre. Así hemos pasado las noches hasta hoy: mis padres abrazados, yo al móvil, Laure ignorándome, su padre tallando palos y los demás haciendo lo que sea, no me interesan mucho, no más que lo que puedan hacer mis amigas camino al sur o al este, donde se puede dormir en la playa y el agua está en calma y hace sol y un chico recubierto de tatuajes me enseñaría a hacer surf, siempre dispuesto a rescatarme si me caigo al agua y a llevarme sobre su espalda nadando hasta la orilla donde me tumbaría bocarriba en la arena mojada para preguntarme si estoy bien y yo reiría a carcajadas de los nervios, momento en el que él me besaría convencido de haber encontrado el amor de su vida. Todavía no puedo creer que nosotros vayamos al norte.
Por la mañana, lo vemos. La lluvia no ha limpiado la sangre que emana de la cabeza y la herida está cubierta de hormigas y otro bichos cuyos nombres desconozco. Pensaba que me impresionaría más ver un muerto de verdad, pero lo único que siento es asco. Registro sus bolsillos: una navaja suiza, cerillas, un pañuelo de papel y una pequeña bolsa de plástico con cierre hermético y un papel dentro. Se trata de la dirección de un tal González sellada por un escudo azul con el dibujo de dos perros a modo de guardianes. Mi madre no deja de mirar al padre de Laure. Podría parecer compasión pero intuyo que solo es morbo.
—Eso está cerca —dice mi padre comprobando el mapa en el móvil.
—¿Hacia el sur? —pruebo suerte.
—No, al noroeste. Vamos.
—Pero si no tenemos ni idea de qué hay ahí —protesto.
—Tampoco tenemos otro lugar al que ir —reconoce mi madre por primera vez.
—Siempre hay que hacer lo que vosotros digáis.
—Al menos es un destino.
—Vale, pero esta vez iremos solos —digo. Y, para mi sorpresa, aceptan.
Antes de reemprender el viaje, nos acercamos con cuidado al lugar donde teníamos las maletas. Están todas abiertas; los bolsos y prendas de marca, llenas de barro, tiradas por el suelo como en un outlet para indigentes. Encuentro nuestra maleta morada vacía y empiezo a llenarla con lo poco que queda: zapatos desparejados, bolsos rotos, un móvil con la pantalla rajada… Algo nos darán, suspira mi padre y comienza a llenar otra maleta.
—¡Una sortija! —grita mamá y la mañana parece un poco más soleada.
Dos días después, sin parar de caminar más que para dormir y coger un poco de aire, llegamos a un camino.
—Es por aquí —dice papá.
La idea de estar haciendo un ayuno ya no le hace gracia ni a mi madre, ni siquiera dice eso de «activa el transverso mientras camines» y hace horas que se nos acabó la última botella de agua, así que nadie le discute si es por ahí o por el quinto infierno. Es un camino y eso es suficiente.
—No podemos ir así, con esta ropa —digo.
—Tienes razón. —Y, al escuchar estas palabras en boca de papá, no puedo evitar media sonrisa, la primera en semanas.
Me quito mi abrigo Gucci de peluche rosa y lo guardo en una de las maletas, con la esperanza de rescatarlo pronto. Hoy ha salido el sol, no hace tanto frío y, si papá está en lo cierto, pronto llegaremos a algún lugar. Papá me da su camisa, la remango y le hago un nudo a la altura de la cadera. Él, por su parte, se queda en camiseta de tirantes y mamá se hace una cola de caballo. Desde luego que no parecemos agros auténticos, pero llamamos la atención algo menos y algo, en este caso, es mucho. El camino está lleno de grava, las ruedas de las maletas se atrancan todo el rato y tengo el brazo entumecido de tanto tirar de ellas. Ojalá hubiera un poco de asfalto sobre el que pudieran elevarse, como las aeromaletas que fueron hace no mucho. De vez en cuando escuchamos un tractor, nos retiramos del camino y, con la mirada baja, para evitar provocaciones, esperamos a que pasen mientras recuerdo, maldito agro, el trágico final de mi móvil. A veces tenemos suerte y estos tractores transportan melones o manzanas y se les cae alguna pieza que devoramos como si nunca hubiésemos conocido las reglas básicas de un comensal respetable. Viéndonos así, como perros sarnosos engullendo basura junto a un contenedor, nadie imaginaría las recepciones tan lujosas que organizábamos en casa: con chefs de dos estrellas Michelin, aparcacoches de frac, fuentes de Moët & Chandon para el aperitivo y de chocolate trufado fundido con virutas de oro a la hora del postre. En fin, siempre recordaré así nuestra casa y no como el vertedero en el que se habrá convertido, al igual que el resto de la ciudad, y hablo con conocimiento porque nosotros fuimos de los últimos en irnos, pues nos resistíamos a creer aquella locura de la que nos advertían: que no, que esto no es una crisis pasajera, que no, que no tenemos derecho a gasolina, que da igual quién seas, que la gasolina es solo para los que producen comida, lo único importante ahora, que no, que nadie compra mansiones ni joyas, que no, que ni los ladrillos ni los diamantes se pueden masticar, que no, que no queda agua corriente en la ciudad y la mineral se paga a precio de carne de pollo.
—¿Y los voluntarios? ¿Dónde están los agros voluntarios esos que se ven en las noticias, los que te van dando naranjas y agua para el camino?
—Pues supongo que almorzando con Papá Noel y el Ratoncito Pérez —responde mi madre con una acidez innecesaria.
—No es broma, los he visto.
—¿En el móvil?
—Sí.
—Pues eso.
No sé dónde ha quedado la dulzura de mi madre. Desde que nos fuimos por nuestra cuenta, casi ni me habla, solo es amable con papá, bueno, a excepción de las discusiones que tienen y de las que creen que no me entero porque se supone que estoy dormida. Anoche mismo no sé por qué discutían pero papá no paraba de decirle a mi madre que se lo pensara mejor, que no se fiaba, que seguro que había otra solución y mi madre decía que no disponíamos del privilegio de la elección. Delante de mí fingen seguridad, pero no hay duda de que están más perdidos que yo. También parecían muy confiados cuando la ciudad se deshacía ante sus ojos y fingían no ver nada por miedo a perderlo todo.
—Pues te digo que existen. Rosana se sacó una foto con uno de ellos.
—¡Callad! Creo que hemos llegado.
En medio de un pasto lleno de vacas y rodeado por una alambrada y guardas de seguridad vestidos de militares, hay una granja con tejados de uralita a escasos metros de una casa de ladrillo visto y con pegotes de hormigón entre bloque y bloque. En el porche, sujeto por dos vigas de acero, descansan dos dóberman de respiración intranquila. Nos acercamos a la garita donde nos reciben con rifles. Papá, con apariencia segura, enseña el papel con la dirección y el sello.
—Venimos a ver al señor González. Asunto de negocios.
Sin dejar de mirarnos de arriba abajo, uno de ellos hace una llamada por teléfono y nos deja pasar de mala gana.
El que imagino que es el señor González sale de la casa junto a dos chicos de entre quince y treinta años. La fina capa de tierra que recubre sus pieles cuarteadas por el sol no me permite calcular mejor su edad. Tampoco los ropajes anchos y desaliñados que llevan. Lo único que transmite algo de vida en ellos es el brillo de sus ojos, similar al de los dóberman que los acompañan. Unos ojos hambrientos de algo que prefiero no averiguar. El padre, o quien yo creo que es el padre, emite una especie de gruñido para ordenar a los perros que se sienten. Nos acercamos más. No tengo miedo. Mi madre tiene el revólver. Ellos no la han visto disparar, pero yo sí.
—Buenas tardes, bienvenidos. Les estábamos aguardando.
No esperaba esta amabilidad. Estoy convencida de que mis padres tampoco.
—Disculpen que no les invite a un café, pero tenemos la casa hecha un desastre…
Este exceso de educación no viene a cuento, lo que me produce más desconfianza.
—No importa —dice papá, supongo que tan desconcertado como yo—. Encantados de conocerle, señor González.
—Igualmente, igualmente… —De forma inesperada se dirige a mí—. Así que tú eres la pequeña Laure… No temas, tranquila, aquí te trataremos muy bien, ¿verdad?
Los chicos sonríen con timidez. Casi no levantan la vista del suelo. Mejor. Así no descubrirán que, bajo el jersey, mi madre está sujetando el revólver —o pistola, qué más da—. Espero con impaciencia y cierta excitación el momento en que les apunte a la cara.
—Bueno, ¿quieren algo para el viaje? ¿Agua? ¿Algo de comida?
—¿Quién se va? —pregunto incrédula.
—Lo siento, ojalá pudiésemos mantenerlos a todos —responde directamente a mi padre—, pero fuimos muy claros: solo una persona joven para ayudarnos con las labores de la granja y, bueno, lo que sea pertinente. Eres muy afortunada, ¿sabes?
Uno de los chicos estira el brazo y el dóberman que estaba junto a él empieza a lamerle la mano con un exceso de saliva que revuelve el vacío de mi estómago. Da la sensación de disfrutar más que el propio perro. No sé a qué espera mi madre. Seguramente al momento perfecto. Está claro que son unos psicópatas y no puede actuar en falso. Por eso espera y, también por eso, papá opta por disimular y me pone una mano en el hombro para decirme:
—Cariño, volveremos pronto por ti.
Entiendo, me digo, es todo una estrategia, ahora es cuando ella apunta a sus cabezas.
—Hagámonos un selfie —añado para dar más credibilidad a la escena y demostrarles que no temo nada.
Nadie reacciona a mi propuesta. «Ahora, mamá», pienso, «dispara ahora». Pero, en lugar de sacar la pistola, dice bajando la mirada:
—Agua y algo de proteína estaría bien.
Yo sujeto con fuerza el spray dentro del bolsillo del pantalón sin saber muy bien de qué defenderme.