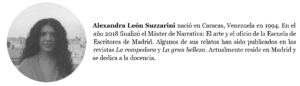Por: Alexandra León

Ilustración por: Denise Julieta Alvarez
Día 1
Hoy empezaron los aguaceros de diciembre, esta vez llegaron más enfurecidos que nunca. Sobre estas mismas fechas hace seis años nacieron las niñas. Ese día el calor se condensaba dentro de los ventanales, salpicados de sal de mar del Hospital San José de las Hermanitas de los Pobres. El sol llevaba semanas encerrado tras las nubes cargadas y las aves volaban por lo bajo anunciando tempestad. El bochorno me tenía sumida en un letargo luego de haber dado a luz a Alba. Unos minutos después me espabilaron unas ganas terribles de seguir pariendo. Aunque traté de reprimir el impulso de pujar, sin esperarlo ni quererlo, nació Laura. La vi del mismo color del cielo borrascoso y la supe muerta. No fue hasta que el doctor, sosteniéndola en el aire por los pies, le dio una nalgada en seco que Laura abrió la boca para gritar. En ese momento cayó el chaparrón.
El berrido me aturdía mientras la enfermera la acomodaba en mi pecho al lado de su hermana, que perturbada por la bulla, también empezó a llorar. Me las pegué una a cada lado y sentí que Laura chupaba la teta tan fuerte que temí que se acabara la leche para las dos. La solté sobre mis piernas y dejé que Alba comiera primero, pero en lo que dejó de sentir la cabeza de su hermana contra la suya, dejó de mamar. Entonces siempre trataba de pellizcarme el pezón mientras Laura chupaba y gracias a eso, Alba no creció desnutrida. Ahora las dos están grandes, pesan y miden lo mismo.
Esta vez son distintas, las lluvias. En lugar de la inaugural llovizna decembrina, hoy nos despertó un palo de agua a las tres de la mañana. Son las cinco de la tarde y no ha parado ni un solo minuto. Las gotas gordas caen duras y sin descanso sobre el techo de zinc y el sonido es igual al de la estática en la televisión. No tendré que regar el jardín cuando vuelva a trabajar a casa de la señora.
De no ser porque la mía la construyeron en la cima de la cordillera, en la mismísima cabecera de los ríos, ya el agua nos habría arrastrado al mar. Aun así es peligroso bajar del cerro, por lo que mientras llueva estaré atrapada con las niñas en casa. Entre ellas se entretienen, hablan en su propio dialecto, se miman, se peinan, se tocan; no prestan atención a lo que pasa afuera. Desde el sofá las veo en el baño, cepillándose el cabello negro, negrísimo, frente al espejo. Una sigue los movimientos de la otra, y si alguna se retrasa, la otra espera hasta que recuperan el ritmo. Los cuatro brazos se mueven enérgicos mientras las coletas altas oscilan como péndulos. Un gesto tan de mayor que pienso que más que niñas parecen dos mujeres enanas.
Reconozco que las miro y por un segundo no soy capaz de diferenciar la una de la otra. Me levanto para ir a la cocina y vuelvo con una tijera.
Le suelto la coleta a Laura, que me mira con ojos acusatorios. Tienes piojos, le digo. Hay que cortarlo. Antes de que ella conteste cojo un mechón de la frente, calculo al nivel de los hombros y corto. Hago lo mismo con el resto hasta que queda parejo. Ella no dice nada y yo vuelvo satisfecha a la cocina a buscar la escoba y la pala. Antes de llegar al baño me parece escuchar sus risas. Cuando entro veo los mechones de pelo de Alba caer sobre los de su hermana en el suelo. Laura me mira sin dejar de reírse.
—Tiene piojos —me dice—, había que cortarlo.
Me asomo por la ventana esperando que esté garuando y no logro ver nada más allá de la densa cortina de agua. Es imposible salir así con ellas. Hoy será el primer día que falten a la escuela desde que pude empezar a darles la mamadera. Les hará bien, las maestras se empeñan en llamarlas las morochas y eso me pone nerviosa, es como si fueran una sola y nunca les hubiese puesto nombre. Las dejan hacer todo juntas y jugar solo entre ellas, hasta ponen las colchonetas pegadas durante la siesta para que se puedan coger las manos, no importa cuánto me queje. Si les pregunto cómo se portó Alba hoy, me contestan en frases conjuntas como «estuvieron muy tranquilas las morochas; son divinas las morochas».
Día 2
Llamé a la de la escuela y me dijo que no abrirán mientras siga la lluvia. Ella también vive en el cerro y sabe que no se puede salir, porque para llegar a cualquier lado toca bajar unos escalones de tierra delgadísimos que la lluvia ha ido gastando hasta volverlos toboganes de barro y piedras. También pude avisarle a la señora, antes de que cortaran el teléfono, que no iría a trabajar en toda la semana y le importó poco. Dijo que igual vuelva cuando se arregle lo del rancho y que me pagará lo mismo de cada mes. La señora se la pasa todo el día en cama porque quiere. Debe estar feliz, dice que cuando llueve lo pasa mejor porque no siente culpa. A ella le cuento siempre cosas de Alba y me gusta que cuando hablamos por teléfono me pregunte «¿y cómo está tu hija?» o «¿le hace falta algo a la niña?».
Laura está sentada en la mesa de enfrente, moviendo los labios mientras hace bolas de pan con los dedos que entierra dentro de la canilla y las va dejando en fila sobre el plato de su hermana. Parece que canta, pero solo se puede escuchar el río corriendo alrededor de la casa. Pienso cómo sería que me llevase. A donde sea que arrastra todo lo que se deja llevar. Me arrastraría muy rápido, tanto que no sería capaz de ver ninguna de las imágenes que voy dejando atrás porque la última se entremezclaría con la siguiente. Una corriente pantanosa de tanta fuerza que debe sentirse caliente por todo el cuerpo. Dejar la casa cada vez más atrás sabiendo que después de llevarme a mí, el agua se encargará del resto.
Ahora Laura me mira fijo. Como perro a punto de pelarte los dientes. Hace un año, cuando todavía no había cumplido los cinco, Laura resbaló en el escalón que da para subir al techo y se abrió el labio de arriba. Ahora que ya le ha cicatrizado le quedó una raja, como las que se hacen los presidiarios en las cejas. Una raya sobre aquella línea imposible que es su labio, le da un aspecto de verdugo. Alba ha pasado el día acostada en su cama con quebranto, cociendo la fiebre que le contagió su hermana.
Como trajo la lluvia, Laura trae consigo todo lo malo. El sarampión, los piojos, el dengue. Hasta que no contagia a su hermana, no se pone mejor. Se despierta un día con las mejillas rosadas y el pelo negro muy brillante y, sin todavía verla, ya sé que Alba está prendida en fiebre.
Solo cuando Alba está enferma, Laura me deja dormir con ella sin pasarse también a mi cama y posarse entre las dos. Ella se deja hacer cuando la saco de la cama que comparten, a pesar de tener cada una la suya.
Muchas veces me toca abrirle la mano a Laura, que le está cogiendo la muñeca, el tobillo o un mechón de pelo a su hermana.
La temperatura afuera ha bajado muchísimo. Tenemos las ventanas cerradas y de tanto estar dentro se siente como si nos quedáramos sin aire. Salgo cada tanto al techo a respirar brisa nueva. Veo los pedazos que caen de montaña, que son cada vez más grandes y hacen que todo tiemble. Más que de agua, el río está hecho de una masa espesa de piedras, tierra, coches, pedazos de casas ajenas y muertos. Desde acá arriba se ven los coches vacíos, arrastrándose unos contra otros como en un juego de carritos chocones. Veo a la gente deambulando sobre los techos de los edificios o asomados por las ventanas. Las laderas de la montaña del frente quedaron marcadas por franjas donde el agua se ha llevado la tierra, parecen arañazos de un monstruo enorme.
Día 3
Esta mañana los ahogados aparecieron en la orilla. Dicen en la televisión que entre ayer y hoy han muerto unas quince mil personas, pero es difícil saberlo porque no se encuentran los cuerpos. Se los habrá tragado el agua.
Cuando por fin volvieron a conectar las líneas, llamé a la de la escuela, que no dejaba de llorar. «Me saquearon la casa —chillaba— me quitaron todo: los muebles, la ropa, la lavadora ¡se llevaron la nevera cargada en la espalda! Los vecinos lo vieron todo y ninguno fue capaz de hacer nada ¡malditas ratas!». Estaba tan agitada que ni siquiera escuchó cuando le pregunté si podría volver a llevarle a las niñas pronto.
Subo a tomar aire y encuentro que la gente ha empezado a escribir en las paredes de sus casas los números de teléfono y los nombres de los familiares desaparecidos. De lejos distingo los «seguimos vivos» y veo cómo las casas se deslizan enteritas, hasta caer al mar.
Ayer, desde este mismo punto en el techo, vi como algunos de los vecinos salieron por primera vez de sus casas. Más tarde llamé a la vecina y me contó que habían ido a la iglesia buscando refugio, pero que al llegar la encontraron destrozada. Al parecer, el agua se había llevado todo menos la estatua del Cristo que, por milagro divino, seguía en su cruz de madera gruesa. Se corrió la voz y muchos de los damnificados se fueron a pasar la noche en bolsas de dormir alrededor del Cristo. Busco donde estaba la iglesia, pero no queda rastro de nada, se ve que las lluvias de la noche los arrastraron hasta la playa con todo y cruz.
Cuando bajo las escaleras descubro que un chorro rompió la ventana y ahora el agua invade la sala. Vidrios de distintos tamaños están esparcidos por el suelo. Me apresuro a coger a Alba en brazos. El chorro cesa pronto, aunque alcanzó a inundar la estancia. Dejo a Alba sobre una silla para que no se corte ni se le moje el pantalón del pijama y Laura me enjuicia con la mirada. Me acerco para arremangarle el ruedo, pero ella se echa para atrás y lo hace sola.
Pego una bolsa negra de plástico sobre el hueco para que la lluvia no entre. Pienso en tapiar esta ventana apenas pueda, hay otra grande en la pared del frente y por esta, que da al patio, nunca entra la luz. Salgo de la casa buscando la corriente que trajo el chorro. Puedo ver cómo la avalancha de tierra derrumba las columnas que hacen de base a los edificios, derribando hasta doce pisos en un santiamén. En la televisión dicen que la ayuda no llegará, que las carreteras están obstruidas y el pueblo incomunicado. La ciudad va quedando enterrada bajo toneladas de piedras gigantes que parecieran caer del cielo como meteoritos mandados por Dios. Ojalá desde acá se llegase a ver la zona donde está la escuela para saber si sigue en pie.
Las personas que aparecen en el noticiero dicen estar desesperadas por desenterrar sus casas, sus negocios y poder enterrar a sus muertos. Pero para hacer cualquiera de las dos cosas tendría que dejar de llover.
Después de lo del chorro, Laura está muy callada. Trato de evitarla y me paso el resto de la tarde en mi cuarto. No tomo agua para no tener que ir al baño y encontrarme con ella.
Aunque hoy Alba no tuvo fiebre, me escabullo cuando se hace de noche para llevarla a dormir conmigo. La cargo mientras susurro, tranquila Alba, ya está mi niña, y recuerdo lo mucho que me gusta el sonido de su nombre. Cuando la tengo segura con los brazos sobre mi espalda, Laura me mira y, a pesar de que espero que proteste, no dice una sola palabra.
Día 4
No sé bien qué hora será porque la luz del día bajo el cielo encapotado parece la misma a toda hora. Asumo que debe ser temprano porque me siento agotada. De no ser por el estruendo en la sala, no me habría despertado hasta dentro de varias horas.
Me preocupa no encontrar a Alba dormida a mi lado y sentir las sábanas frías. Mientras lo pienso, me doy cuenta de que el agua se escucha más fuerte que nunca. Piso el suelo y se me mojan los pies.
Abro la puerta, empujándola contra el agua que se resiste, y encuentro que la mitad de la casa ya no está, la sala y la cocina entera han desaparecido. En su lugar corre un río marrón y furioso. Apenas quedan unos pocos metros más de suelo por donde puedo seguir caminando.
Me acerco al hueco que hay en la pared y veo a una de las niñas, solo a una, de espaldas mirando al río. Veo su pelo negro, negrísimo.