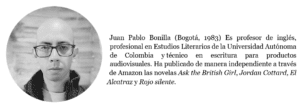Foto por Annie Spratt
Tras dudar un instante, el soldado entregó los billetes y recibió la pequeña y fría mano. La gitana estuvo a punto de decirle algo, así que él prefirió darle la espalda y de un tirón sacar a la niña de la carpa.
No sabía cómo se llamaba. Tal vez Galina, o Alina. Al preguntar por ella , la señora gritó ese nombre. Tal vez no era realmente un nombre, quizás era la palabra para decir “niña” o “hija”. En cualquier caso, ahora era suya y esa certeza se asentaba en el estómago como salchichas calientes tras dos días de hambre.
Después de un rato se fue haciendo más difícil caminar con ella, y, cuando el campamento provisional de refugiados quedó tan atrás que su música y sus voces se disolvieron entre los sonidos de la mañana, la niña empezó quejarse. Tropezaba con cualquier desnivel de la carretera fangosa y hacía un sonidito con la garganta a través de la boca cerrada cuando la punta de una de sus botas golpeaba alguna piedra inamovible.
El soldado intentó tomarla por la cintura, pero la niña se soltó con brusquedad. Él se limitó a conducirla de la mano hasta un árbol casi muerto, cuyos retoños apenas despuntaban tras años de invierno. Al sentarse extrajo una manzana y le ofreció la mitad.
La niña estudió la fruta. El soldado le dio un gran mordisco a su trozo; el sonido espantó a dos cuervos cercanos y atrajo la atención de la pequeña. Galina mordió su mitad; tenía los dientes completos y sanos. En definitiva, una buena compra.
Le tomó meses acumular todo aquel dinero, y aunque con este pudo comprar muchas cosas —algún auto usado; todos los muebles que le harían falta donde viviría—, ella era una inversión juiciosa. Mientras reconstruían los edificios, renacían los negocios, se trazaban de nuevo las calles y el mundo volvía a girar, ella se convertiría en mujer. Cuatro, tal vez cinco años. Él iría de un empleo a otro, quizá de vuelta a la universidad, o a una escuela; no descartaba enseñar. Primero tendrían un piso, más adelante una casa. Así como ella tendría unos pechos y unas caderas anchas.
En el pueblo más cercano había una estación de tren donde faltaban operadores capaces de leer. Galina necesitó unas semanas para aprender a manipular la estufa y ocuparse del piso de dos alcobas y el espacio angosto en el que se apretujaban la sala, el comedor y la cocina. Pasado un mes, él se atrevió a preguntarle su nombre y ella no encontró una respuesta. Podía ser Galina, o no; muchas mujeres en la aldea se llamaban así. Costaba hacerle hablar; debía sembrar muchas preguntas antes de obtener una respuesta completa. Nunca llegó a saber de dónde venía o quiénes eran sus padres. Nació —así dijo ella— en un tren; era el recuerdo más antiguo que tenía. Creció entre vagones y estaciones; el resto del tiempo en una aldea, luego un campamento, luego otro. Ella no entendía la diferencia entre un mes, una semana y un año. Él jamás supo su edad.
En el pueblo pensaban que eran hermanos. Una mentira cómoda. Una tarde ella llegó tocando la campanita de su bicicleta. El timbre atrajo su atención y, al inclinarse por la ventana, vio a Galina junto a un muchacho de gorra y tirantes. Por primera vez la veía sonreír. Cuando ella dejó su chaqueta en el perchero , él le dijo que se marcharían. Bastó un “Nos vamos de aquí”. Tras la cena, ella preguntó a dónde. A la ciudad, le explicó a la mañana siguiente. “Tengo un trabajo de profesor ahora”, dijo como excusa al sentirla distante y silenciosa. “Esto es muy bueno para los dos”, añadió.
Vendió en una semana lo que le tomó años adquirir con ahorros y préstamos. Empezó a sentirse bien pasadas las dos primeras semanas en una casa abandonada que le enseñó un policía, antiguo compañero de armas. Entre los cuartos de techos altos y la sala glacial no tenían más que ropa, dos cajas de libros y utensilios de cocina. A Galina le dejó el cuarto principal: la gran ventana tenía vista al río, con sus puentes que brillaban en la mañana y el sol cortado por las cúpulas gemelas de la catedral cada tarde. Además, tenía un baño.
Una mañana, al notar que tardaba —por entonces todavía la acompañaba a la escuela—, subió a buscarla. Abrió la puerta de su cuarto sin llamar y al oír el agua en la ducha, se acercó con cautela. El resto del día, su mente regresaba la hendidura de la espalda bajo la película de agua, la superficie de su cintura, las ahora largas piernas. En la biblioteca los estudiantes se le acercaron preguntando por títulos inexistentes y autores de los que no había oído nombrar jamás. Durante el almuerzo intentó beberse el puré y comerse el té con hielo. Una compañera le preguntó si estaba bien y, pese a disculpas y explicaciones, ella lo reemplazó el resto de la tarde.
Tras cerrar la puerta de casa, se sentó en la sala a oír la caída del polvo. Cuando el distante crujido metálico del tranvía le recordó la hora, subió a su cuarto y dio vueltas junto a la cama. Miraba hacia la calle a cada minuto y no hubo suficientes toallas ni mantas para secar la transpiración de sus manos.
Galina lo encontró en la cocina, poniéndole ginebra a un té. Llegaba molesta porque un coche le había salpicado lodo en el vestido. Describía los hechos con detalle, mientras, con violentos esfuerzos, intentaba lavar en el fregadero la mancha de la falda. Él le dio un abrazo por la espalda. Cerró los ojos y apoyó su nariz entre su cabello. Quería sentir sus huesos, sus músculos, su calor, su olor y el latir de su pecho.
Siempre estuvo muy solo. En casa y en el pueblo era distinto a todos. En la universidad solo encontró chicos adinerados con la valentía suficiente para escapar de la guerra, y en el ejército era tan solo uno más, avanzando entre la noche y el humo, haciendo guardia, tiritando en el invierno, soñando con agua limpia.
Junto al rifle y el equipo cargaba con la idea de regresar a la ciudad, renacer como ciudadano, como un hombre corriente, de los que usan traje, de los que venden libros o corbatas. De los que son esposos, buenos padres, que enseñan modales a sus hijos, los llevan a la iglesia los domingos y se disculpan levantando el sombrero si por accidente tropiezan con alguien en el tren.
Cuando el enemigo empezó a rendirse, ser esa clase de hombre le pareció imposible.
Sus compañeros, los suboficiales, y hasta los nuevos reclutas saltaban de los camiones al primer avistamiento de una aldea. Luego, no había cerca, puerta o ventana que los detuviera en su asalto enloquecido. Los más hábiles o los más fuertes salían primero y no había una mujer demasiado joven o demasiado vieja para ellos. Recordó a una de cabello ya gris y sucio que lo miraba fijamente, recelosa, aferrando con fuerza una hogaza de pan de ajo, mientras tras ella una fila de treinta hombres esperaba para penetrarla.
Pasaban la noche ahí, entre las paredes que no se habían derrumbado y al amanecer el avance proseguía. Una mañana, vio a las mujeres mientras la tropa, de vuelta a su burocrática cordura, marchaban en fila. Todas ellas, unas cuarenta, todas desnudas, con los ojos muertos como las figuras de los tapices medievales, parecían esperar algo, o solo confirmar que ya se iban aquellos animales uniformados. Hasta que, de uno de los camiones de aprovisionamiento, empezaron a lanzar raciones. Ellas saltaron por una zanja inundada, ignoraron los vidrios, el alambre de espino, los escombros y fueron a atrapar lo que la unidad les regalaba. Él no se detuvo. Medio kilómetro al este pudo ver lo que quedaba de una muchacha. No le habían dejado cara, ni ropa; la sangre seca cubría sus piernas y larvas de mosca emergían de la vagina y de los otros cincuenta puntos donde la apuñalaron. Sus compañeros tenían razón: más les valía a ellas no correr. Junto al cadáver había una maleta de cartón y su contenido desparramado: fotos y cartas.
En ese momento sintió horror ante la idea de tener una mujer. Cuando anunciaron el armisticio, él y su unidad estaban en la ciudad, un lugar habitado únicamente por mujeres; esposos, hijos y padres estaban muertos o presos en la retaguardia. Ellas estaban por todas partes: en los balcones y ventanas, los cafés, las terrazas. Se paseaban en los autos de los oficiales, las escuchaba hablar entre sí en las esquinas, o conversar con cualquiera que vistiera de uniforme. En la noche podía oírlas por las calles en tinieblas. A veces se reían, a veces gritaban.
Cuando la radio confirmó que la paz se había firmado, todos tenían de repente una novia y hablaban de una futura esposa. Un tipo de la artillería a quien llamaban “ Langosta” apareció con una mujer de sesenta años vestida con tutú de bailarina; buscaban al párroco.
Cuando los tanques, las casamatas, las minas, los puestos de control y su unidad se fueron desvaneciendo, él decidió buscarse también una esposa. No conseguía ver a una sola mujer que le agradara. Todos repetían que las jóvenes y bellas se habían marchado a América. La idea de buscar una niña se le ocurrió de camino a casa. Las carreteras —carcomidas por las orugas de los tanques y bombardeos— tenían pequeños asentamientos de personas sin hogar, demasiado temerosas aún de volver a las ciudades habitadas por fantasmas, muros a punto de colapsar y obuses sin explotar. Cuando encontró el campamento tenía el propósito de cambiar algunas de sus raciones sobrantes por relojes, plumas u otros objetos que los civiles sabían quitarle a los cadáveres del enemigo. Allí vio a Galina. Calculó que debía tener diez u once años; él mismo era también muy joven; apenas unos años atrás dejó la villa por la universidad y esta por el ejército.
Galina se soltó del abrazo. —¿Estás bien? —preguntó ella. Con los pulgares estudió su rostro un instante y luego soltó un “sí” quejumbroso. —Estás pálido —dijo ella y dio un paso atrás. —Dime algo, ¿me quieres? Ella tenía unos enormes ojos ámbar que en ese momento se agitaban tratando de comprender la situación. Era inteligente, la mejor estudiante; así lo aseguraban los profesores cada vez que él iba a la escuela. “Estará orgulloso de ella”, le dijo una monja gigante que no terminaba de frotarse las manos; “Tan bonita, tan lista,” comentó un profesor que todavía usaba monóculo; “Aprendió inglés ella sola oyendo la radio”, le hizo saber un día por la calle otra de sus maestras; alguien todavía joven, de extraño atractivo, solo algo gris y con la mirada vacía de los supervivientes. No lo ponía en duda.
—Claro que sí, papá. Te quiero más que a nada. Él le dio una leve palmada en el hombro. —Bueno, bueno. Discúlpame, no sé qué me pasa hoy. —Debe ser el clima. El cielo gris te pone mal. —Tal vez ¿Vamos al teatro? Ella sonrió. No respondió con palabras, pero aceptó ir por cómo se lanzó escaleras arriba. Con el tiempo, el soldado había aprendido a reconocer ese tipo de cosas.