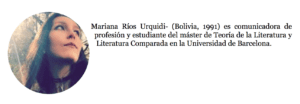Tengo sobre mi mesa de noche una fotografía de mi abuelo y de mí junto a un potro recién nacido. Debo tener cinco o seis años, es una de las tardes de domingo en que íbamos a visitarlo. Cuando la miro puedo reconocerme: esa soy mirando a mi abuelo, ese es el potro que nunca aprendí a montar, estamos en la finca en un pueblo de Cochabamba, es la década de los noventa en Bolivia.
Cuando las fuerzas de mi abuelo empezaron a apagarse y la ciudad creció tanto que se asentó en sus alrededores, la finca fue convertida en un barrio cerrado. Construyeron casas en el bosque de sauces llorones donde antes construí guaridas entre los árboles. Levantaron muros y pavimentaron los caminos de arena que alguna vez recorrí con mis hermanos en los días de lluvia, con el barro hasta las rodillas. No queda rastro alguno de lo que una vez fue y tuvo lugar ahí. El valor sentimental que tiene esa fotografía para mí me hace pensar que nunca podría deshacerme de ella, y que si así lo hiciera desaparecería entonces la única evidencia que tengo de aquella época. Desaparecería el recuerdo de mi infancia.
Aferrarse a una fotografía en plena sociedad del consumo puede parecer algo inusual. En esta época en que los objetos son desechables y constantemente remplazados por otros nuevos parece extraño sentir apego por algo material. Sin embargo, ese deseo enmascara un anhelo por recuperar el tiempo pasado y/o por salvarlo del olvido. Es la posibilidad de recuperar mi infancia en cualquier momento a través de una fotografía, por ejemplo. Evitar su desaparición. Pienso en el empeño del coleccionista que sujeta los objetos para no perderlos. Un enfrentamiento al olvido, también.
El impulso fotográfico
En el arte y la historia la figura del coleccionista ha sido analizada por varios pensadores y representada por no menos artistas. Walter Benjamin veía en el coleccionista a un revolucionario capaz de romper con el orden que la tradición le ha otorgado al pasado. Alberto Durero intentó representar el gran peso que tiene el tiempo en su ángel melancólico. Vivian Maier, con su pasión por registrar caóticamente la cotidianidad de la vida en el siglo XX, capturó a través de su cámara alrededor de diez mil imágenes. Su fotografía puede ser revisada a partir de las ideas y manifestaciones que identifican en Maier una figura nostálgica y extraordinaria.
Su obra se hizo pública el mismo año de su muerte, 2009, al ser descubierta y compartida por John Maloof, quien, años antes, había adquirido sus negativos en una subasta de archivos en Chicago. Las fotografías nunca fueron publicadas por la autora y poco se sabe sobre sus deseos e intenciones acerca de ellas. Su reconocimiento y popularidad son recientes y mucho tienen que ver con el misterio de su vida: trabajó como niñera, fue una coleccionista extrema (hoy, algunos la llamarían acumuladora) y, de acuerdo con caracterizaciones de gente que la conocía, era una mujer excéntrica y solitaria.
Pero Maier fue más que eso y su fotografía es prueba contundente. Desde su excentricidad deambuló y fotografió las calles de dos de las metrópolis más importantes de su época: Nueva York y Chicago. Lo hizo en un contexto en el que el paseo libre y seguro por la ciudad era un privilegio casi exclusivo de los hombres. Su obra puede ser revisada a partir de las reflexiones sobre la flânerie, la figura femenina del flâneur, con todas las limitaciones y obstáculos que como mujer habría enfrentado en las calles.
Es curioso que fuera el mismo Benjamin quien, a partir de los textos de Baudelaire, hablara por primera vez sobre la flânerie. El personaje (siempre masculino) del flâneur era aquel que caminaba las calles sin rumbo, sin objetivo, sin un lugar de llegada. En ese caminar el paseante observaba el ajetreo de la nueva ciudad. El París del siglo XIX, por nombrar un ejemplo, que se encontraba en la transición hacia un nuevo orden capitalista. Un poco más de medio siglo después, las mujeres recién comenzaban a disfrutar del paseo libre por la metrópoli.
¿A quién le pertenecen las calles?
En la extensa bibliografía sobre la figura del flâneur, la mujer es prácticamente inexistente. Las calles han estado, durante mucho tiempo, vacías de figuras femeninas solitarias. Tradicionalmente, el lugar de la mujer fue la casa, y su actividad fuera de ella estuvo destinada a cumplir con los afanes que requerían los quehaceres del hogar. En su tiempo libre, la mujer paseante estuvo siempre acompañada por un hombre, porque de lo contrario podía ser considerada una prostituta o verse expuesta a toda clase de abusos. ¿Cuán distinto es el panorama ahora?
La mujer que ahora es libre de caminar por las calles a cualquier hora debe enfrentarse aún con la posibilidad de abuso físico y psicológico. Es paseante, sí, pero convive constantemente con el miedo en sociedades que transforman su imagen en objeto, en culturas patriarcales que la desvalorizan y disminuyen haciendo imposible su participación completamente libre en la ciudad. Es imposible negar que algo sigue mal en nuestras relaciones sociales y que, a pesar de las grandes transiciones y cambios ocurridos a lo largo de la historia, todavía fallamos en ese y otros aspectos.
Anke Gleber, en su libro, The Art of Taking a Walk, destaca que la ausencia de la mujer como paseante es el resultado de una distribución social de poder que excluyó a las mujeres de la esfera pública. El espacio exterior fue abriéndose a las mujeres a partir del desarrollo del capitalismo y de la cultura del consumo. En un inicio, las tiendas y escaparates se volvieron lugares seguros donde la mujer podía moverse sola con tranquilidad. Cierta libertad se instauraba en la actividad de la compra. Sin embargo, esta libertad continuó siendo una libertad opresiva en la medida en que la mujer necesitaba tener valor y confianza adicionales para salir y enfrentarse a las amenazas de una sociedad que la transformaba en objeto. Estas preocupaciones siguen siendo válidas; basta con mirar alrededor como hizo Vivian Maier. La sociedad sigue enferma por más que el progreso pretenda olvidarlo. Seguimos avanzando, pero ¿a costa de qué y de quiénes? Quizás necesitaríamos desacelerar un poco y detenernos a observar. Como decía Benjamin: quizás con la mirada puesta en la promesa futura del progreso, olvidamos mirar las ruinas de lo que se queda atrás, el pasado que un coleccionista puede atesorar.
Vivian Maier se detuvo a su manera, la única en que pudo: fue valiente al afrentarse a su realidad y hacer lo que quiso. Si bien su trabajo como niñera le permitió pasear con cierta libertad las calles, en sus fotografías también se pueden ver lugares poco habituales para frecuentar con niños. Entre las imágenes encontramos espacios particulares: mataderos, calles con vagabundos, arrestos, demoliciones. Su deambular la llevó a capturar la vida cotidiana de la sociedad de la posguerra estadounidense, desde los espacios cerrados del hogar hasta los callejones más desolados. Fotografías de niños jugando en las calles, mujeres comprando, oficinistas, estrellas de cine, basura. Un mosaico de la cotidianidad.
Memoria y tiempo: la melancolía del coleccionista
Las imágenes de Maier pertenecen a una época de transición: son los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el boom económico estadounidense en ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, que para ese entonces ya contaban con la infraestructura de grandes metrópolis.
El desarrollo del capitalismo y la instauración de la sociedad de consumo podrían haber sido motivo de preocupación para Maier. Al menos así parece explicarlo en una grabación suya reproducida en el documental Finding Vivian Maier de John Maloof. En ella se la escucha diciendo: “I suppose nothing is meant to last forever. We have to make room for other people. It’s a wheel. You get on, you have to go to the end, and then somebody takes your place.” [“Supongo que nada está hecho para durar para siempre. Tenemos que dejar espacio para otra gente. Es una rueda. Subes, vas hasta el final, y ahí alguien toma tu lugar”]
Entre la gran cantidad de negativos y cartuchos que forman parte de la colección encontrada, aún existe una cantidad importante de capturas inéditas. Todas esas imágenes han de haber sido una manera suya de enfrentarse al olvido del tiempo, de declarar su amor melancólico a las cosas y el deseo incontenible por salvarlas.