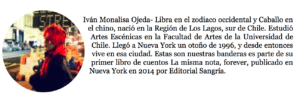Es domingo. Es el último domingo de junio. Me levanto de un salto de la cama. He dormido solo tres horas, pero igual me siento bien. Todo se siente muy buena onda. Igual anoche me hice mis chavos. Me voy corriendo al baño para darme una ducha. Me detengo. Me acuerdo de que tengo que llamar a la Myriam Hernández. La llamo. Creo que no va a contestar, su teléfono siempre está en vibrador. Pero no. No sé cómo ella lo escucha. La despierto.
–Que pasó –dice ella al otro lado del teléfono.
–¡Cómo que qué pasó! Levántate que hay que desfilar. ¡A ponerse bella! –le digo en la más rise and shine. Finalmente me voy al baño. A pesar de que hace unas cuantas horas me he afeitado, voy y me rasuro de nuevo. Tengo que estar perfecta. Es sólo una vez al año que salgo de día como toda una mujer. Bueno, sin contar las veces en que he sido arrestada y me dejan salir al otro día, a las diez de la mañana o a las tres de la tarde. Me doy una ducha que empieza tibia y termina fría. Me paso el chorro de agua por la espalda, es como una inyección de energía. Me seco con una toalla limpia y blanca. Vuelvo a mi cuarto y pongo un CD de Pet Shop Boys. Any song is good. Me echo crema por todo el cuerpo. Busco un maletín de día. Lo lleno de todo lo necesario. Peluca, vestido, high hills, aretes, make up. Everything. Me miro en el espejo. Poso de una forma y otra. Agarro la bandera que voy a llevar al parade. Poso. Poso de nuevo. El espejo está enmarcado de fotos mías figurando con mis amigas. Me acerco y observo una en que estoy con la Myriam Hernández celebrando su cumpleaños. Pero of course: ella no es la cantante, sino su admiradora. Se ha ido haciendo cirugías plásticas para parecerse a ella. Y sí, después de tantas operaciones en realidad se parece a la de «El hombre que yo amo». Una de esas tantas cirugías la puso en tremendo aprieto hace un año atrás. Ella, bien divina, ya casi era igualita a la Myriam Hernández. Sólo le faltaban los ojos: tenía que achinárselos. Como es residente no tenía problema en salir y volver a Estados Unidos, así que decide irse a Ecuador, donde las operaciones le salían más baratas. Igual antes había ido a ese país a ponerse los pechos; era un paquete que incluía pasaje, cirugía, estadía y recuperación. Me acuerdo de que la acompañamos un grupo de locas al aeropuerto.
–Volveré para que me respeten –nos dijo antes de tomar el avión a Suramérica.
Y nosotras diciéndole que se iba a botar, que buena suerte. Otra loca le pedía que le trajera coca, porque dicen que la de allá es muy buena. Es la coca original. Otra loca cínica exclamaba que la iba a extrañar. Y calabaza calabaza, cada una para su casa. Myriam nos había dicho que volvería en una semana. Pasó la semana y no sabíamos nada de ella. Una loca que ya no era loca, sino que ya se había hecho el cambio de sexo, llegó a la barra y nos contó que a Myriam la habían deportado. Seguro que le habían cachado el record en el aeropuerto y, con la cantidad de arrestos por prostitución, demás que la mandaron de vuelta a su país de origen, El Salvador.
No había pasado ni un año desde que habían derribado las Torres Gemelas, y las cosas para cualquiera que fuera inmigrante se habían puesto difíciles, incluso si eras residente. La loca que ya no era loca hizo una especie de colecta para enviarle dinero. Cada una dio lo que pudo. La que decía que la iba extrañar no dio nada. Que no era su business, dijo.
Al mes y medio aparece Myriam, un viernes por la noche, en la barra.
–¡Loca, estás de vuelta! –le digo feliz y muy sorprendida.
–Ay, sí. Esa cruzada por México fue un infierno, así que esta noche vine a trabajar full. Mira que estoy quebradísima –me dice antes de irse.
Esa noche la vi salir y entrar una cuantas veces.
–Llevo mil. Quiero otros más –me decía con una amplia sonrisa. Y sí, se los hizo. Ahora con los ojos achinados sí que era la gemela de Myriam Hernández.
Me doy cuenta de que el tiempo está pasando rápido. La llamo de nuevo. En una de esas se ha quedado dormida.
–Ya me duché –me dice.
–No te olvides de la bandera. Nos encontramos en la calle 39 entre la Quinta y la Sexta. En una hora. Sé exacta, marica –le digo antes de cortar.
Beso el rosario y le digo a la Virgen que se lo rezo cuando vuelva a la noche. Voy de afán. Salgo a la calle. Tomo el tren A, downtown. No espero por mucho tiempo. Me subo al tren y me siento mirando hacia afuera. La Myriam Hernández está de lo más feliz con poder desfilar en este parade.
–Pensé que no iba a estar aquí –me había dicho un par de noches atrás.
Así, vendada y todo, la habían puesto en un avión con destino a El Salvador. Y como ella tiene a toda su familia acá, pues estaba completamente sola. Pero es una chica dura de roer. En la estación de la calle 125 se suben dos morenas, cada una con la bandera del arcoiris. Van tomadas de las manos, una bien masculina y la otra bien femenina. Antes de que se cierren las puertas del tren entran dos locas. Lo que faltaba. Seguro que son boricuas. Se paran en el medio y se ponen a voguear. Muchos de los que van en el tren las vitorean, algunos las acompañan con las palmas de las manos. Cómo no. Ahí somos casi todos familia. Sisters. Esa noche, cuando Myriam me contó su odisea, nos estábamos haciendo un cliente. Ella me había llamado antes:
–Vente al hotel, que estoy con un pargo de party –me dijo por teléfono, justo antes de llegar uptown.
Por suerte andaba con chavos esos días, así que le dije al taxista que se diera media vuelta:
–All the way downtown. Financial district.
Alguien con dinero, pensé. Y sí, el hotel era fabuloso. Pasé sin problemas directo del lobby al ascensor. Myriam me abre la puerta de la habitación con cara de business woman y me da trescientos dólares apenas entro. En la cama hay un hombre ya cuarentón vistiendo lingerie. Stockins y high hills.
–Date un pase –me dice la Myriam, mientras me pasa un billete de veinte dólares enrrollado como un tubillo para aspirar la coca.
–Ven a la cama –me dice, en la onda «yo soy la boss»–. Deja que el tipo te la mame.
Me saco la verga y el cliente empieza a mamar. Dejo que se entretenga por unos cuantos minutos y luego hablo:
–Ya basta. Necesito un break.
–Sí –dice la Myriam–. Vamos, papi. Córrete la paja mientras ves la porno –le ordena al pargo, en la onda «para que nos dejes tranquilas por un momento».
–Dale otro pase para que se ponga más loco –le digo, pensando en que también quiero uno.
Y el cliente se da un pase. Yo dos.
–Mira, ese es el bar.
Le estoy indicando el mini fridge del cuerto.
Nos miramos con complicidad. Ella se pone de pie. Se acerca a la cama donde esta el pargo y, susurrando, le pregunta:
–¿Babe, quieres estar más tiempo con nosotras?
–Of course.
El tipo tiene voz de embalado.
–Then more money! –alega la Myriam, pasándole el pantalón que está en el suelo.
Yo, en tanto, me he ido directo al pequeño refrigerador que está lleno de botellas de diferentes licores. Vacío en dos vasos algunas botellitas de Absolut. Les agrego hielo y cranberry juice: uno para mí, el otro para la loquita. Al pargo le alcanzo una cerveza:
–Dale otro pase.
El cliente se da uno. Yo dos.
–Que se siga corriendo la paja –tranquiliza la Myriam, mientras se sienta a mi lado en un sofá azul.
–Salud –le digo mientras me pasa un billete de cien dólares.
Seguro que el tipo le dio más, pero es cliente suyo. Así que yo más que happy. Nos tomamos los tragos de una, preparo otros más. Nos quedamos en silencio. Sólo se escuchan los sonidos que hacen los actores de la película porno.
–Y pensar que en tres meses me puse de pie –me dice con orgullo.
–Sí, te botaste.
–Te juro que nunca había llorado tanto. Una vez, cuando era un niño en El Salvador, camino a la escuela nos paró la guerrilla. Yo no sabía qué pasaba, y me puse a llorar sin saber por qué lloraba.
Se queda pensativa.
–Date otro trago. Toma su cóctel y continúa:
–Y la segunda vez que lloré tanto fue cuando me subieron al avión para deportarme. Los guardias de inmigración eran bien cafres. No me dejaron llevar ni siquiera mis pastillas para el dolor que me había dado el doctor en Ecuador. Y yo recién cirugiada. Porque no sólo me achiné los ojos, también me achiqué un poco más la nariz.
–Y ahora sí que te pareces a la Myriam Hernández.
–Of course.
El tren ya llega a la calle 59, Columbus Circle. Se sube bastante gente. Sólo quedan dos estaciones. Llegamos rápido a la 42, Times Square. El tren se llena. Todo el mundo anda con ánimo de fiesta.
–Ni que fueran todas locas –murmuro.
Y sonrío.
Tres días atrás la Myriam me había llamado para que fuera a limpiarle el departamento. Y yo, como no le hago asco al dinero y sé que me dará una buena propina, voy volando en la más asesora del hogar. Apenas llego me da una lista larguísima para ir de compras al supermercado.
–Oye loqui, pero para qué vas a comprar tanta comida si tú vives sola –comento con la lista en la mano.
Ella me mira, como diciendo ve y calla. Vuelvo con cuatro bolsas llenas de abarrotes. Mientras acomodo las cosas en el refrigerador y donde puedo, escucho a la Myriam que me habla desde el dormitorio.
–Cuando estaba deportada, sin ningún quinto en el bolsillo, me iba a los McDonalds de San Salvador a ver si alguien dejaba algunas papas fritas o algún resto de hamburguesa. Rara vez encontraba algo, pues no es como acá. Tú sabes que en nuestros países la gente se come todo lo que pide. Aquí dejan la mitad. Así que ahora quiero ver mi casa llena de comida.
–Bueno, loquita, deja que me lleve algo. Mira que tirar comida es pecado –respondo bien fresca, mientras dejo algunos chocolates y galletas en una bolsa aparte.
Finalmente el tren llega a la calle 34, Penn Station. Me bajo. Miro la hora en mi celular. Estoy con el tiempo justo. Subo a la calle. Camino un par de cuadras. Llego al building donde vive la Fabrizzio, un amigo argentino. Toco el timbre varias veces, seguro que aún duerme. Finalmente me abre. Subo a su departamento. Tiene cara de sueño y embale.
–Dale, cámbiate rápido que quiero seguir durmiendo. Tengo la media nota –me dice volviendo a su cama.
Ni se me ocurre preguntarle si va a la parada, sólo me cambio en el baño en un dos por tres. Vestido blanco, zapatos de plataforma plateados, peluca castaña corta, aretes chandelier tambien plateados. Pongo con mucho cuidado la bandera en una bolsa para que no se arrugue, además de una pequeña cartera con el celular, algunos chavos, polvo de maquillaje y un lápiz labial rojo.
–Ya me voy –le aviso a la Fabrizzio.
–Nos vemos más tarde. Y no te olvides de dejar la puerta cerrada – dice desde su dormitorio.
Bajo rápido las escaleras desde el cuarto piso. No tengo tiempo para estar esperando el ascensor. Quiero llegar ya a la calle 39. Llego corriendo. Me instalo al 92 lado de la carroza de Translatinas. Me preguntan si no me voy a subir con ellas.
–No. Me gusta caminar –les respondo, mientras saco la bandera con mucho cuidado de la bolsa plástica.
Se escucha el sonido de un silbato. El Gay Parade ha comenzado. Se escuchan aplausos y vitores que vienen de todos lados.
–¡Tanto maricón junto! –grita una loca a carcajadas. Also la bandera blanco, azul y roja con la estrella. La bandera de mi país. Cuando voy caminando como por la segunda cuadra alguien me toca la espalda. Me doy la vuelta: es la Myriam Hernández. Va toda vestida de blanco, también con su bandera celeste y blanca en las manos.
–¡Vamos, Miss El Salvador! ¡Alce esa bandera!
Es un domingo luminoso. Caminamos una al lado de la otra con nuestras banderas en alto. Una brisa que nos da en el rostro se sube a nuestras banderas y hace que ondeen más alto. Me acuerdo de Chile. Me acuerdo de Santiago. A nuestro pasar, la Quinta Avenida se tranforma en una ancha Alameda.