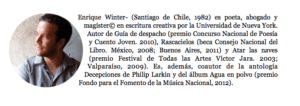–Se te nota en los ojos que no has sufrido nunca –me dijo, apenas llegué, una compañera de la maestría en escritura creativa de NYU–, que no has sufrido nunca en serio.
Me lo dijo de la manera casual en que los gatos usan los bigotes asegurando la anchura para pasar el resto del cuerpo. Allí donde algo me faltara, aunque fuera el sufrimiento mismo, cabía otra persona. Como cabía un dios en la noche oscura del alma de Juan de Yepes o cabe un lector en las elipsis. Propongo una escritura que, aun en su propia abundancia, deje esos espacios. En lo que se vacía –término que titulaba el curso de doctorado que me permitieron tomar aquí con Gabriela Basterra–, en lo incompleto, en el silencio: de lo que no se pudo hablar se escribe años después. Ante la compañera, o demandante para el abogado que era yo por entonces, defendí la existencia de mis dolores previos, quizás con razón, pues venían apuntados en libretas escritas desde hacía quince años, compulsivamente, en la calle y en la oficina de provincia en la que trabajaba. Había publicado tres libros de poesía, cuyas obsesiones formales tenían en Nueva York un correlato teórico que ahondé, luego, sin vuelta atrás, como quien bucea hasta las algas de los sufrimientos empozados en ojos que solo tintineaban la superficie de los peces.
Llegué a Nueva York para el día del trabajador de 2012. En el barrio celebraban el orgullo afrocaribeño con un desfile ante los jasídicos que, perplejos, desfilaban a su modo, preguntándome a diario si acaso era judío. Recién este lunes descubrí un barrio jasídico más grande, que renovó en mí aquel encuentro permanente con las lenguas en su solo aspecto sonoro. Recorría los barrios recopilando sonidos ininteligibles de las diversas minorías, llenando con palabras propias, si acaso hay algunas que podamos poseer, lo que los ritmos y sílabas ajenas proponían. Una escritura por adyacencia sonora que los lectores llenamos de sentido aunque no queramos. Atisbos de un lenguaje que se piensa a sí mismo antes de ser pensado por mi limitada experiencia que operaba, al menos inicialmente, como transmisor de esas vibraciones. Como parlante, bocina o altavoz pensando, ahora, en la riqueza de las variantes del castellano con las que conviví en la maestría. En abril de este año soñaba en inglés en Myanmar y me daba cuenta de que allá en el sudeste asiático venía recién a hablar en ese idioma con la constancia que jamás lo hice en Nueva York.
Debutaba en vivo con Winter Planet solo una semana antes de empezar la maestría. Experimentaba la creación colectiva con los músicos de Matorral, Guiso y Congelador, entre otras bandas chilenas, en un álbum que compusimos agregándole ritmos e imágenes a poemas que, a mi juicio, ya los tenían. Escribía por primera vez con alguna estructura previa y no con la inspiración asignada históricamente a la poesía. Empezaba a componer la continuidad de los fragmentos antes de reunir el material ya escrito, a entrar de a poco en un inconsciente más perverso que aquel al que solía acceder. Traía apuntes para una novela en dos direcciones, una cercana a mis experiencias de viaje y pérdida, que me urgía contar, y otra que era más bien la excusa para desarrollarla. Por supuesto que esta última, la novela sobre taxidermistas que leía el galán porno dentro del poema de una autora que edité en Ediciones del Temple, me convocó más que el impulso inicial y a cada necesidad del relato fueron apareciendo ante mí nociones que no habría imaginado propias. Donde atropellaba perros surgían imágenes y recuerdos olvidados, en los que la realidad y la ficción eran una misma cosa. La escribí en tiempo presente, creo que por entonces solo pensaba en tiempo presente. Me impresiona haber sobrevivido treinta años sin el pasado o el futuro que me obsesionan hoy en que no puedo mirar algo sin pensar en su precaria línea de tiempo a raíz de los doscientos años y el triple de páginas de Volga, la novela familiar que escribo en Bogotá luego de una investigación que me llevó varias veces al oeste polaco. La primera versión de Las bolsas de basura, en tanto, la escribí en el taller de Diamela Eltit, pródigo en las implicancias simbólicas de nuestros textos, que nunca más serían inocentes. Cuando hice mi quinta entrega y final del segundo semestre, ella concluyó ante la clase:
–Felicito al autor, porque ya tiene su novela. Ahora le toca escribirla.
Eso hice de vuelta en Valparaíso. Si es que aceptamos que las esferas sigan teniendo un centro, como en la geometría euclidiana, cuando hace rato ya entendemos mejor el mundo bajo la geometría fractal, y más ahora, cuando lo que pasa en cualquier parte puede comunicarse de inmediato a otra, no deja de ser paradójico que aquí en el centro del mundo comenzara a darme cuenta de que podía empezar de nuevo y solo en cualquier margen de este centro, que iba a leer, investigar y discutir para siempre, hasta ahora, lo que, a la vez, escribiera de la mañana a la noche, en ocio y negocio, mezclando creación y corrección hasta hacerlos indistinguibles. Invité a Sergio Chejfec a Viña del Mar y allí me respondió que él escribía desde adentro de sus propios párrafos expandiéndolos a medida que los leía. Yo también escribo como una forma ampliada de releer y ese diálogo de nuestros materiales ha continuado de diversas formas no solo con él sino con la crítica literaria que he ejercido periódicamente desde la maestría. Con Mariela Dreyfus debatimos a distancia su obra reunida, que prologué bajo un título que bien podría emplear para el impacto del programa en mi propia escritura –del lenguaje de la experiencia a la experiencia del lenguaje–, luego de acoplar buena parte de Lengua de señas en su taller. Imagino que en su oficina tendrá la primera versión artesanal, pasada ya por la exigencia del taller anónimo de Lila Zemborain. Era tal el anonimato en él que, mal formado en la mutiladora escuela chilena de poetas, a Lila no le quedó otra que llamarme al orden en su oficina junto a un querido amigo, para que desafilara un poco mis puñales de la crítica. El tiempo sinceramente le ha dado la razón en mi memoria, ahora que con dureza, pero revestida siempre de un cariño sincero por el texto y por aquellos que han optado por crearlos, me toca a mí evaluar los textos de estudiantes. Con ambas amplié mi poética digresiva, al hueso como Blanca Varela, o a los cinco sentidos como Olga Orozco, referentes de ellas que me acompañan en la superación de la que considero una dictadura del poema redondo, la cual confunde el verso con la unidad de sentido de la frase, socavando los ritmos posibles, y pidiendo un toque de gong al final. Aquí me convencí de que el poema no tiene por qué reducirse a una sencillez que no tienen ni las películas comerciales. Porque no existe otro lenguaje sin función, porque la literatura no tiene que prescribir conductas como el derecho ni vender productos como la publicidad, es más bien el lugar donde la palabra puede ampliar su universo y con ello el nuestro. En esta esquina la palabra del poder y en esta otra el poder de la palabra. Por eso decía que podía empezar de nuevo y solo en cualquier margen de este centro, quizás porque la maestría en Nueva York incorpora su propio margen tras los precios de los arriendos: el de las mesas cojas, cuando hay mesas, dentro de las piezas de un tamaño en el que hay que pedirle permiso al aire para entrar. Porque la palabra es una vibración antes que un significado y esa vibración que mueve el universo es divina para los creyentes y no creyentes. Es esa vibración la que determina los relatos desde el verbo que supuestamente se hizo carne hasta el horóscopo o la historia. La poesía es previa al alfabeto y será posterior también al libro. De la maestría a esta parte me he vuelto algo esotérico, trato de cuidarme de las malas energías y creo ver las buenas, pero sobre todo creo enormemente en el poder de la palabra, en la realidad que genera aun sin entendernos. Creo en el rendimiento de esa fisura comunicacional. Porque apenas somos quienes nos contaron que somos. El relato precede a la identidad así, como dijo Antonio Muñoz Molina en clases, identidad que, de todos modos, es colectiva. Y la literatura, creo yo, es un espacio para levantar alteridades. También nos dijo que la diferencia entre el arte clásico y el moderno, es que el moderno muestra sus procedimientos, y desde ahí he seguido.
En fin, el domingo les contaba a otras amigas de la maestría cómo de pie y de noche, cansado y lejos de todas las personas que quiero, me reflejaba hace solo dos meses con la cara desencajada en el bus atestado de pasajeros del Transmilenio bogotano, sintiendo que había llevado este fraude demasiado lejos, que mi escritura no valía tirar todo lo demás por la borda. Y pensé en qué era todo lo demás, sino la misma empatía que rige lo que escribo, al menos desde el deseo de ser los otros en libros como Rascacielos, que contra el título fue escrito antes de conocer Nueva York y en la primera persona de los demás, devolviéndole a la poesía ese espacio fuera del autor que usan los demás géneros. Luego de la maestría este deseo ha decantado en las novelas en las que vengo a construirle un pasado, incluso, a mi familia. Lo demás como otra cara del lenguaje, que transforma la experiencia y la memoria, devolviéndolas más ricas, o más pobres, pero nunca iguales a sí mismas. En Lengua de señas intento que la poesía no llegue a preguntarle a las demás artes qué fue lo que pasó durante estas décadas en las que se redujo a denunciar anécdotas personales. Creo que los escritores han de crear las condiciones para que su propia escritura pueda hacerse un espacio donde no lo tenía. Han de crear cierta realidad, tal vez la de todo lo que no es el texto mismo, la percepción de su contexto a la manera de una de las obras que vi en los museos neoyorquinos, “Scrim Veil—Black Rectangle—Natural Light” de Robert Irwin, quien instaló una franja negra a un metro ochenta del suelo, alrededor de una sala del Whitney desde la cual, en el centro, comenzaba una tela que llegaba hasta el techo. Como la sala tenía una ventana nos hacía conscientes de los cambios de la luz, junto con el del espacio y de la gente transitando, que incide sobre la obra que allí se instale. Si toda experiencia estética es, en principio, esta alteración de la percepción, ¿para qué se requeriría, además una obra?
La maestría ofrece también un oasis libertario en una ciudad en la que nadie parece tomarse un café siquiera si no es con un fin específico. Recuerdo uno con Rubén Ríos cuando él postulaba al cargo de director, en el que le planteé la conveniencia de traer a más poetas latinoamericanos a discutir sus procedimientos con nosotros y cómo él agenció al semestre siguiente, junto con Lila y Mariela, un curso a estas alturas mítico de neobarrocos, que alteró las escrituras hasta de los más avezados narradores entre los estudiantes. La semana pasada ajusté la publicación por la Universidad de los Andes de antologías exhaustivas de dos de los seis poetas invitados entonces que no han sido publicados aún en Colombia. Fui de oyente a otro curso de Rubén con Carlos Reygadas proponiendo al cine entre las artes de la presencia en oposición a la representación, otra categorización de la cual se nutren ahora mis libros, partiendo por la novela que dejó “despeluzado” al mismo Rubén, término que tuve que buscar en el diccionario. La maestría es, además, un privilegio porque en cada clase uno cuenta con diez o veinte lectores de otras tradiciones denunciando los prejuicios que uno pudo naturalizar, obligándonos a pensar fuera de la zona de comodidad de las estéticas dominantes en nuestros mundillos literarios, bien llamados así por pequeños. Es un privilegio, porque afuera de la Nueva York en la que equivocarse de bar o de taxi puede costar la beca de la semana, están los artistas de Nueva York para los coleccionistas de autógrafos como yo, también disponibles para discutir estéticas innovadoras, provocadoras y políticas, porque un texto es más político cuando amplía la sintaxis de una lengua que cuando denuncia la injusticia con el mismo aparato que usan los opresores. Comencé a traducir a poetas como Bernstein, que tienen esto muy claro, ante quien defiendo la viabilidad de lo sensorial en nuestra propia tradición, atenta ahora a las vicisitudes de las crisis del lenguaje. Sigo ahora con sus madres, desde Dickinson a Howe, o con los padres conservadores que nos quitan las telarañas del liberalismo como Chesterton, una especie de guiño a mi primera traducción de Larkin, a quien tras nueve años pude publicar en Valparaíso gracias a una cesión de derechos que conseguí a pie, aquí en Nueva York, una ciudad llena de andamios, permanentemente en construcción, a la vista, como mis propios libros o los de ellos.
Dejo para el cierre, entonces, la paradoja de que escribo para desaparecer –siempre ha sido así, recuerdo cuando nos mandaban a dibujar a la cancha, afuera del mundo, como la mayor alegría de mi infancia– y que, a la vez, este oficio opera bajo una exposición mayor, y me atrevería a aceptar que necesaria, a la que tendría si me hubiera dedicado a cualquier otra de las habilidades que mis padres me convencieron que tenía. Escribo para callar y aquí me tienen hablando, gracias a la maestría cuyo impacto en mi escritura espero haber atisbado en este primer acercamiento.
Imagen: Juan José Richards