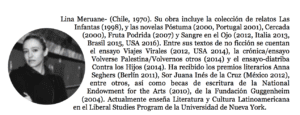Leonardo González Torres y Lina Meruane

Entrevistamos a Lina Meruane (Chile, 1970), autora de las premiadas novelas Fruta podrida (2007), Sangre en el ojo (2012) y de la reciente crónica/ensayo Volverse Palestina/Volverse otros (2014), con el propósito de saber más acerca de su pieza teatral Un lugar donde caerse muerta (Diaz Grey, USA, 2012), adaptación que ella misma hizo de la parte final de Fruta podrida siguiendo la sospecha de que “una obra de teatro se [le] había colado en la novela”. En esa adaptación, Meruane multiplicó por tres un mismo personaje, sumó otros nuevos, concentró la acción en menos páginas, y trasladó la trama de lugar. Creó así una nueva atmósfera, que da una lectura fresca al asfixiante tema de la enfermedad. Nos hallamos aquí ante un procedimiento fascinante donde “sin que yo lo planificara de antemano –explica la autora– el texto empieza a buscar salirse de la página” y donde la protagonista encuentra, más que un lugar donde caerse muerta, el sitio perfecto donde aferrarse a la palabra para postergar indefinidamente la muerte.
Escribiste primero Fruta podrida, que en 2006 ganó el premio del Consejo de la Cultura y las Artes de Chile en la categoría novela inédita. Ese mismo año hiciste una versión teatral a partir de la última parte, “Pies en la tierra”. Esa nueva obra fue titulada Un lugar donde caerse muerta y publicada en edición bilingüe por Díaz Grey, aquí en Nueva York. ¿Por qué hiciste esta adaptación? ¿Tu relación con la dramaturgia empezó con este texto en particular o venía de antes?
Pasó algo inesperado o no planificado mientras yo escribía esta novela. La protagonista había llegado a Nueva York, a cumplir una suerte de misión mortal, y en ese momento apareció en la escena un personaje completamente nuevo, una enfermera anónima y políglota que sale de su turno en el hospital y entra a la página para contar, entre otras muchas cosas, el final del libro. Pero no se trata solo de la entrada de un nuevo personaje, es también la entrada de un nueva voz que desde un inicio era histriónica y monologante. La plaza nevada era su escenario, y ese escenario se iba derritiendo. El tono era innegablemente teatral, y dejarme llevar por esa voz fue extraordinario… La voz tenía su propia fuerza y me tiraba de los dedos. Una vez terminada esa parte fue inevitable probar la mano y ver si era en efecto una obra de teatro que se me había colado en la novela… quise ver si se sostenía esa voz en ese otro formato. Pensándolo retrospectivamente, no era tan extraño que esto sucediera. El teatro como arte me interesa desde muy temprano. Mi única actividad extracurricular en los años del colegio fue la del teatro como joven actriz secundaria (yo no tenía ni dedos, ni talento, ni memoria suficiente, para ese piano). En los años de la universidad fui lectora de obras y asidua asistente de representaciones teatrales que eran de un nivel muy alto, porque en esos años regresaron muchos directores exiliados o formados en el exilio con grandes maestros de la dramaturgia y del performance internacional. En el año en que escribí Fruta podrida, prácticamente lo único que me sacaba de la casa era la ida a espectáculos del off Broadway gracias a una suscripción para estudiantes muy ventajosa… Ese fue un año muy Beckett en Nueva York, y creo que algo de eso acabó entrando en la novela.
¿Cuando estabas escribiendo, en soledad, imaginaste una puesta en escena de Un lugar donde caerse muerta?
Yo escuchaba esa voz como si fuera mi voz, y la transcribía, y lo que veía en mi imaginación era lo que observaba la enfermera: un espacio que se parecía a Washington Square aun cuando en la realidad no lo parece, porque la plaza de la obra está rodeada de edificios de espejo, y tiene estatuas de héroes caídos que no existen en la plaza verdadera… En otras palabras, mi punto de vista mientras escribía o transcribía, era el del personaje que en ese momento toma un rol protagónico. La puesta en escena, posterior, me presentó el punto de vista contrario, el del otro lado, y hubo, en todo ese tiempo, tantas transformaciones a partir de lo escrito, que todo había cambiado muchísimo cuando llegamos a la puesta en escena. Pero eso es lo más interesante de la transformación de cualquier texto escrito a la escena, que operan como mediadores o traductores la imaginación del director, la interpretación de los actores, la imaginación escenográfica. Esa es la gracia de una obra, verla dirigida por distintos directores resulta siempre una experiencia completamente nueva.
Un lugar… fue estrenada en el festival de lecturas dramatizadas, Teatro Vivo, en el 2009, y después, en el 2012, presentada como obra en el marco del egreso de magíster del director chileno Martín Balmaceda en Sarah Lawrence College. ¿Cómo fueron esas experiencias para ti? ¿De qué manera se modificó el texto original en el proceso de adaptación a escena? ¿Participaste activamente en el montaje y los ensayos? ¿Pudiste ver la reacción del público ante la obra teatral?
Tuve la suerte de encontrarme acá, en el 2008, con Martín Balmaceda, un director formado en la escuela de Ramón Griffero (un director fundamental en la escena teatral de la posdictadura chilena). Martín no solo puso en lectura y luego en escena mi texto, sino que me instó a repensar ciertas estrategias textuales y abandonar lo que en origen era prácticamente un monólogo; su propuesta dramatúrgica fue la de pensar a la enfermera menos como personaje y más como una siquis, y en función de esto dividirla en id, ego y súper ego. Siguiendo esta propuesta, yo empecé a imaginar el texto desde otra clave, y sin cambiarlo me aventuré en la tarea de imaginar tres estados síquicos, trabajar las repeticiones internas para darle otras fuerzas, para enfatizar las contradicciones entre un estado y otro en un mismo yo de tres caras, tres cuerpos, tres pulsiones. Y consideré que el texto en esa versión dramaturgizado había ganado en dinamismo y en ritmo y que quedaba más subrayado el carácter paradójico de la enfermera. Se afilaba el humor, negro o negrísimo, del texto (el público se reía, para mí eso fue sorprendente porque yo no trabajo el humor pero el texto lo tiene). Eso fue lo primero, lo que hicimos para la versión de Teatro Vivo. Tres años después, cuando se llevó a escena como obra, en ingles, Martín volvió a la carga y me propuso aumentar el número de personajes (era necesario para la producción en su escuela, y este requisito era insalvable): de ahí surgió el coro, un coro bufonesco que a la vez colabora en las transformaciones espaciales de la escenografía, y que para existir le recorta algo del texto a la triple enfermera. En los sucesivos ensayos a los que yo asistí, le fui entregando más líneas al coro, y le otorgué una función específica, necesaria y nueva. Aprovechando que una de las enfermeras era latina, dejamos partes de su texto en castellano y el coro pudo remitirse a su función narrativa original, la de traducir ciertos conflictos para el público; solo que acá el coro es un traductor más lingüístico que cultural, repite en ingles lo que dice la enfermera latina, que por supuesto, y jugando con los estereotipos, es la enfermera voluptuosa, desaforada y desobediente que encarna al id.
Muchos de tus últimos trabajos –pienso en Fruta podrida y en Sangre en el ojo– tienen la particularidad de tener su “reverso” en otro formato; se trata de un texto teatral o visual que dialoga con el libro en el que está basado. ¿Puedes contarnos más acerca de esos procedimientos paralelos, de la necesidad o de la utilidad de sacar el texto escrito de la página?
Es cierto lo que señalas, aunque debo aclarar que eso sucedió sin que yo lo planificara de antemano. Salirme del texto no estaba en ningún plan original y creo que más bien responde a algo que pide la propia obra, desde su interior. Ambas libros me exigieron una salida de cuadro. Es la propia naturaleza del monólogo final de Fruta podrida la que me propone el ejercicio de adaptación y de transformación, como parte necesaria de propio devenir del texto. Asimismo, cuando terminé la novela de la ceguera, Sangre en el ojo, me pareció que faltaba algo, una suerte de interlocución con el afuera de la novela, con las realidades a las que la novela remite o apela en su referencialidad autoficcional. De ahí surge la idea de interrogar a determinadas personas que yo convertí en personajes de mi libro, de ver cómo se relacionan con el hecho de haber sido modelos para personajes míos a los que acaso ya no se parecen, de llevar sus voces y sus planteamientos a un soporte audiovisual. Pero a la vez, y porque se trata de una novela ciega, trabajar solo con sus voces, no con sus rostros, y trabajar con las imágenes que esa conversación convoca en la imaginación del director de la obra visual, que, te interesará caber, fue el argentino Luciano Piazza, entonces estudiante del Máster de Escritura Creativa y alumno mío, y ahora videísta.
Siempre suena un poco surreal intentar explicar el momento en el que un texto se constituye más allá de los deseos de una, pero hay un momento en el que los textos toman su dirección y una los sigue como puede, y trata de escuchar lo que piden. Esto ha sido más o menos así con todos mis libros. En los primeros, Las infantas, Póstuma, y Cercada, ya aparecen distintos narradores, distintas voces alternadas, distintas géneros de escritura en su interior que parecen completamente indispensables en vez de meramente experimentales… Fruta podrida además de tener ese final dramatúrgico del que ya hablamos, está atravesado por los poemas que la protagonista escribe en su cuaderno deScomposición… Hasta ahí se trataba de un procedimiento intratextual, a partir de ahí el texto empieza a buscar salirse de la página.
Fruta podrida ocurre en el campo chileno y Un lugar donde caerse muerta se desarrolla en Nueva York y en distintas estaciones del año. ¿Pensaste en esta adaptación espacial por alguna razón en particular?
La novela de la fruta podrida debía terminar, casi por lógica, en la Gran Manzana; la ciudad se cruzaba con los ejes de sentido que yo me proponía examinar. El tema de la novela es el de la producción capitalista, desaforada, implacable, y su objeto de deseo y de desesperación es la fruta –el deseo de producir fruta perfecta, exportable, vendible, el de producir cuerpos que se ajusten a normas estéticas y protocolos de pureza y sanidad, y a su vez la imposibilidad de detener los procesos de putrefacción, etc. En esa relación se cruzan el sur como espacio agrícola, del que se extrae históricamente la materia prima, ese sur sometido (a veces voluntariamente) a las normas impuestas por el capitalismo, y el norte vampiro que en este caso remite a Nueva York, a su voraz bolsa de comercio; su apelativo de “gran manzana” cerraba la idea tanto en la novela como en la obra, la cerraba en un nudo terrible y perfecto.
Fotos de la obra enviadas por la autora.