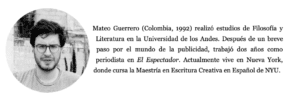En una de sus columnas recientes, Carolina Sanín contó que en medio de la inmovilidad del tráfico bogotano un taxista le dijo que los árboles que se veían al borde de la calle estaban muy altos, que había que cortarlos. Algo parecido le vuelve a pasar, frente a otros árboles, cuando una vecina comenta la urgencia con la que alguien debería venir con una motosierra. Antes, Sanín había dicho que en Bogotá, nuestra falta de curiosidad hace que un árbol sea siempre un “árbol” —y casi nunca un romerón, un cucharo o un gaque—, pero poner la mirada en la vecina y el taxista termina por iluminar otra cosa: “Consideramos la vida amplia y alta como atrofia. El árbol deja de ser el símbolo auspicioso de la vida, de las relaciones, de la hospitalidad y del saber, para convertirse en indicio de lo amenazante, lo inquietante y lo sedicioso”.
Uno se puede encontrar a Carolina Sanín de noche, reemplazando los árboles que el alcalde le quitó a Bogotá de día. También la puede encontrar en las novelas Todo en otra parte (2014), y Los niños (2014); en Ponqué y otros cuentos (2010); en la antología crítica que hizo de la obra del filósofo Fernando González; en Dalia (2010) y La gata sola (2018), que fueron escritas para niños; en el ensayo biográfico Alfonso X, el Rey Sabio (2009) y también en Yosoyu (2013), en el que le sigue los pasos al legendario Pedro Manrique Figueroa, o en Alto Rendimiento (2016) donde viajó a los Olímpicos de Río sin salir de su casa. Hablamos con ella sobre su último libro.
En Somos luces abismales hay una bitácora del pensamiento, y ese pensamiento avanza, se detiene, abre caminos inesperados, traduce a los hombres (y a veces parecería intentar lo mismo con los animales), narra, y por si todo eso fuera poco, en su libro el pensamiento también canta. ¿Qué tipo de descubrimientos sobre la escritura le dejó esta experiencia en la que el ensayo, la ficción, la no ficción y la poesía aparecen en una especie de continuo, como ocupando el espacio de un mismo aliento?
El pensamiento no reconoce naturalmente los límites de los géneros literarios, y una literatura del pensamiento tampoco tendría por qué reconocerlos… Me refiero a una literatura que quisiera conocer y decir la vida del pensamiento, es decir, la relación del pensamiento con el tiempo. Me interesa esa formulación tuya de “bitácora”, pues, en últimas, el libro es un diario de la vida interior (o sea, un diario en el que los días no pasan exactamente día a día). En el libro trato de representar la manera como el pensamiento sucede, descubre y formula; cómo se sucede, se descubre y se formula a sí mismo en mi experiencia. Intento dar cuenta de la concentración y la distracción, de algunas tensiones y relajaciones de las ideas. Trato de mostrar que el pensamiento es un camino —o abre un camino— y también que puede no tener la forma de un camino, sino, por el contrario, la forma de un enredo, de un cúmulo. Me gusta lo que me preguntas sobre el continuo y el aliento, pues tras el libro subyace ese deseo de descubrir que la palabra se sale del tiempo: que no sólo es discurso, sino también aparición.
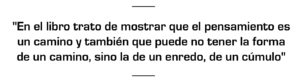
En el libro usted se detiene sobre el hecho de escribir en “una lengua que se formó sin ver nada de lo que había en este lado”, es decir en Colombia, en la América desde la cual escribe. A la vez dice que “ en esta lengua declaramos que queremos hacer una nueva ley y también liberarnos de la ley”. ¿Cómo funciona esa desobediencia que parece intrínseca a nuestra relación con la lengua y por qué esa desobediencia, como la ley, termina planteando una forma de vivir los unos con los otros?
Es algo que no tengo resuelto ni lo tendré nunca. Es una pregunta. O son mil preguntas. ¿Será que los americanos nos rebelamos contra el logos por hablar en una lengua que nos trajimos de otro mundo, y que siempre será vieja para el nuevo mundo? ¿Y qué posibilidad real de rebelión tenemos? ¿Cómo más podemos pensar, siendo conscientes de la perpetua inadecuación de nuestra lengua? ¿O no es preciso llamar a esa condición inadecuación, sino que es más bien algo así como un trauma de la lengua? Hablamos con las palabras de unos viajeros que se fueron del lugar donde su lengua había crecido y se llevaron consigo lo que pudieron de esa lengua. Eso que pudieron llevarse, ¿era la totalidad del idioma, o era una parte —la suya—? ¿Y la lengua que se quedó en el Viejo Mundo (como parecería sugerir la literatura del Barroco que siguió al viaje al Nuevo Mundo) también vivió la experiencia de haber conocido el otro mundo?
La aparición de los animales tiene un papel central en el libro, desde su perra Dalia hasta los lobos cervales que protagonizan el Calila y Dimna. ¿Qué pasa con la literatura, una tradición que se embelesa tanto con las voces humanas, cuando incluye en ella la lengua de los animales y, con ella, lo que de alguna manera es indecible?
Algunas personas han creído que hay cierta manera de hablar que hace que se entiendan los animales humanos con los no humanos: conocer esa manera era el secreto de san Francisco de Asís, entre otros. Antes de ser santo, Francisco fue un trovador y fue uno de los primeros poetas conocidos en su lengua vernácula. Como supieron los poetas de la baja Edad Media, y luego los románticos (y, antes, el rey Salomón de los salmos), el impulso que tiene el corazón de cantar es el impulso de cantar con otra voz; con una voz realmente otra: salvajemente humana, es decir, divina y bestial. Ese deseo y esa posibilidad amorosa me sobrecogen.
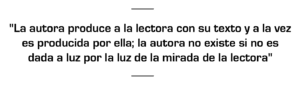
Su libro, que también está atravesado por la experiencia vivida, imagina una lectora con la que hay cierta amistad y complicidad, pero en la medida en que uno avanza, quien recibe el texto también pasa a ocupar el lugar del difamador, el lector también es el diablo. ¿Por qué los dos merecen, casi que por igual, la entrega que usted hace de sí misma a través del texto?
La lectora (y en el libro digo lectora deliberadamente, pues debe poder decirse “lectora” para incluir a quienes leen y son de sexo masculino y a quienes leen y son de sexo femenino, así como habitualmente se ha dicho “lector” para incluirlos a ambos) es amiga y enemiga, hermano y opositor. Es también el progenitor, la madre y la descendiente: la autora produce a la lectora con su texto y a la vez es producida por ella; la autora no existe si no es dada a luz por la luz de la mirada de la lectora. El texto precede al lector, pero también existe sólo porque el lector (la confianza en que habrá un lector) lo ha precedido. Entonces es una relación compleja. O no, en realidad no es compleja: es una relación infinita. Y es una relación oscura, invisible, lo cual es paradójico, pues se construye en la claridad y por la claridad. Quiero decir que la autora quiere ser lo suficientemente clara para que su lector (su amado) la entienda: de eso se trata la literatura. Casi sólo de eso. Y sin embargo, todo vuelve a quedar en tinieblas una y otra vez.
En las columnas que publica en Colombia usted invita a sus lectores a detenerse, a que salgan y lean el mundo. En este libro vuelve a aparecer ese llamado a la curiosidad, pero también se explora, quizás con más profundidad, la posibilidad de sanar o de encontrarnos a nosotros mismos cuando nos fijamos en las cosas. ¿Por qué cree que esa es una posibilidad de la literatura?
Yo dudo de que uno pueda sanarse. Creo en el destino. Uno va a ser lo que ya es y uno se va a morir irremediablemente, y va a morir de ser sí mismo. Es como en las tragedias: Edipo va a hacer lo que iba a hacer, y sin embargo existe la tragedia entera escrita, montada y representada, el drama, para verlo y escucharlo y leerlo, y para entender el viaje de lo que iba a hacer a lo que hizo, que tal vez es viaje sin desplazamiento. Uno no cambia, pero puede leer y entender —puede vivir y verse viviendo— y en esa lectura y en esa comprensión puede abrirse y expandirse y hacerse mayor y, entonces, alojarse a uno mismo; encontrarse a uno mismo, como dices, pero dentro de un “uno mismo” más grande. La escritura y la lectura, que son experiencias y son también consciencia de las experiencias, se constituyen en agentes de esa expansión. O esa es al menos nuestra esperanza.