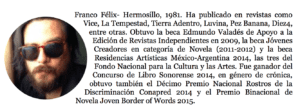Estoy en el Café Lisboa en Buenos Aires. He adoptado una nueva madre en esta aventura sudamericana: la dueña del café en el que suelo desayunar. No sé todavía su nombre. Su acento portugués y mi acento mexicano ensucian la comunicación. La mayoría de las veces tiene que traducirnos el esposo, un anciano muy amable con Parkinson (todo el tiempo echa abajo el pudding con la temblorina de sus manos) o el hijo, el doble de Darío Grandinetti, elocuente y apuesto como el actor. Nunca entiendo nada de lo que dicen. Son velocistas lingüísticos y yo un idiota medio sordo. Me limito a asentir y a mostrar una eficaz sonrisa que parece lo bastante hipócrita para que frunzan el ceño. Abro la boca, me alimento. No hago caso al trastorno acultural. A veces me va bien, otras no tanto. Creo que he probado el salmón por primera vez en mi vida. Tuve que tragarlo con asco. Odio el sabor de la naturaleza, esa suavidad dulzona e interesantoide del pescado en los ríos. Lo detesto tanto como a los camarones. Comí salmón en un ritual misterioso. No en el Café Lisboa. Veamos:
Asistí a mi primera boda argentina. Aunque también a mi primera boda gay. Digámoslo así: Asistí a mi primera boda gay en Argentina. Había muchos extranjeros. La ceremonia ritual fue en un salón de danza. Supe desde el principio que las cosas no iban a salir bien para mí porque, a la entrada del lugar, me pidieron que abandonara mis Nike blancos. Ese día, por fortuna, traía calcetines sin agujeros. La suerte se extinguió poco después. Pasé el umbral y una chica, una especie de policía mística me dijo: “Abre las piernas. Abre los brazos”. Me sentí ultrajado. Con un tronquito de madera que expedía humo me recorrió todo el cuerpo, mi humanidad: cateó mi alma. La policía del yoga me dijo “Date una vuelta”. Pregunté que si completa o que si media, yo había perdido toda esperanza, pensé que me masacraría el culo con alguna técnica enigmática. Cedí. “No, como quieras”. Luego pasé a otra salita y me dieron una vela pequeña. Creo que el tamaño de éstas determinaba la pasión espiritual, porque a otro sujeto que llegó vestido de blanco le dieron una candela enorme y de color rojo.
Nos sentamos en círculo. La puta ciática. Nos pidieron que nos tomáramos de las manos. Yo obedecía sin chistar. Ya no había voluntad, me habían quebrado desde el inicio. Tuve que estrechar a un anciano. El viejo a cada rato preguntaba a su esposa “Qué dijo ése”. Ella le repetía al oído. La mano derecha sobre la izquierda. Una da y otra recibe. Ok. Un comentario, a mí me parece, que ofende al género. La lucha sexual. Está bien. No juzgo la posición del misionero. Seguí ahí tomando al anciano. No podía dejar de ver sus pies transparentes. Las venas debajo de su piel formaban mapas de los ríos argentinos. Vale, ahí estábamos. Tomados de las manos. La guía espiritual dijo: “Miren hacia adentro”. Y yo: Qué diablos significa eso. Es la primera vez que me piden esto. Cómo miro hacia adentro. No pude evitarlo: “¡Qué!”. La duda era genuina. Es decir, entiendo la cosa metafórica. Pero me tomó desprevenido. Miren hacia adentro. La chica que me sostenía la mano izquierda, es decir, “que me daba” a mí con su mano derecha, soltó una pequeña carcajada, aunque opaca y contenida por la solemnidad. Es verdad: ¿Qué? Y ella, amablemente me iluminó: “Que cierres los ojos”. Vale. Cerré los ojos.
La guía espiritual dijo: “Imaginen que hay un círculo de color violeta. Un círculo de color violeta que nos rodea a todos. Y del centro salen pequeños hijos de color dorado”. Qué mierdas estaba viendo yo. Soy daltónico. ¿Esta cosa que veía en mi mente es lo que estaban viendo todos? Vale, seguimos. ¿Qué hicimos? Dice la mujer: “Reencuéntrense con su maestro”. ¿Maestro? “Ahí está dentro de ustedes. El maestro espiritual que los guía a todas partes”. Así que este puto es el culpable. Yo no lo veo, quería decirles: yo no tengo ningún maestro espiritual, soy un cavernícola espiritual, un bárbaro, soy un gaucho espiritual, ayúdenme.
La ceremonia siguió. Empezaron a encender las velas que nos habían dado al principio. Cuando las prendían, las personas iban diciendo palabras. Sólo una palabra. “Una palabra que les nazca”, dijo ella. Ya saben: Amor, confianza, cariño, esencia, familia, etcétera. Hubo uno que pareció extasiado con su aportación, pues levantó su vela como si estuviera brindando con una copa y revelando la palabra que todos envidiaríamos: “Música”. No jodas. ¿Quién era? ¿Gustavo Cerati? “Música”. Vete a cagar. Y bueno, de pronto, me tocó a mí. Ah, bueno, solté lo primero: “Demencia”. La gente abrió los ojos. Cómo puedes decir “demencia” mexicanito de mierda. El señor de a lado, otra vez: “¿Qué dijo?” “Demencia”, le respondió su dulce esposa. Los novios, por suerte, fueron comprensivos. Muy amables. Me veían con cariño y comprensión.
Afortunadamente luego alguien dijo “Océano” y las cosas se calmaron. Volvió el amor, la belleza y el esplendor. Y yo ahí, sin tenis, con frío, con un aguijonazo en la nalga izquierda. Marginado por mi palabra. Luego ya, a comer. Tomé dos bocadillos, no quería que me juzgaran: “Ahí está el pervertido espiritual ése, comiéndose nuestros bocadillos. Bocadillos que hicimos para los expertos espirituales que somos”. Sólo comí dos. Uno era de jamón. El otro, carajo, de puto salmón. Comí esa mierda, salí con un aliento a pescado, con mis tenis en la mano y el espíritu roto. El yoga no es para mí.