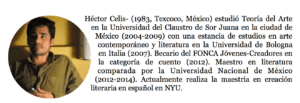Recuerdo los hachazos en la noche. Apenas te quedabas dormido y pensaba en el filo divino cortando leña. Un ángel justiciero tendría que llegar y cortarte la cabeza con el rasguño de su meñique. Yo sólo quería dormir en silencio. Dejar de escuchar tus parpadeos. Tu respiración. Estar solo con mis latidos. Yo también. Ahora no. Yo tampoco. A veces sí.
Si fue Él o Ella quien lo decidió, no sé. ¿Tú recuerdas? No, pero tuvo que ser una idea compartida esa de vendernos. Peleaban siempre por lo mismo. No podían aceptar que era un acuerdo mutuo, incluso un trato. Se torturaban achacándose el origen de su negocio, como si de eso dependiera la culpabilidad y la inocencia. A lo mejor, un matrimonio es un acuerdo que une las almas al mismo crimen, o aún más, al mismo castigo. Él era un cobarde. Ella era peor. ¿Por qué lo defiendes siempre? No lo defiendo. Estoy de acuerdo contigo. Él era un cobarde, pero Ella era peor. ¿Por qué piensas eso? Porque Él nos habría cogido a hachazos, pero Ella nunca lo permitió, fue por Ella que se construyó la casa. Yo no hubiera querido morir de un hachazo.
¿Te acuerdas como Él enfurecía cuando nos asomábamos por la ventana? Se acercaba y daba gritos mudos detrás del cristal. Yo recuerdo más bien su cara deformada por el asco. Le dábamos miedo. Y asco. Yo creo que lo que más odiaba era saber que nos parecíamos a Él. Ahora que lo dices, lo que a mí me parece insoportable es parecerme a Él. Sobre todo ver tu cara, recordarlo, no poder huir de Él un sólo segundo. Verlo en el espejo de tus gestos. Cállate.
Recuerdo que fue una discusión. Él quería tapiar las ventanas y mandarnos al sótano. Ella en cambio estaba a favor de no sellar la ventana, porque claro, Ella era la que vivía con nosotros y no estaba dispuesta a soportar tus gritos, y tenía razón, tus gritos eran insoportables. Siguen siéndolo. Cállate. La ventana era nuestra principal distracción. Yo lo veía trabajar día y noche en la casa de los espejos. Yo oteaba lo que había más allá de la casa: las nubes, el cerco de árboles, la leña amontonada, el cambio de luz, los animales, los aviones, me gustaba ver aviones, pensaba que eran pájaros. Yo en vez, recuerdo paso por paso el armado de la casa, los espejos ordenados por su tamaño y su efecto deformador, cómo es que Él, fue construyendo de forma metódica el laberinto y fue tramando con premeditación el recorrido, vi incluso como delineaba con precisión el mural que decoraba la fachada. Una galería de retratos infantiles tergiversados por reflejos ilusorios. Niños alegres por verse desproporcionadamente obesos, achatados, altos, adelgazados, borrosos, enanos, divididos, multiplicados. No podré olvidar nunca la figura central pintada por Él. Yo no sé si quiero recordar eso. Un monstruo temible de dos cabezas idénticas dirigidas por un mismo raciocinio. De su boca abierta brotaban lenguas viperinas enmarcadas por dientes triangulares. La baba se les escurría. Los ojos sin párpados carecían de cualquier brillo de humanidad. Cállate. Las cuatro piernas y los cuatro brazos estaban impregnados de membranas pulposas, similares a los tentáculos de un calamar. Un torso desnudo y musculoso unía las extremidades, como si se tratase de un tronco que da como frutos cabezas y miembros con vida propia. El monstruo que Él pintó en la fachada me aterraba. Todavía cuando lo recuerdo siento rencor. Cállate.
El día que Él terminó la construcción recuerdo la cena de festejo. Ella hizo pavo con puré. Nos dejaron comer con ellos en la mesa. Incluso nos dieron vino. Nunca nos dieron platos separados. Siempre un vaso y un plato. Un tenedor y un cuchillo. A mi no me gustó el sabor del vino. Pero a mí sí, y le pedí otra copa. Esto lo enfureció, todavía no sé por qué. Porque odiaba ver rasgos suyos en nosotros. En ti, en este caso. Nos mandó a dormir a gritos al cuarto. Luego en la noche, con la luz apagada, se quedó en la puerta mirándonos. Tú dormías, pero yo le sostuve la mirada en silencio. Pensé que al fin iba a tener el valor para dar el hachazo, pero no lo tuvo. Se fue con un portazo. Cierto, recuerdo el portazo, no sabía que Él lo había dado. Esa fue la última vez que yo lo vi. Yo la última vez que recuerdo su presencia fue la mañana en que llegó Pedro el Capataz. Él y Ella le dieron un paseo por la casa terminada. De lejos señalaron la ventana por dónde asomábamos la cabeza. Tú estabas callado, mirabas el paso de los aviones, pero yo vi cómo Pedro el capataz cerró el trato con un fajo de billetes enligados. No recuerdo como nos fuimos de ahí. Supongo que Ella nos dio un sedante en la comida porque después de ese recuerdo, en la sucesión de mi memoria ya estamos en la estancia central del laberinto. Fue Ella, en efecto, la que nos dio una pastilla, adormilado, recuerdo con vaguedad como Ella fue mudando nuestras pertenencias a la casa de los espejos. Al final de la noche nos cargó a nosotros. Duérmete, duérmete, me decía encajándome las uñas. Nos dejó sentados como un muñeco en el sillón doble. Se fue sin voltear. Esa fue la última vez que yo la vi. La estancia central del laberinto era idéntica a la que teníamos cuando vivíamos con ellos. Mismas cobijas. La cama matrimonial al centro. Un balón. La enciclopedia por un lado. Los soldados de plástico. El radio. El sillón doble. Las libretas. Todo idéntico, salvo por el espejo ciego que daba a un vacío negro y sustituía la ventana. Yo recuerdo la impresión imborrable que me causó abrir el armario, estaba lleno de trajes idénticos ordenados por talla. Fueron cosidos por Ella mientras Él construía la casa. Es cierto, algunos eran del doble de nuestro tamaño, incluso nuestra vida adulta estaba contenida en el destino de ese guardarropa.
Fueron años los que estuvimos en procesión con la feria itinerante de Don Pedro el Capataz. Íbamos de pueblo en pueblo, buscando santos que festejar. Repasando terregales, lejos del pavimento. Rondando la intemperie como un ejército derrotado. Levantando polvaredas, la rueda de la fortuna iba siempre a la vanguardia. En un tráiler destartalado, Pancracio y sus ocho hijos tramoyistas llevaban los carros chocones, el toro mecánico, los columpios flotantes, el martillo, el gusano musical y la quintilla de voladores de Papantla montados en su palo. También nuestra casa. A pie, siempre disfrazados, iban Pucherito y su trío de tres tristes payasos, Melquisedec el hipnotizador y sus cuatro hermanas psíquicas, Lucha la ranchera y su mariachi Ronco pecho por un lado, Chente chelas y su changarro despachando la caravana. Montados en un ring andante, la grupa de enanos luchadores saludaba a los mirones que se acercaban. Al centro, como un capitán al timón de su nave, Don Pedro el Capataz iba montado en su pony blanco, arrastrado por su cuadrilla de burros. El látigo era extensión de su bigote encerado. Las cejas alambres de púas. Gritando en el megáfono, avisaba la llegada de la feria en honor al santo fulano. Apenas arribábamos al ruedo asignado por la iglesia en turno, clavaba la estaca de su carrusel como un conquistador. A la orilla de la circunferencia hundía su sombrilla, a la sombra de ésta, hacía cuentas con los padrecitos y los enviados del municipio. Cuando los niños llegaban a su carrusel, les cobraba un peso por subirse al burro. Y dos pesos por subirse al pony blanco, acuérdate. A los burros los hacía arrancar con una patada. Al pony nunca lo pateaba. A los burros les tronaba el látigo en las orejas para que anduvieran más rápido. Su pony tenía nombre, los burros no. Pegaso se llamaba el Pony. Le gustaba tener a los burros dando vueltas porque sí. Aunque no hubiera niños en su carrusel.
Recuerdo como gritaba Pedro desde su sombrilla, pásele, pásele a la casa de los espejos del tío Don Pedro, a peso la entrada, pásele a ver el fenómeno, el monstruo, la creatura de las dos cabezas, el gran horror, solo para niños y grandes valientes, atrévase a llegar al final del laberinto, pásele, pásele. Nunca vimos el rostro de quienes entraban a la casa. El vacío negro nos impedía ver quien nos visitaba. Allí donde había estado nuestra ventana, instalaron un cristal polarizado sin vista al exterior. Sólo escuchábamos los murmullos detrás del cristal. Yo por eso prefería cerrar los ojos. Yo dirigía la mirada al cristal vacío.
Como sea, vivir con Pedro era menos malo que estar con Él y Ella. De acuerdo, Pedro por lo menos nos dejaba salir en las noches y en las madrugadas. Nos dejaba salir porque la casa de los espejos le dejaba buen dinero y no quería que las personas nos vieran inquietos. Ese era el trato, ¿no te acuerdas?, nos dejaba salir antes de que la feria abriera y al cierre, pero sólo si estábamos tranquilos en la casa. Si intentábamos irnos del ruedo designado, nos amenazaba con llevarnos a vivir de nuevo con nuestros padres. Cállate.
Una mañana recuerdo que fuimos a ver como ensayaban los luchadores enanos. Fue por aquel entonces que conocimos a Margarito el invencible. Fue él, el primero en dirigirnos el habla. Venía seguido a visitarnos a la casa. No le dábamos asco. Siempre usaba una máscara verde y una capita azul cielo. ¿Te acuerdas las madrugadas que nos paseaba por la feria? Margarito el invencible nos subió a la rueda de la fortuna por primera vez, nos enseñó como desde el cenit se podían ver los dos volcanes, la superficie del lago extinto, y que esa mancha gris a lo lejos era la ciudad. También, nos subimos al martillo con él por primera vez. Recuerdo que al bajar nos habló de la montaña rusa. Yo imaginaba la montaña rusa como un tren desbocado que cruzaba los dos volcanes. Yo recuerdo que después de subir a los autos chocones, Margarito el invencible nos habló de autos veloces capaces de ir y venir en un mismo día a la ciudad. Otra madrugada, al bajar de los columpios voladores, recuerdo que fue Margarito el invencible quien me aclaró que los aviones transportaban gente a otros continentes, y no sólo eso, que en algún lugar había naves que volaban al espacio. Astronautas, viajantes del espacio. Otras estrellas.
En los paseos nocturnos, Margarito el invencible nos hablaba de sus batallas en el Ring en contra de malévolos contendientes. El Rey de las tinieblas, el Vampiro Irlandés, el Cancerbero rabioso, el Arcángel de la muerte, el Abismo insondable, el Samurái fatal, el Relámpago tempestuoso, el Tornado voraz, el Gran Misterio, el Azteca sangriento, Morgan el bucanero fantasma. Decía que los vencía combinando lances desde la tercera y la segunda cuerda, alternando mortales invertidos con hurracaranas, quebradoras, martinetes, llaves inglesas, patadas voladoras, candados, y su especialidad: el vuelo hacia afuera del cuadrilátero. Margarito el invencible.
Cada paseo, yo le pedía que nos enseñara algo, y claro, nos mostraba alguna llave que después ensayábamos entre nosotros para probar su efectividad. A Don Pedro no le gustó el hecho de que nos estuviéramos golpeando mientras la gente nos venía a ver a la casa. Nos prohibió los paseos nocturnos con Margarito el Invencible. Pero recuerdo como una noche, ya tarde, Margarito el invencible entró a la casa y nos trajo una sábana negra con hoyos. Póngansela niños. Nos sentó por debajo del graderío fuera de la mirada de la gente. Esa noche, Margarito el invencible derrotó en tres caídas a Mefistófeles el inmortal, lo acabó con una patada voladora desde la tercera cuerda. Desde el ángulo en que veíamos, parecían gigantes. Al terminar la lucha, Margarito el invencible nos metió a la casa de madrugada.
Pocos años después de eso, el pavimento se fue extendiendo. Pronto ya no quedó iglesia a la redonda dispuesta a recibir la feria de Don Pedro el Capataz. Recuerdo que nos formó a todos en una fila por estaturas y dio un discurso en el que se puso a berrear. Dijo que estaba quebrado, que sus juegos mecánicos estaban oxidados, su pony Pegaso muerto, sus burros cansados, que estaba harto de ir vagando sin rumbo, que lo sentía, pero que a partir de ese día nos la teníamos que arreglar sin él. Yo le dije que la casa de los espejos era nuestra. Yo no quería la casa. Pero yo sí. Nos dijo, llévense su casa, a ver cómo la cargan, yo no la quiero, es más, allí se las dejo. Así se fue Pedro el Capataz, arrastrado por su cuadrilla de burros, dando latigazos.
Me sorprendió ver en un rincón llorando a Margarito el invencible. Nuestra esperanza. Mi plan era que él nos enseñaría a pelear y seríamos imbatibles ante cualquier enemigo. Pero él lloraba en un rincón. Nos dijo entre pucheros que todo aquello de Margarito el invencible, era falso. Se quitó la máscara y vimos que no tenía labios, pestañas, ni cejas. Que tenía la cabeza blanca. Sí, tienes razón, blanca. Que todo su equipaje cabía en una cajita pequeñita. Nos dijo, la lucha es una ficción.
Se puso la máscara y dijo, aquí estamos a la intemperie, vamos a tener que ir a la ciudad a ver si hay trabajo. Así, salimos por primera vez del perímetro del ruedo. Yo no quería irme sin la casa. Yo sí. Nos subimos a vehículos que eran como el tráiler de Pancracio, pero cerrados y atascados de gente que nos miraba con morbo. En todos los autos, en todas las casas y edificios, había ventanas y espejos. Una ciudad hecha de ventanas y espejos. El recorrido imposible de rememorar era el de un laberinto especular. Luego fuimos bajo tierra y una especie de inmenso gusano musical se detuvo, ¿esta es la montaña rusa? le pregunté a Margarito, no, éste es el metro. Yo tenía mucho miedo, quería volver a la casa de los espejos. Margarito era como un niño viejo en una tierra de gigantes. Y nosotros un monstruo verdadero, sin espejos o ventanas que nos protegieran. Margarito dijo que iría al circo para ver si necesitaban enanos. Nos volteó a ver y lo último que dijo fue, ustedes necesitan una máscara, no pueden andar así por el mundo a menos que quieran acabar de limosneros. Sacó de su maletita dos máscaras verdes. Dijo que le dolía mucho, pero que no tenía nada más que ofrecernos. Se despidió dándonos dos besos, uno en tu frente y otro en la mía. Esa vez fue la última que vimos a Margarito, ¿verdad? sí, Margarito el invencible.