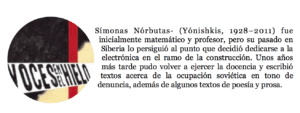En este testimonio, Símonas Nórbutas resume en un solo día todos los sufrimientos padecidos en un campo de prisioneros, cuando fue acusado de pertenecer a una organización clandestina. Aquí, un fragmento de uno de los relatos de deportados del Báltico a Siberia en el período estalinista, recogidos en el libro “Voces en el hielo”*.
Pero yo, juventud, no te conocí.
No te conocí.
Mudo fantasma, pasaste de largo
bajando tus castos ojos…
Y apenas te abrieron
las pesadas puertas de la prisión
volvieron a cerrarlas tras de ti.
Golpes secos en los rieles interrumpen mi sueño y se cuelan por las congeladas ventanas de la barraca. Siento como si una mano invisible me clavara a martillazos en el corazón una estaca que penetra cada vez más hondo, cada vez más hondo…
Dios mío, comienza un nuevo día…
Temo abrir los ojos; quisiera demorar aunque fuera por un instante el comienzo de este día en el campo de concentración. ¿Y si esto no fuera sino un horrible sueño? Abriré los ojos y veré a mi madre junto a la estufa partiendo astillas y golpeteando las ollas, y toda esta espantosa pesadilla se desvanecerá.
El encargado arroja de un golpetazo en el centro de la barraca la carga de botas de fieltro que trae de la secadora.
-¡Levantarse! –grita con su boca desdentada–, ¡levantarse!
Ay, me invaden toda clase de pensamientos, al menos hubieran podido eximirme del trabajo por el día de hoy. Debo estar completamente acabado, cuando los supervisores, como ellos mismos dicen cuando me pellizcan las nalgas, ya no me encuentran músculos bajo la piel. Y ahora me duele mucho el pecho: ya no me puedo estirar, respiro con dificultad. Pero de alguna manera logré llegar ayer a la enfermería.
-No tiene fiebre –dijo, no sé si el camillero o el practicante, a quien tampoco le alarmaron mis dolores en el pecho, y me despacharon sin más.
-¿Ya abrieron el comedor? –le preguntan al encargado los más impacientes.
Se oye un ruido en la esquina de los rateros: es Kosói (el Torcido) que pelea con alguien por los cupones y maldice tanto que parece que ya van a irse a las manos y a darse en la jeta.
-Dejen de arañarse, chacales –grita Vólkov, el ayudante del brigadier arrojando todo lo que pudo a la esquina del desorden– no dejan dormir al “hombre”.
Y se voltea al otro lado.
-Pero qué “hombre” vas a ser tú, Sashka Vólkov –me burlo para mis adentros–. Eres una perra escuálida, te puteaste y ahora te castañetean los dientes del susto, pensando si no estarán ya afilando el cuchillo en algún rincón de la barraca para cobrártelas todas.
La brigada de los castigados se despierta, se despereza y comienza el día habitual.
¿Y quiénes son esos “castigados”? Rateros, simuladores, renegones, toda clase de inútiles expulsados de las otras brigadas, buenos para nada. Entre ellos quedé yo metido, todavía no sé por qué. Hay también otro lituano, el samogita Éinoris.
-¿Cómo está hoy la sopa? –le preguntan al que acaba de entrar.
-La sopa… ¡así! –y levanta el pulgar. O sea que la cuchara se queda parada.
De repente, un apresurado alboroto. Todo el que hasta ahora estaba “ahorrando energías” ya no aguanta más y agarra la cuchara.
Debo levantarme yo también. Después de la noche me siento algo más fuerte, pero del lado izquierdo del pecho me dan agudas punzadas hasta al más mínimo respiro. Suavemente saco de debajo de mi espalda la chaqueta de tela acolchada o tielogreika, que es mi único tendido de cama, me la pongo y, estirando las piernas, me deslizo con dificultad desde el segundo piso de la litera.
-Oye tú, perro apestoso, –grita desde abajo Tkachuk, un enorme ucraniano del sur– estoy rezando… ¿entiendes? Le estoy rogando a Dios… Y tú, parásito, sacudes de aposta tus piojos sobre mi cabeza.
Lentamente caigo en cuenta de por qué está furioso. Cuando entendí, hasta se me fue el habla, ¡piojoso yo! Imagínese no más… piojoso. ¿Acaso contó cuántos piojos son de él y cuántos míos? ¿Acaso los clasificó? Me ofende ese absurdo disparate.
-Vete al diablo –le grito y maldigo profusamente en la jerga del campo de reclusión.
-¡No jodas a mi madre, no jodas! –salta Tkachuk apretando los puños.
Lo miro asombrado: no entiendo por qué está tan furioso ni qué significan sus palabras.
Escarbo debajo del montón de botas de fieltro. Las mías son fáciles de reconocer, pues tienen las cañas de color marrón, quemadas por la hoguera y, como si fuera poco, ambas son del pie izquierdo. Pero como de aposta, de aposta, siempre están debajo del montón.
-“Piojoso” –no se me sale de la cabeza. Esa vez estábamos cavando un foso para no sé qué cimientos, un katlaván. Todos estábamos terriblemente congelados. Me alejé un poco para hacer mis necesidades, me bajé los pantalones, y quedé estupefacto: sobre el estómago tenía… montones de piojos. ¡Montones! Los sacudí con la mano, los sacudía y los sacudía… Y me invadió el pánico al ver que la nieve se volvía totalmente gris con sus punteadas espalditas. ¡Pobrecitos! Tal vez también ellos se arrimaban unos a otros, buscando un lugar más caliente. Retrocedí lenta y calladamente y me arrastré hasta el borde del foso. Me dio trastorno y quedé paralizado del asco conmigo mismo.
De nuevo me salieron bolsas debajo de los ojos. Claro que durante el día se van a deshinchar, pero ahora me siento como si mirara a través de una larga grieta y viera una lejana montaña encima y otra montaña debajo. Durante largo rato me refresco los ojos con agua fría del lavabo. Me los refriego. Parece que mejoran.
Echo una mirada alrededor.
-¿Y esto qué es? Una colilla… ¡y aún completamente buena! No entiendo cómo alguien puede andar botando algo así. Se ve que le envían paquetes de afuera –miro, y todavía hay más y más colillas… Sin levantar la vista me las meto rápidamente detrás de la visera de la gorra.
Pero a mí en cambio, no me llega nada… Solamente telegramas de mis padres diciendo: “Hemos enviado un paquete”, “te enviamos un paquete…”.
Pero ¿dónde están, dónde se han extraviado? ¿Acaso me llegarán algún día?
Mientras aún estaba Kralia, el muchacho de Rovno, cambiábamos uno de nuestros panes de la tarde por tabaco y el otro lo compartíamos fraternalmente por mitades. Pero mi Kralia ya no está: se debilitó completamente y dicen que tiene tuberculosis. ¿Podrá todavía levantarse?
Voy al comedor. Alrededor la noche es azul y solo la cerca del campo de concentración y la zona prohibida están fuertemente iluminadas con bombillos. A ambos lados del camino hay montones de nieve del alto de una persona y, junto a las barracas, están congelados y amarillos de orines. Recto en forma de columnas sube el humo de algunas barracas. Aún hace frío como en pleno invierno. El comedor está sumergido en los vapores que llegan de la cocina por el continuo batir de la puerta.
Hay mucha gente. Hago fila junto a la ventanilla. De cuando en cuando se cuela algún ratero con la camisa saliéndosele por debajo del chaquetón. Ellos no tienen que hacer fila. “Tú, chacal, no te metas, recibirás una cuchillada”. ¿Pero cómo reconocer a los chacales? Los distinguimos. La jeta de un chacal es diferente.
Dicen que al cabecilla de los atracadores, en cambio, un mandadero especial le lleva la comida a la barraca en un recipiente especial. No se te ocurra arrimártele, ¡es muerte segura!
Y el de nuestro campo no es un cabecilla cualquiera: ¡es un ladrón de Lenin! Es el rango más alto que pueda tener un ladrón: ya que él, aun en la época de Lenin, robaba ¡Tal como lo oye!
Es mi turno. Entrego el cupón. El cocinero echa una mirada atenta y de una vez calcula qué tan hondo debe sumergir el cucharón en la olla.
Hoy estoy sin pan.
Ayer llegó Lauretskas, un hombrecito ágil, calvo, con barba de chivo. Llevaba botas de caña alta, pantalones enviados de afuera, las manos entre los bolsillos del chaquetón. Sacude la pierna jactándose.
-Santas Pascuas, santas… ¿Bueno? ¿Qué sucede? ¿Por qué no te levantas? –y muestra los bolsillos llenos de cupones y el pan entre la camisa–. Coge mis cupones –dice– y ¡dame tu pan! Mira que somos católicos, mira que somos lituanos…
____
* “Voces en el hielo”, publicada por la editorial Laguna Libros de Colombia, está disponible en eBook. Este fragmento es publicado con autorización de la editorial.