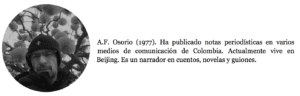El viejo Gonzo nos enseñó a nadar a todos. Mi recuerdo más antiguo de él es viéndolo salir del mar con un sillón verde a cuestas. Lo había rescatado de un naufragio, mientras el resto de pescadores salía con utensilios insignificantes, él se veía poderoso e invencible.
Era un buen hombre. Un hombre de antes. Cuando le iba bien repartía los frutos de su pesca entre los vecinos. Mi padre dice que en sus años de juventud era mujeriego y tomatrago. Pero conoció a Mireya, se casó y fue feliz.
Ella era larga y flacucha como una palmera. Callada. Siempre sonreía. Recuerdo que desde la casa de Gonzo, en las noches, mezclados con el sonido del mar y de las olas, salían los gritos de pasión de ambos. Yo, niño aún, le advertí a mi padre que estaban matando a alguien. Él deshizo su cara en una carcajada y me explicó qué hacen un par de adultos recién casados durante la mayoría de las noches.
La tormenta que mató a Mireya fue la más salvaje en décadas. Ella y otras mujeres habían salido a la costa a traer lo de siempre: sal, azúcar, gas, papel higiénico. La borrasca sorprendió a la lancha en la mitad del recorrido. No se sabe qué pasó. Si una ola volteó la embarcación, si una corriente se la llevó. A nuestra isla llegaron después huellas de todos los naufragios del mundo menos de ese. Ni una falda de colores, ni una olla, ni un cuerpo o un pedazo de éste.
Gonzo se sumergió en una tristeza densa, silenciosa, prudente como había sido su mujer. Se dedicó a pescar. Pasaba más tiempo en el agua que en la tierra. Los pescadores de mi isla son expertos en pasar varios minutos bajo el agua sin ayuda de tanques de oxígeno. Es una tradición centenaria que ha creado grandes nadadores submarinos. Pero Gonzo rompió todos los paradigmas. Aprendió trucos para permanecer más tiempo en el fondo del mar. Papá decía que lo hacía para huir del mundo, para que nadie le hablara. Tal vez mi viejo tenía razón. Gonzo quedó sordo de tanto bucear a puro pulmón, sin careta ni ningún otro elemento. La presión submarina se le llevó los sonidos de la vida, de la realidad donde su mujer ya no estaba.
Yo me fui de la isla un tiempo para estudiar. Al volver los encontré a todos más viejos, obvio, pero Gonzo se había eternizado, se había salido del tiempo, algo muy raro le había pasado: como no le interesaba ser humano se había convertido en algo más.
Durante el día dormía. No importaba que cerca de su casa se hiciera una fiesta ruidosa, no salía. Siempre fue parrandero –como todos en la isla- pero la rumba dejó de interesarle. Sus vecinas, que siempre se enteraban incluso de las noticias mínimas de la isla, rumoraban que Gonzo ya no comía. “Nunca prende la estufa”, decían. “Dejó de comprar aceite”, rumoraban. “A mí me regaló una pipeta de gas casi llena”, afirmó doña Eulalia. Y la más inquietante de las noticias: “Ya no come ni pescado”, aseguraban.
Yo lo quería porque me enseñó a nadar. Extrañaba al viejo alegre que fue. Me dolía, a un nivel muy personal, que no fuera feliz.
Una noche, durante una de mis vacaciones, en medio de un insomnio invencible, salí de la casa a respirar mar. Llovía. El frío me congelaba los huesos. Mientras la isla quedaba encerrada en el olor amargo de una tormenta ahogada, lo vi salir de su casa por una de las ventanas. Parecía huir de algo porque lo primero que tocó el suelo fueron sus manos. Un relámpago lejano me mostró cómo el viejo Gonzo se arrastraba como un reptil.
Caminé rumbo a la playa en medio de la oscuridad de la noche que a latigazos desaparecía entre los rayos. Lo vi entrando al mar, arrastrándose como un leproso. Lo llamé varias veces pero el viento se llevó mi voz con la misma violencia con que hacía volar las hojas de las palmeras. Pasaron varios minutos. Primero pensé que era obvio, pues Gonzo era un buzo extraordinario, podía quedarse mucho tiempo bajo el agua. Pero ni siquiera un anfibio como él tenía la capacidad para quedarse allá abajo durante un periodo tan largo. Seguía lloviendo. Los relámpagos continuaban iluminando la noche. El frío era insoportable. Era evidente que Gonzo había muerto y a mí me había correspondido verlo entregarse a esa sepultura anónima que es el mar.
Antes de regresar a casa la noche me dio otra sorpresa: un pez gigante saltó del agua y pude ver su extraña figura gracias a uno de los relámpagos. Era alargado, ligero, una saeta que parecía haber cazado algo entre las olas rebeldes de la tormenta.
Volví a la cama. No quise contar nada de lo que había visto. Pensé que era irrespetuoso con Gonzalo contar su manera silenciosa de morir. Me sequé el cuerpo con una toalla que a tientas encontré en el baño. Al fin pude dormir. Recuerdo esa noche no solo por lo que vi en el mar, sino porque al despertar mi madre me dijo que me había oído cantar mientras dormía.
-Ten cuidado. Eso le pasa a los que ven sirenas en el mar, me dijo, mientras me servía café con leche y plátanos maduros fritos para desayunar.
Al anochecer, se me ocurrió que podía ser una buena idea entrar a la casa del viejo, robar algo, quedármelo para recordarlo siempre y no olvidar lo que había visto: la serena entrega de un pescador a la muerte, al mar, que es de donde vinimos, lo más parecido a la muerte que podemos ver. Naufragar y perdernos en el desierto son las únicas ocasiones en las cuales podemos decir que estuvimos muertos en vida.
Esperé la llegada de lo más hondo de la noche. Salí de casa. Caminé hasta el viejo rancho de Gonzo. Entré por una de las ventanas. Un fuerte olor a pescado hacía del aire una cosa palpable. La luna, generosa, me dejaba ver los elementos con claridad. En su cuarto, el catre estaba perfectamente tendido, parecía una fotografía en sepia, algo abandonado hacía muchos años. En la cocina los platos, las ollas y los cucharones guardaban el orden que la mujer de Gonzo debió ponerles como una suerte de oración.
Quise llegar hasta la ventana por donde Gonzo había huido, pero antes de alcanzarla un pie se me fue al vacío. Caí como el intruso que era y temí que el ruido de mi cuerpo alertara a los vecinos.
Había caído en un hueco grande y de apertura irregular, era la boca de un improvisado túnel en un rincón de la casa del viejo Gonzo. Traté de ver qué era, a dónde conducía, pero la noche me regalaba muy poca visión.
Regresé a la cocina, busqué una vela y la cajetilla de fósforos. Armado de luz y curiosidad entré al túnel. Era una obra mal hecha, incómoda incluso para un hombre joven y flacucho como yo. Para avanzar tenía que arrastrarme boca abajo como un gusano. No había penetrado lo suficiente cuando me di cuenta que era una salida al mar. Pronto, mi pecho estaba mojado. El agua entraba con más notoriedad mientras avanzaba. Allá abajo descubrí al monstruo.
Primero, con la mano que me servía de palanca de avance, toqué un cuerpo. Cuando lo alumbré con la vela, me di cuenta que era algo parecido a la cola de un pez. Al subir la vela para descubrir el resto, la onda de luz me fue mostrando lo que aún hoy, tantos años después, no logro entender: conforme se acercaba a la cabeza, el monstruo iba tomando forma humana. Tenía al menos un brazo, pectorales de hombre, hombros de nadador cubiertos de escamas y al final, el rostro de mi amigo: era el viejo Gonzo. Solté la vela. Al caer, solo hubo oscuridad. Como pude, salí a rastras del túnel. Una vez afuera puse mis manos contra la luz de la ventana, tenía los dedos completos. Me llevé las manos a la cara y no encontré sangre. Como pude, me tranquilicé. La cosa habló desde le hueco: “Ayuda.”
Tardé mucho en volver en mí. En reaccionar. Pensé en huir, incluso, quise bloquear la salida del túnel para ahogar al monstruo, pero la certeza de haber visto la cara de Gonzo me detuvo. La voz habló otra vez, suplicante. Volví al túnel, tomé la cola del monstruo y lo arrastré hacia la casa. Pesaba mucho. A cada esfuerzo mi cuerpo sudaba a mares. Una vez logré ponerlo afuera, la luna me lo enseñó a plenitud. Era un tritón.
Lo arrastré hasta la cama. Olía a pez. La mitad de su rostro tenía escamas, el otro costado era aún mi amigo: su barba rala, su pómulo prominente, su piel ajada por el sol. Algo aún más extraño: del lado humano, su ojo era ese inquietante círculo triste que le había dejado la viudez.
Me pidió agua señalándome un viejo tanque olvidado en un rincón. Estaba vacío. Pero entendí el mensaje. No era agua para beber lo que él necesitaba. Corriendo, fui varias veces al mar para abastecer el tanque, que dejé junto a mi amigo. Con el brazo que aún conservaba comenzó a lavarse el cuerpo. Necesitaba agua para respirar.
Antes del amanecer lo ayudé a volver a su refugio. La poca agua que se filtraba desde la playa hasta el túnel lo mantenía vivo.
La noche siguiente tomamos la decisión final. Era urgente actuar. Pronto, las señoras de la isla entrarían a la casa del viudo a husmear, a robar recuerdos, como yo lo había hecho.
El brazo que le quedaba se había reducido de tamaño y pronto, como su otra extremidad, sería una aleta, propicia para hacerse una vida en el mar. La rapidez de su metamorfosis hacía de la presencia de Gonzalo en la isla un asunto insostenible.
Tomé una carretilla prestada y esperamos a que fueran las tres de la mañana, cuando incluso los insomnes han perdido la guerra contra el duermevela y aún falta más de una hora para que los primeros pescadores salgan a trabajar.
Saqué al monstruo del túnel, lo puse sobre la carretilla y lo entré al mar. La espuma inundaba el cuenco y él era feliz, su enorme cola se agitaba. Su cara humanoide sonreía.
Una ola nos golpeó y lo ayudó a entrar al agua. Mientras retrocedía con la carretilla en mis manos, el tritón conquistó la inmensidad. Cuando alcanzó el punto preciso saltó como un delfín haciendo una pirueta increíble.
Fue, por supuesto, la última vez que lo vi. Siempre lo imagino en lo más profundo del mar. O lo veo en mis sueños acercándose a la isla para ver su rancho abandonado. También pienso que buscará el naufragio donde su esposa murió.