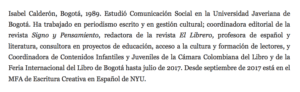El último día del siglo veinte mi papá me regaló un balón de básquet y me prometió que me iba a enseñar a jugar. Había una cancha muy cerca de la casa. La podíamos ver desde la ventana de mi cuarto. Desde ahí también podíamos ver una reja que separaba el parque privado del parque público. Estábamos en la primera alcaldía de Peñalosa y había rejas donde miráramos. Mi hermano y yo trepábamos por ellas, nos colgábamos de los barrotes y jugábamos a imaginar que pasábamos al otro lado.
Crecíamos entre conjuntos residenciales y centros comerciales. Tim Duncan era el mejor basquetbolista del mundo. Se había unido a los Spurs hacía dos años y en el noventa y nueve le habían dado el premio al jugador más valioso de las finales de la NBA. Pero yo no sabía eso. De básquet sabía que Michael Jordan era distinto a Michael Jackson y que había jugado con Bugs Bunny para salvar a los Looney Tunes de los extraterrestres.
El sol parecía una fruta lejana. En las vacaciones largas la cara se me llenaba de pecas. Las vacaciones cortas solo alcanzaban para que me salieran tres en la nariz, las mismas que al niño Jesús. Estábamos cantando ese villancico, “en Belén ha nacido un niño con tres pecas en la nariz, las campanas se despiertan, todo el mundo está feliz”, cuando oí que mi papá me iba a regalar un balón de navidad. Se iba a demorar en llegar porque nos lo traía un amigo que vivía en Estados Unidos.
Pensé en el balón durante varios días. Me lo imaginaba anaranjado, con franjas negras, como todos del colegio. Íbamos para el dos mil, los Backstreet Boys habían sacado Millenium y Anthony Browne ya había publicado Willy el mago, el libro álbum sobre un niño-mico que es malo para jugar fútbol y de repente se vuelve bueno después de encontrarse unos guayos mágicos en la calle. Yo me imaginaba que la vida era fácil y el deporte, liviano. Creía que mi cuerpo era capaz de rebotar. Tenía una camiseta que decía Just do it. Pensaba que íbamos a bajar al parque, que mi papá me iba a enseñar las jugadas de Michael Jordan y que las siguientes escenas iban a ser: yo saltando hasta el aro, o lanzando la pelota desde el aire, o apuntando a la canasta desde la línea de tres puntos y metiéndola. No era muy consciente de la fuerza de gravedad, o me imaginaba que a mí me estaba reservada una versión de ella similar a la que les tocaba a los astronautas en la luna. No veía la hora de que empezara el siglo veintiuno. Y para mí empezaba en el parque con mi papá.
Llegó el balón y no se parecía a los del colegio. Era del mismo tamaño, pero azul con blanco, y tenía el logo de los Knicks, que cubría casi la mitad de la superficie. Si jugaba con él dentro del apartamento, sonaba duro: por eso me prohibieron driblar en la cocina. El primer día del siglo veintiuno, mientras mi papá se alistaba para bajar al parque conmigo, yo recorría con los dedos los bordes de las letras que decían New York Knicks como si las dibujara y luego las retiñera. (En ese entonces los Knicks todavía no eran una vergüenza para el Madison Square Garden. Clasificaban a las playoffs, habían ganado la final del noventa y ocho y eran el equipo de la Conferencia Este que más guerra le daba a los Bulls de Michael Jordan). Dicen que hay personas que guardan emociones en las yemas de los dedos. A mí me pasó con mi balón.
Nunca llegué a lanzar al aro. Cuando llegamos a la cancha mi papá me dijo: “hoy vamos a hacer pases”. Me enseñó que los puntos diminutos que cubren la pelota están ahí para que a uno no se le resbale, aunque le suden las manos; me dijo que los pases son lo más importante de la vida y que en el deporte todo lo que se hace para lucirse es estúpido, arriesgado y retrasa el juego.
Yo ni siquiera me había preguntado cuántos tipos de pases existían, pero mi papá me dijo que había muchos, que cada uno tenía su técnica y que íbamos a empezar con el pase de pecho porque se podía considerar como la base de todos los demás. Cuando habló así me di cuenta de que lanzar como sus ídolos de la televisión nos iba a tomar un poco más tiempo del esperado.
Me mostró cómo había que coger el balón para hacer el pase de pecho: con las dos manos, a la altura del pecho, separando los codos un poquito del cuerpo, los pulgares en la parte de atrás del balón y los demás dedos apuntando hacia arriba. Yo estaba en la línea media, él se paró en el área de tiro libre y empezamos: me lo pasaba, yo se lo pasaba a él, me lo pasaba, se lo pasaba, y así. Dijo que primero había que dominar el movimiento y que dominarlo significaba dominar cada parte del cuerpo. En toda la tarde no me moví de la línea media. Él sí se movía; cada vez que veía que yo estaba cogiendo el balón como no era, me volvía a poner las manos, los codos y hasta los pies en el lugar indicado.
El sol seguía en su sitio, nos calentaba, prometía sacarme pecas, y mi papá y yo aprovechábamos lo que quedaba de esas vacaciones para visitar la cancha cada dos o tres días y trabajar en los pases. Estaba a punto de empezar el colegio y el paso del tiempo para mí no lo marcaba el sol, sino el balón que iba y venía. ¿Michael Jordan habría empezado así?
Cuando habíamos superado el pase con dos manos por encima de la cabeza y estábamos llegando a un momento muy emocionante de mi aprendizaje –el pase en picado– bajó al parque una vecina, la más matona del conjunto. Estaba con su hermana y su perro y sé que nos vio a mi papá y a mí, pero no nos quiso saludar. Yo creía que éramos amigas y por eso me dio tanta rabia cuando supe que le había dicho a todo el mundo que me había visto en la cancha de básquet haciendo el ridículo.
Se había reído y había dicho que “no sabía quién parecía más retrasado”: si mi papá, o yo. Debió ser algo que dijo y que al otro día no recordaban ni ella ni ninguno de los demás niños, pero no hubo nada que hacer. No quise seguir con el entrenamiento y tampoco expliqué en mi casa por qué.
El sol seguía ahí, pero en febrero empezó a quemar un poco menos, en marzo otro poco menos y en abril no paró de llover. El balón se desinfló poco a poco en el fondo de mi clóset, a mí se me borraron las pecas y mi papá volvió a pasar las tardes viendo básquet por televisión.
Eso fue lo que me trajo el nuevo milenio.