
Fotografía: Helen Hesse
En el epílogo a la reedición de Las Islas (Seix Barral, 2017) comparas la experiencia migrante con la miopía, pues, al poner en cuestión la comunidad y el idioma, la migración trastoca la textura de la experiencia y necesariamente de la escritura. Dices también que duermes mejor en este momento de tu vida. Como migrante, ¿consideras eso una fortaleza? ¿Un desapego? ¿Ninguna de las anteriores?
Sí, me siento muy inclinado a pensar que nuestra experiencia en esta vida es una sucesión bastante aleatoria de momentos. Todas nuestras perspectivas, que son también lugares desde los cuales mirar, son cambiantes, por supuesto, aunque a veces parezcamos no movernos en absoluto. Y si lo ves de este modo, eso que llamas “desapego” o que los sociólogos denominan hoy en día “desterritorialización”, no deja de afectar, en realidad, a ningún ser humano, aunque tal vez un migrante esté sometido a un nivel de estrés mayor debido a que sus apartamientos y dislocaciones son más constantes o cubren distancias mayores a lo largo del tiempo. Si tuviera que resumir todo esto con una imagen, diría que la vida es el efecto de un praxinoscopio; es nuestra conciencia la que nos permite darle una narrativa a los millones de instantes con los que nos encontramos a diario. Algunos desempeñan mejor que otros esta tarea fatigosa de darle una aparente continuidad a lo que no lo tiene–porque esto, darle sentido a las cosas, aprender a mirar, es también resultado de un proceso continuo–; pero todos estamos facultados de forma innata para hacerlo. Me gusta mucho la sospecha de Daniel Dennett según la cual nuestra conciencia es sólo una ficción cerebral. Como seres humanos somos menos criaturas materiales que una suma de experiencias. Todo esto aprendemos a desmitificarlo si, humildemente, empezamos a escuchar a neurocientíficos, físicos o biólogos evolutivos. Carlo Rovelli, por ejemplo, ha escrito un libro bellísimo sobre este tema–El orden del tiempo–. Y lo curioso es que mucho de lo que dice ya había sido anticipado por los taoístas hace miles de años. La aceptación de ese acontecer, en el que el idioma o la comunidad son sólo accidentes, sería definitivamente una fortaleza si entendemos que la condición humana es, bueno, esencialmente migrante.
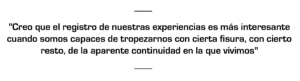
Para insistir un poco en el tema: en el cuento “Los bosques tienen sus propias puertas”, último cuento de tu libro con el mismo título (Peisa, 2013), la protagonista, Zoe Klim, reflexiona sobre lo discordante que es ir por la carretera y ver un cartel de bienvenida por detrás, una especie de experiencia estética de la desterritorialización. Aunque el tono decididamente existencial no es lo tuyo, ¿qué espacio hay en un mundo crecientemente desterritorializado para esos pequeños asombros? ¿Cómo entra ahí la literatura?
Precisamente por lo que te decía antes, creo que el registro de nuestras experiencias es a menudo mucho más interesante cuando somos capaces de tropezarnos con cierta fisura, con cierto resto, aunque sea minúsculo, de la aparente continuidad en la que vivimos. La desterritorialización por sí misma no es una fuente de asombro. También lo es de crisis y de silencio. No obstante, ¿quién puede decir que el silencio no sea también una forma de escritura, una incluso mucho más difícil y gratificante, como pensaba Clarice Lispector? Pero, en todo caso, desde luego que en el descentramiento hay una estética posible, si la imaginamos no como realización sino tan sólo como una incitación, como un estímulo. Esa forma de desterritorialización me interesa. Esa “mirada desenfocada”. Ahora, si te refieres a la desterritorialización como una homogeneidad cultural, por supuesto hablamos de una pérdida muy sombría, porque nos introduce a un universo lamentable de lugares comunes y experiencias turbias, nubladas, en las que no se produce condición alguna para el asombro o la sorpresa. En un mundo que se comporta así todos tenemos la obligación moral de migrar.
Conforme avanza tu obra, puede verse una mayor impronta hacia la fantasía e incluso la ciencia ficción. ¿Es posible hacer alguna cronología de esa progresión? ¿Quizás algunas lecturas que hayan sido en su momento puntos de quiebre?
Sí, esa índole de progresión, como bien la llamas, es siempre el resultado de una perplejidad. Cuando en mis clases de la universidad me encuentro con alumnos que parecen haber sido aplastados por toda esta cultura de la apatía en la cual vivimos, me gusta contarles una reflexión que hizo Bertrand Russell acerca del aprendizaje. Él cuenta en un librito muy bello llamado Sobre la educación cómo, siendo padre, se dedicó a observar con verdadera fascinación los esfuerzos que hizo su hijo pequeño para subir las escaleras. Los esfuerzos de los bebés exploradores son verdaderamente admirables, pues no tienen más objetivo que permitirse remontar escalones o cualquier barrera que se les ponga delante. Todo ese esfuerzo, toda esa enorme fuerza de voluntad por moverse. ¡Y ni siquiera es probable que quieran subir al segundo piso! Yo encuentro muy descorazonador que esa “inutilidad” laboriosa tan infantil sea hoy cada vez más difícil de conservar. Por el contrario, cualquiera diría que vivimos en una sociedad de padres que funcionan, en realidad, como si fueran ascensores; y de bebés fatigosos, que resoplan, obesos de pereza, por tener que subir un mínimo peldaño. Como la lectura es sólo una actividad de descubrimiento semejante, podemos afirmar que lo mismo pasa con ella. Si la lectura no es una productora de perplejidad, entonces, ¿cuál es su función en la sociedad? Ese esfuerzo, digamos, poco cuantificable, debería darnos más gratificación que, por ejemplo, la experiencia del gusto. Hay siempre en el hecho estético, como creía Borges, una inminencia fijada en el devenir, siempre insatisfecha, pero, al mismo tiempo, también desconocida. Entonces, en términos de influencia, he intentado estar muy abierto a esa ignorancia de la que te hablo como virtud, a la perplejidad que, al mismo tiempo, te estimula a descubrirla, aunque no sepas realmente hacia donde te diriges. Es siempre saludable pasar de ciertos modelos que, en algún momento, llegas a “entender”, a otros que no estás muy seguro de entender en absoluto. Los mundos oníricos de Mircea Cartarescu, de Felisberto Hernández, de H.P. Lovecraft, de David Lynch, sobre todo, le han proporcionado esa incertidumbre a mi vida como lector en los últimos años y seguramente también cierta dirección a mi escritura, aunque sólo como un vagabundeo.
La misma progresión se puede encontrar en la presencia de lo onírico. Aunque es ya un elemento presente en Las Islas, en Los bosques… Parece tomar posesión de las historias, incluso hacer de las metáforas más especulativas. ¿Qué piensas sobre esto?
Sí, por supuesto. Lo que te contaba antes ha conducido a un efecto formal diferente, lo que incluye una construcción de imágenes a través de juegos asociativos más extremos o disonantes, una atmósfera más incorpórea, relaciones narrativas paródicas, y una composición menos orgánica. Ahora me gusta, por ejemplo, que mis cuentos no se limiten a un solo volumen, sino que, por el contrario, se comuniquen con otros publicados anteriormente. Todo eso está guiado por una voluntad metafórica más onírica, menos racional, si quieres.
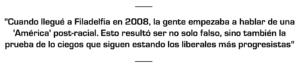
¿Crees que hay obsesión en la búsqueda de una metáfora?
No, no lo creo. Y esto era de lo que quería hablarte, precisamente, días atrás, cuando charlábamos en CUNY y te mencionaba esa frase de Leopoldo Lugones que tanto me gusta (“Todas las palabras son metáforas muertas”). Su inversión, si la observas con cuidado, es también perfectamente cierta. Un concepto metafórico como “El tiempo es oro” es espantoso, no sólo porque se trata de una ideología obscena, sino porque se trata de un lugar común. Imaginar el tiempo como un valor es una de las peores perversiones que ha sufrido la condición humana. No obstante estamos tan habituados a este proceso de vaciamiento constante –que ocurre asimismo con palabras como “estilo” o “democracia”– que apenas lo notamos a diario, y no sólo eso, sino que incluso vivimos asediados por su influencia, a tal punto que contribuimos a una crisis semántica que lleva ya años agravándose. La metáfora entonces, como la empatía, puede ser una racionalidad peligrosa, un arma de doble filo, y por eso mismo no es algo que me interese explorar por sí misma. Su proceso es fascinante, pero no lo es tanto como su sustrato, y eso es, según creo, lo que debería ser materia de reflexión: la perspectiva que le da origen, las prácticas de la mirada que lo activan. Hay cierto error, me parece, en pensar estos desafíos en términos de novedad, cuando, a veces, simplemente necesitamos recuperar un punto de vista. Por ejemplo, podemos volver al origen de una palabra tan simple como “considerar” y descubrir que deriva, modestamente, de la contemplación de las estrellas. Todo esto pasa necesariamente por educar una sensibilidad que nos permita ampliar una experiencia del mundo. Que más tarde podamos o no expresarla metafóricamente es sólo una posibilidad, una entre muchas, pero no la más importante.
Acabas de ser publicado en Review 96: Literature and Arts of the Americas junto a Luis Hernán Castañeda y otros escritores latinoamericanos. ¿Qué tan dinámico te parece Estados Unidos como plaza para fortalecer la comunidad literaria?
Es dinámico en la misma medida en que ya lo era en los años setenta, cuando Ángel Rama escribió un ensayo llamado “La riesgosa navegación del escritor exiliado”. Es decir, como una especie de vértice que descompone y multiplica la recepción y, por lo tanto, el mercado de consumo. Su dinamismo, así, sería el resultado de la ampliación de un público no necesariamente mundializado sino mucho más fragmentario en su localidad. Tienes así un espectro múltiple: el lector de tu país de origen, el lector del país local, el lector migrante, etc. Dado que la traducción al inglés sigue siendo muy limitada en los Estados Unidos lo que suele haber, en gran medida, es una transnacionalización en lengua española. Esto se ve facilitado gracias a la formación de redes mediadas por MFAs, programas doctorales, conferencias, ferias internacionales, etc. La circulación es, digamos, resultado de un efecto prisma: el prestigio es siempre una descomposición fugaz, muchas veces artificial, de la luz, pero que no deja de determinar la percepción del campo, tal como ocurre con los colores en la naturaleza.
¿Qué significa Trump para un escritor y académico peruano que reside en Ithaca?
Cuando llegué a Filadelfia en 2008, Obama acababa de ganar las elecciones y mucha gente empezaba a hablar de una “América” post-racial. Naturalmente, esto resultó ser no sólo falso, sino también una ingenuidad peligrosa; de modo que tenemos ahí una prueba más de lo ciegos que han estado desde entonces los liberales más progresistas, a tal punto que hoy, tal como ocurrió con los socialdemócratas alemanes de los años treinta, la situación no ha hecho más que agravarse. Si uno se detiene en la historia de los Estados Unidos, Trump ni siquiera es un accidente o una anomalía, un paréntesis en la historia. Es un líder nativista más, uno bastante ramplón, ciertamente, pero uno de los muchos que ha tenido ya este país. A mí, personalmente, no me interesa su personaje sino su síntoma, porque la enorme polarización ideológica que vivimos, la tendencia a vivir en redes fragmentadas construidas a medida–lo que Eli Pariser llamó “filtros burbuja”–, es algo que ha hecho del espacio público y de la convivencia entre iguales una verdadera ruina cotidiana. Esto es, si me lo preguntas, lo más preocupante del presente, y no sólo aquí, en los Estados Unidos, sino en casi todo el mundo.
¿Qué estás leyendo?
Ayer terminé de leer un libro de historia de Michel Pastoureau sobre los cerdos (El cerdo. Historia de un primo malquerido) y ahora sigo con otro, realmente extraordinario, de Pietro Citati: La luz de la noche: Los grandes mitos de la historia del mundo.
