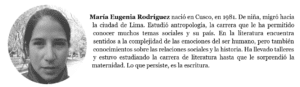Ilustración por: Denise Julieta Alvarez
Camino por las paredes hasta el amanecer. El dormitorio pesa sobre mis ojos. En el baño, le suplico paciencia al inodoro. Luego caliento la comida del restaurante: pan seco y carne estropeada. Pongo los objetos solitarios sobre la mesa: el plato, la taza. Observo la humedad de la ventana, escucho el motor de la licuadora de los vecinos.
En el metro me rozan los brazos, presionan mi espalda. El cuerpo calla ante el rechinar del acero de las construcciones y los bufidos de los autos. El trabajo es el mismo muerto de ayer. El dueño del café me saluda, sin verme. Agarro el balde y el trapeador, empiezo el combate. Hasta que todo brille como en un sueño. Solo entonces bajo las sillas de las mesas, abro la puerta, y qué empiece el desayuno.
Hay maleducados, se meten con la joven que atiende la caja. Su belleza es simple, por eso, se aprovechan de ella. Me lavo frotando la pastilla de jabón contra la piel. Visto el uniforme, de vestido y mandil. En el espejo veo mi gordura, mis ojos bizcos, sobre ellos, las cejas que escasean. Es el comienzo de todos los días. Afuera, los clientes aceleran la mañana, tomo la orden de uno y los demás me miran con el cuello estirado de las gárgolas.
Anoto chorizos, huevos revueltos, huevos sin la yema cocinada. Repiten, sin la yema cocinada, repiten, un chorro de leche, repiten, la carne bien cocida. El cocinero asiente. A las diez de la mañana hay que volver a limpiar las migas, las gotas de cafés, de jugos rancios sobre el piso. Refregar hasta que parezca un cielo despejado. Contamos las propinas que desaparecen en nuestros bolsillos.
El jefe nos aburre con sus indicaciones, lanza su mal genio como un padre a su familia. El almuerzo es demasiado trámite. Debería estar en mi cuarto, viendo televisión, no con la cara de pollo, pálida y aburrida, anotando las exquisiteces de ciegos tiranos. De todos modos, prefiero esa mirada maliciosa o la desinteresada a la sonrisa de las personas educadas. Muéstrame los dientes, corazón. ¿Acaso hay algo que temer de una mujer que trae comida?
Me desvío por uno y otro llamado, confundo las mesas. Es peor que caminar en la ciudad. La bandeja se resbala de mis manos y se da la vuelta. La comida escapa, los guisantes ruedan como perros de la calle entre las patas de las mesas y de los clientes.
El dueño me observa por encima de los aparadores de comida. Un monstruo que amenaza a plena luz del día, con su brazo delgado, arrugado, su inútil puño. Hora de temer. Sumerjo las manos en el jabón y empiezo de nuevo con la tarea. El cubo es un pozo mágico, decía mi madre.
La cajera se escabulle al baño. Regresa con una belleza soberbia. El maquillaje le desmerece, pero seguro así la tratarán con deferencia. Soy la única que hace el turno de noche. El dueño barre la vereda, borra el menú de la pizarra. Una pareja alborota el restaurante, apestan, pero dan envidia. La chica es de la escuela, una vez le hice los deberes y ella, a cambio, me invitó a una fiesta. Nos besamos en el cuarto: bruja inocente, me mató con su lengua.
Ahora se deja lamer la cara por su novio. Comen como puercos, hamburguesas, pasteles, gaseosas. Un helado para compartir. No me ha reconocido. Sigue siendo amable, pide por favor, pero no quiere pagar la cuenta. Los dos corren cuando voy a servir el helado. Sus espaldas, sus risas y sus bluejeans me hacen feliz.
Ojalá no estuviera el dueño afuera, con su escoba en la mano. Se la lanza al muchacho, hunde el palo en su cabeza. Y yo, adentro, inclinada, detrás de la puerta de vidrio, los observo con la boca abierta. La muchacha saca un arma oculta contra su espalda.
Corro. Mi chica le ha disparado en el pecho, su mano tiembla. En ese instante, me imagino al día siguiente, enterrada en la misma habitación, despertando como los muertos. Dicen que las oportunidades se presentan una vez en la vida. Quizás no todas tienen una buena cara, quizás esta es la mía.
Le quito el arma como gesto de amor. ¡Que se vaya con sus bluejeans! Pronto, llegan los carros de policía, sus sirenas brillan, cantan al atardecer. Mis ojos vuelan por el cielo límpido, me despido de la libertad. Arrojo el arma y camino hacia ellos con las manos hacia arriba, como una asesina orgullosa de glamuroso mandil.