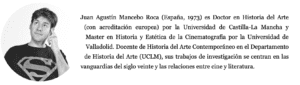Fotograma de El fantasma de la libertad | Luis Buñuel, 1974.
Antes de morir, André Bretón le dijo a Luis Buñuel, “cada día resulta más difícil escandalizarse”. Eran los sesenta y lejos habían quedado los tiempos heroicos, los manifiestos y el utópico y revolucionario deseo de fusionar arte y vida. El surrealismo era el movimiento que mejor ejemplificaba el fracaso de la vanguardia a través de su discutible filiación política y su pervivencia maldita sobre un modelo orgánico de representación, como apuntó Lukács, que desenmascaraba las ataduras a un consciente del que siempre se quisieron liberar. Las pulsiones del deseo y la muerte, los modelos que les anticipó Freud, formaron parte de su seductor imaginario. Al fin y al cabo, uno se retroalimentaba del otro y ambos fueron sus motores hasta que la utopía se cubrió de negro.
Hay dos imágenes sintomáticas de lo que fue el surrealismo. La primera, la pintura Au seuil de la liberté (En el umbral de la libertad, 1929), en la que un cañón está dispuesto a hacer pedazos las obras más representativas del autor belga. La otra, el fotograma en el que Luis Buñuel cercena un ojo en Un chien andalou (Un perro andaluz, 1929), película codirigida con Salvador Dalí. La brutalidad de la misma es acorde a un momento histórico igualmente inhumano. Ese fotograma testimonia, como escribía Benjamin, que todo documento de cultura es, a su vez, un documento de barbarie.
Estas dos imágenes pretendían dinamitar el orden tradicional reivindicando una mirada interior, el subconsciente como creador de sueños, elementos sobre los que se podría configurar un nuevo orden artístico y vital. Más allá del nihilismo dadaísta, el canon surreal reaccionaba violentamente contra un período histórico larvado como había demostrado el primer conflicto bélico mundial. La esperanza vendría determinada por la liberación de los estercoleros de la realidad.
Luis Buñuel llegó al surrealismo en un momento en que solamente existía la opción de tomar partido por algo. “Yo no era surrealista cuando llegué a París –le confesó a Max Aub– “me parecía cosa de maricones”. Antes, su recorrido intelectual había transitado por la Residencia de Estudiantes, coincidiendo con Lorca, Dalí y Pepín Bello, fundamental artista sin obra. Su relación con Lorca, en la que ambos se repelieron y atrajeron alternativamente como reconoce Carlos Barbachano, le había llevado a afinar un espíritu que hasta el momento estaba sin pulir, “por la fuerza de nuestra amistad, él me transformó, me hizo conocer otro mundo. Le debo más de cuanto puedo expresar”.
La amistad con Dalí, compleja, intensa y finalmente destructiva, le lleva a interrogarse por las imágenes en un mundo en permanente transformación, cuya praxis fue un continuo deambular por los movimientos artísticos europeos. La resolución por las artes le lleva a peregrinar por personajes y lugares en un Madrid carpetovetónico que agrietaban las primeras ínfulas de la modernidad. De ahí que el calandino se sienta identificado con la figura esencial de Ramón Gómez de la Serna al que frecuenta en las tertulias de Pombo. En su libro homónimo, Ramón habla de Luisito, un joven aragonés que está fascinado por el cinematógrafo. También apuntala su pasión a través de Cinelandia (1923) obra sin el “más leve hilo argumental […] en la que se suceden las visiones del mundo mágico del cine [que] aparecen y desaparecen con la velocidad y el resplandor de un film”. Su admiración por el ramonismo le hizo concebir proyectos para adaptarlo, cosa que nunca sucedió. Ramón, por otra parte, quedó inmortalizado en Esencia de verbena (1930) de Gecé y en el inclasificable monólogo humorístico El Orador (1928), prueba de un sistema de grabación derrotado por el humorismo desbordante del escritor.
Eran días de tertulia y escrito en Ultra y Horizonte, donde observamos un Buñuel si no ultraísta, ultraizante, caballero de la Orden de Toledo, focalizado en las amistades y la diversión. Si hay algo que caracterizó al director fue su socarronería y fino sentido del humor, signo inequívoco de su inteligencia.
El dictamen de Buñuel por el cinematógrafo estaba determinado por los poderosos fotogramas de Der Müde Tod (Las tres luces, 1920) de Fritz Lang, largometraje en el que el protagonista era la Muerte, “había algo en esa película que me conmovió profundamente, iluminando mi vida”, confesó. El cine era un nuevo medio capaz de trasladar el pesimismo existencial desafiando no sólo los límites de la filosofía, sino también la experiencia espacio-temporal del espectador, modificando su percepción sensorial a través de su capacidad hipnótica.
En una España que se prolongaba en el medioevo, a finales de enero de 1925, decidió trasladarse a París, la ciudad más moderna del mundo. Lo pensaban así los surrealistas, cuyo mapa situaba la capital francesa como epicentro del movimiento con cartografía incluida. Allí se convierte en ayudante de Jean Epstein, con el que conoce los andamiajes del cine, pero cuya personalidad choca con la inmisericorde imaginación del aragonés. Su espíritu inquieto fragua la unión con los surrealistas coincidiendo con las lecturas del Marqués de Sade, cuyas frases, en palabras de Carrière, le quemaban los ojos. Se le había develado la libertad.
Donde otros surrealistas habían fracasado, Buñuel y Dalí construyen en Un perro andaluz (1929) un imaginario de lo alógico, confluencia de dos sueños, en el que reivindican obsesivamente eros y thanatos. El shock inicial recuerda a una greguería de Ramón, siempre presente, “al inventarse el cine las nubes paradas en las fotografías comenzaron a andar”. Bretón celebra la obra como la gran película surrealista, “el equivalente cinematográfico de la escritura automática” y ambos se encumbran en el grupo. Fue el principio del fin. La distancia con Dalí se hacía cada vez mayor por mediación de Gala Éluard y Lorca se sintió aludido. Buñuel, simbólicamente, como sus personajes al final del cortometraje, había enterrado su pasado.
Los vizcondes de Noailles, aristócratas que presuntamente despreciaban el surrealismo, fueron mecenas de la segunda película de Buñuel, L´Âge d´Or (La Edad de Oro, 1930) oda al amour fou, a la pasión, a lo irracional y a la revolución. Conceptualmente y visualmente mucho más compleja que la anterior, era el filme de un cineasta completo. Cuarenta años después, Buñuel se refería a ella como una obra falta de misterio que tenía débitos con las ideas del grupo surrealista. Exhibida en Montparmasse, el día tres de diciembre de 1930, miembros de la ultraderecha atacaron el cine, destrozaron la pantalla y apalearon al público presente. La película fue prohibida una semana después y todas las copias fueron confiscadas por la policía.
A partir de ese momento la biografía del calandino entra en una fase vertiginosa y extraña, reflejo de los dramáticos acontecimientos de un siglo marcado por la catástrofe. Un directivo de la Metro, seducido por la enorme fuerza visual de L´Âge d´Or le ofreció un contrato en los Estados Unidos. Buñuel confiesa en sus memorias que poco menos que se dedicó a cobrar puntualmente el cheque cada semana. Sus recuerdos se convierten en una ficción de lo maravilloso ya que, pese a ese desdén, “adoraba América antes de conocerla”. Amaba el cine y el cine era esencialmente norteamericano. En Hollywood conoce a Edgar Neville, a Chaplin –del que narra jugosas anécdotas en su biografía–, Eisenstein, Dietrich, Dolores del Rio y Bertolt Brecht. Pero sus relaciones con los estudios son incompatibles con un ideario que no admite cortapisas. Termina de la peor manera en Hollywood y regresa para residir alternativamente en España y Francia.
En abril y mayo de 1932, con un presupuesto mínimo, rodará Las Hurdes. Tierra sin Pan, alegato contra la miseria y la injusticia. Desoladora e implacable, rompe el arquetipo surrealista exhibiendo las atrocidades que la sociedad bien pensante se negaba a reconocer. Y el carácter profundamente español del mismo está en la referencia a Goya en la que la brutalidad no está reñida con la poesía. El gobierno de Lerroux la prohíbe por denigrar a España.
La necesidad de estabilidad económica le lleva a la producción de, en sus palabras, “abominables melodramas” para Filmófono y doblajes para Warner, en una España cada vez más inestable políticamente. Cuando estalla la guerra el director sigue comprometido con la causa republicana, horrorizado ante el conflicto. Es un revolucionario que odia la revolución y un anarquista que odia a los anarquistas. En 1938 regresa a los Estados Unidos donde subsiste en una precaria situación económica. México será el horizonte para un nuevo renacer.
El principio de su experiencia mexicana hay que situarlo en el último periodo en Estados Unidos. A través de Dick Abbot e Iris Barry trabajó en el MoMA de Nueva York. Pero cuando Dalí publicó su vida secreta, el Motion Picture Herald se hizo eco del texto y sus opiniones sobre Buñuel. La situación se hizo insostenible y, pese a tener el apoyo de la dirección, dimitió. En el Hotel Sherry Netherlands terminó definitivamente su amistad. En un corto viaje a México, el ministro Héctor Pérez Martínez le propuso que se trasladara. Volvió a Hollywood, vendió los muebles y se marchó para rodar su primer proyecto.
Si nos atenemos a los antecedentes de Buñuel, parece imposible que su primera película mexicana, Gran Casino (1946), fuera un proyecto destinado a ensalzar la figura de sus protagonistas, Libertad Lamarque y Jorge Negrete. La película fue comercialmente mala sin ser un desastre. Se quedó tres años sin trabajar, viviendo del dinero que le enviaba su madre. Cuando todo parecía perdido, Oscar Dancingers le propuso hacer El Gran Calavera, única película en la que no colaboró en el guion, que realizó en dieciocho días. Fue un éxito y le permitió seguir haciendo cine.
La dolorosa realidad de Los Olvidados (1950), coescrito con Juan Larrea, planteaba un nuevo salto en la carrera del aragonés. La película es una antología de la crueldad humana rodada y exhibida con grandes dificultades. Hubo operarios que dimitieron considerando que deshonraba la imagen del país y al estreno, casi en secreto, no fueron ni los propios actores. Duró cuatro días por ser considerada “un horror contra México”. Se pidió que le aplicaran a Buñuel el “Artículo 33 (el de expulsión del país para los extranjeros indeseables) –es lo que usted merece, gachupín que viene a insultar a México”–, y Jorge Negrete, el charro cantor, le espetó que si hubiera estado en el país no habría hecho esa película. A los surrealistas les molestó por su esencia burguesa. Buñuel encontró el apoyo de Siqueiros y de Octavio Paz, que la prologó con un texto para el Festival de Cannes. La película fue haciendo su camino cuando fue premiada en el festival europeo. En Los Olvidados el director reconoce volver a sí mismo y marca un antes y un después en su reconocimiento internacional.
Buñuel siempre rodó en México con medios materiales y humanos escasos. Fue en la adversidad donde se creció para construir una sólida obra que rebosa encanto, misterio y un extraordinario y sutil sentido del humor. Un melodrama como Él (1952) refleja un universo claustrofóbico en el que el protagonista confunde sus obsesiones con la realidad como si consciente e inconsciente no se separaran. En Abismos de pasión (1953) adapta Cumbres Borrascosas, que había intentado llevar a la pantalla en los años treinta con Pierre Unik, sobre el tema netamente surrealista del amour fou y en la que recrea todo aquello que Wyler no se atrevió a rodar. Para Buñuel no era necrofilia, simplemente amor puro más allá de la muerte. Ensayo de un crimen (1955) es una película sobre el deseo y el delirio, en la que el protagonista es capaz de asesinar sólo con su pensamiento. La cultura española vuelve a estar presente en Nazarín (1958) sobre el texto de Pérez Galdós, un alegato contra las trampas de la fe. El Vaticano la incluye como una de las películas esenciales sobre el cristianismo, algo cuanto menos curioso viniendo de un director que se definía a sí mismo como católico y ateo por la gracia de Dios.
La fascinante El ángel exterminador (1962), llena de referencias autobiográficas y autofilmográficas, anticipa la telerrealidad dogmatizando sobre lo previsible del comportamiento humano en condiciones adversas. Simón del desierto (1965) es un film amputado en el que el director pone de manifiesto que elige el misterio antes que el progreso y la ciencia y que el infierno, definitivamente, es nuestro mundo.
Entretanto, sus dos películas españolas marcan la cronología del nuevo cine que despertaba del letargo franquista. Concentra la mayoría de sus obsesiones personales con otras netamente hispánicas en Viridiana (1960). La represión, el erotismo, el fanatismo y la crueldad componen una obra sobre la imposibilidad de erradicación del mal pese a la voluntad de redención y la banalidad de cualquier esfuerzo por lograr la santidad. Tristana (1972) apropia a un Galdós que habla del deseo, la vejez y la muerte en un periodo en que el director comienza a perseguir sus fantasmas. El núcleo de la película es la imagen en la que Catherine Deneuve mira el rostro de la tumba del Cardenal Tavera en Toledo donde el mármol se deteriora lentamente en una putrefacción eterna.
La última época de Buñuel está ligada a Francia a través del productor Serge Silberman y de Jean Claude Carrière, que se convierte en guionista de seis películas y biógrafo de su espléndido Mi último suspiro, libro que concentra evocaciones y ficciones. Pese a realizar un cine dentro de la industria, nunca abandonará sus referencias surrealistas, la posibilidad de un cine más allá de la cultura del espectáculo y las transgresiones a través de lo insólito que atacan inmisericordemente la línea de flotación del discurso institucionalizado hollywoodense. Es donde reconocemos al Buñuel más puro, que mira al interior para mostrarse en infinidad de detalles autobiográficos. Una obra que se centra en las contradicciones y apariencias de la burguesía a través de títulos como Diario de una camarera (1963), Belle de Jour (1966) que lo consagra más que por las virtudes de la película, por lo escabroso del tema, o la película teológica de aventuras La Vía Láctea (1968) donde sentencia que la “libertad no es más que un fantasma”.
El discreto encanto de la burguesía (1972), El fantasma de la libertad (1974) y Ese oscuro objeto de deseo (1976) son las tres últimas películas que, en palabras del director recrean: “Los mismos temas y las mismas frases (…) Hablan de búsqueda de la verdad (de la que), es preciso huir en cuanto uno cree haberla encontrado, del implacable ritual social. Hablan de la búsqueda indispensable de la moral personal, del misterio que es necesario respetar”.
Enigma o juego que aparecen en los últimos fotogramas de Ese oscuro objeto del deseo a modo de testamento visual. Una zurcidora cose dentro de un escaparate con los dedos ensangrentados –perversa referencia a la encajera de Vermeer que aparece en Un perro andaluz– hasta un gigantesco estallido destinado a sacudir la conciencia del espectador. Hasta el fin, Buñuel siguió proponiendo la imaginación como el único elemento del ser que no, nunca perdona.