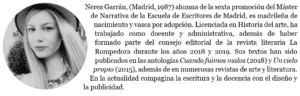por Nerea Garrán

Ilustración por Sol Undurraga & Mujer Gallina
Adela murmuró un nuestro silencioso, medio segundo antes de darse cuenta de que las voces de sus hermanas se habían detenido. ¿Por qué no rezas?, ¿por qué no rezas como las demás? Y ella se había encogido en el banco, muerta de vergüenza. Quería decirle a Constanza, su institutriz, que no es que no quisiera rezarle a Dios, es que no quería hacerlo en voz alta.
—Otra vez. Reza como tus hermanas.
Y ella lo había intentado, lo había intentado con todas sus fuerzas, pero un espeluznante graznido había salido de las entrañas de su estómago.
—¡Es un cuervo! —decían las otras tres niñas santiguándose—, ¡una señal del demonio! Está endemoniada, por eso no quiere rezar.
La institutriz les había mandado callar, había que ser buenas y no decir esas cosas tan horribles, rezarían todas juntas y luego se irían a hacer sus bordados. Pero las niñas la miraban, cuchicheaban, se reían por lo bajo. Desde que madre había muerto, ya no jugaban tanto juntas. Ella, que era la mayor, estaba destinada a abandonar la casa la primera; bien lo sabían sus hermanas menores quienes, acaso celosas, no perdían oportunidad de mancillar su honor riéndose de ella. Si hasta se habían hecho con los tres únicos asientos de manos de toda la casa.
Adela apartó la vista del escritorio, buscando un lugar donde cobijarse de la angustiosa situación, pero allá donde mirase siempre encontraba un crucifijo de marfil, un cuadro de algún santo doliente o la figura en bronce cincelado de un cristo del calvario. Si al menos diesen sus lecciones en el estrado, habría podido volver la vista hacia la biblioteca, donde su madre guardaba todas las novelas que ya nadie le dejaba leer. Ah, aquel pequeño rincón de la casa cuyo fuerte olor al cuero de los libros se entremezclaba con el del chocolate que su madre y sus amigas habían tomado durante tantos años mientras leían a Cervantes, a Zayas y esas otras novelas consideradas como distracciones absurdas para señoritas aristocráticas.
Constanza esperaba seria.
—Un Padre nuestro y un Rosario.
Las niñas contuvieron la risa. Adela se resignó, sintiendo un horrible dolor de estómago mientras se escuchaba rezar con esa voz que destacaba por encima de las demás. Y deseó ser de verdad un cuervo para tener alas y poder escapar por la ventana.
A la hora del recreo, Adela se fue a sentar bajo las ramas desnudas de un roble, pero el suelo estaba mojado por las lluvias del día anterior, así que se quedó de pie, apoyada en el frío tronco. Los carretilleros iban y venían abasteciendo la casa de nuevas viandas, quejándose de esto y de aquello, del tiempo, de las malas nuevas, porque Portugal acababa de ganar la guerra, ahora era un país soberano e independiente, pero qué se le iba a hacer, si todos los soldados españoles estaban en Cataluña luchando contra los franceses. Los ojos de Adela se inundaron. Le habría gustado decirles que la lucha contra los franceses era mucho más necesaria, pero se había quedado callada, porque una niña no debía meterse en política, una niña era buena cuando rezaba en voz alta, cuando aprendía cómo se administraba un hogar y cuando hacía sus bordados. Pero las niñas se dedicaban también a jugar entre ellas, como aquella bandada de gorriones que eran sus hermanas.
—¡Ven a jugar! ¡Ven a jugar!
Le agarraban del brazo, tiraban de ella, la envolvían entre los pliegues de sus vestidos plateados, y ella se dejaba arrastrar a un lado y a otro, entre risas, saltos y voces cantarinas.
—¿Cuál es vuestro santo favorito?
Y ella exclamó sonriendo: ¡San Rafael! Y las niñas estallaron en risas, la señalaron, le hicieron muecas, le sacaron la lengua.
—¡San Rafael! —dijo uno de aquellos gorriones en tono grave.
Y luego otra hizo lo mismo. Y la tercera la imitó. Adela apretaba los puños, corría hacia ellas, pero estas escapaban espantadas y muertas de la risa. Ojalá se tropiecen y se caigan todas como fichas de dominó, pensó y se alejó de aquella masa gris.
El aire olía a hollín con un poco de tierra mojada. Al fondo, una verja de hierro terminada en puntiagudas lanzas defendía a las pequeñas aprendices de los hombres y mujeres corrompidos por el vicio del mundo exterior. Adela se acercó a aquella verja imaginando qué podía haber allí, en aquellas tierras, más allá de los confines de la casa, donde nadie la dejaba ir. Las risas de sus hermanas resonaban a sus espaldas y ella siguió acariciando la verja hasta que la belleza de una flor la detuvo. Un clavel bermejo, tan inesperado como hermoso. Un clavel en pleno febrero que sobresalía de un seto despelucado como un verdadero regalo de Dios. Alargó la mano, pero antes de que pudiera siquiera rozar los finos pétalos, un chasquido la sacó de su ensimismamiento y en cuestión de un segundo el clavel desapareció entre los setos. Adela retrocedió, asustada por la posible presencia de algún animal salvaje. Con el corazón en un puño, siguió recorriendo la verja hasta que los setos se acabaron y la cabeza de un niño despeinado asomó entre las rejas. Le observó sin pestañear. Vestía camisa de lino deshilachada, jubón y calzones llenos de parches y agujeros. En su mano portaba el clavel que acababa de arrancar.
—No debéis cortar las flores de nuestro jardín.
El niño le mostró una sonrisa mellada y agitó el clavel entre las rejas.
—Ah, pero ye que estaba de este lado de la verja, no ye, por tanto, de vuestro jardín.
Adela sopesó la respuesta. Tenía razón, el clavel estaba en los setos de fuera, aunque para alcanzarlo debía haberse colado entre la frondosa vegetación como una sabandija. A él no parecía importarle su voz de cuervo así que no vio motivo para no seguir conversando.
—¿Quién sois?
—Pedro, me llaman, mas soy hijo de hidalgo.
—¿Hidalgo? ¡Vaya cosa! Yo soy de la alta nobleza. Nuestro linaje proviene de tiempos inmemoriales. Mi padre es soldado y lucha en las guerras contra Francia, en Cataluña.
—¿Decís que sois hija de un noble soldado?
Adela no contestó. Hacía tanto que no veía a su padre que no pudo evitar preguntarse si sería capaz de reconocerle la próxima vez que le viera.
—¿Y vos qué?, ¿no tenéis familia?
El niño se encogió de hombros.
—Muriéronse todos de pestes.
Como madre, pensó ella. Y entonces le pareció que volvía a estar nublado. El niño apoyó la cabeza entre los barrotes, como si quisiera colarse dentro. Adela dio un paso atrás.
—¿Qué hacéis rondando por aquí? Si mi institutriz os descubre os molerá a palos.
—Soy guardián de un dragón.
—No digáis sandeces. No hay dragones en Oviedo.
—Sí los hay.
—Nunca nadie ha visto uno.
—Porque están escondidos para que no los cacen. Pero haberlos, haylos.
—Mentís.
—Digo la verdad.
—Los dragones solo son cuentos tontos de la Edad de las tinieblas. Mi institutriz dice que hay que leer a los antiguos.
El niño le miró con la boca entreabierta y se rascó la cabeza. Entonces pareció ver algo dentro del capullo del clavel. Sin dejar de escudriñar el corazón de la flor dijo:
—El dragón existe y puedo demostrároslo.
—¿Cómo?
El niño sacó una mariquita del interior del clavel que echó a volar tan pronto como se vio liberada del espesor del capullo.
—Venid conmigo y os mostraré la cueva donde habita.
Adela meditó un momento. Nadie parecía haberse dado cuenta de la presencia del muchacho al otro lado de la verja. Los carretilleros seguían descargando las viandas y las niñas saltaban de un lado a otro, ajenas a todo lo que no fuesen lazos y juegos.
—Bueno —dijo al fin.
El niño miró a los carretilleros y las viandas que asomaban a través de la puerta del almacén. Sus ojos se llenaron de agua.
—Antes debemos llevarle algo de comer.
—¿Al dragón?
El niño asintió sin dejar de mirar las viandas.
—Si está saciado no se enfadará y su fuego se apagará. Pero si tien fame…
Adela miró la puerta entreabierta. Las viandas sobresalían de cajas de madera, apiñadas unas junto a las otras. Esperó a que los carretilleros saliesen a por más. Entonces corrió rápidamente y agarró un racimo de uvas que le pasó al muchacho a través de los barrotes. Luego, se dispuso a buscar una forma de atravesar la verja, pero el niño continuaba con la vista fija en la despensa.
—¿Más?
—Un queso y algunos dulces.
Adela frunció el ceño y él se encogió de hombros.
—Para la meriendina.
Volvió, pues, a por una bola de queso que pesaba como los demonios y unas rosquillas que encontró en una bandeja de plata. Con algo de dificultad consiguió pasarle el queso y las rosquillas. El niño se guardó las rosquillas y sostuvo el queso bajo el brazo.
—Y algo de beber, ho.
Adela lanzó un suspiro al cielo.
—Por si le entra sed al dragón…
Volvió de nuevo a la despensa y trajo de ella una botella de vino tinto.
—¿Esto servirá?
—Perfecto.
El niño sostuvo la botella con el brazo contrario al del queso, pero ambas cosas eran demasiado pesadas y Adela temió que terminase por estrellar la botella contra el suelo.
—Ahora debéis salir.
—¿Cómo?
Miró hacia abajo, justo donde el niño señalaba. Una rejilla rota dejaba un hueco lo suficientemente amplio como para que una niña de su tamaño lo atravesara. Miró alrededor. Desde el otro lado de la verja, un cuervo giró el cuello enfocando su pico punzante hacia ella. Entonces supo que debía hacerlo. De un rápido movimiento se arrastró entre los barrotes. Estaba fuera.
El niño le regaló el clavel y Adela se lo colocó entre los cabellos, atado a los lazos. Luego iniciaron marcha través del camino empedrado que las carretas recorrían desde Oviedo para abastecer la casa de alimentos y de todo tipo de bienes. Adela no quiso ni pensar qué pasaría si llegaban a toparse con una de aquellas carretas aunque, por fortuna, en ese momento estaban todas en la casa. Tras el camino se abría un bosque de frondosos árboles cuyas copas llegaban tan alto que apenas dejaban entrever el sol. El niño se internó primero en ellos.
—¡Vas demasiado rápido! ¡Más despacio!
Pero él silbaba despreocupado, trotando por el bosque con la botella de vino en un brazo y la bola de queso bajo el otro.
—Perdone vuesa merced, pero no cumplo órdenes de muyeres.
Adela apretó el puño y por un momento le pareció que el niño no era más que otro gorrión.
—Deberíamos ir por un camino carretero. Y si en verdad sois hidalgo, estáis por debajo de mí y debéis obedecerme.
—Solo sirvo a Dios todopoderoso y ahora ta’ diciéndome que calléis la boca y sigáis andando.
Adela se cruzó de brazos.
—¿Y qué hay de la Iglesia y de vuestra santidad, el papa?
—Voy a misa todas las tardes.
—¿Y qué me decís de vuestro rey, su majestad Carlos II?
—Bueno, ye que habla muy bajito.
—¿Bajito? ¡Necio! No habla bajito. Vive en Madrid, en el Alcázar.
—Tanto da.
—¿Y dónde vivís vos, entonces?
—Aquí, allá, donde el viento me lleve —le pegó un bocado al queso.
Adela le miró con una mueca de desagrado.
—Oye, ¡tas comiéndote la comida del dragón!
—Es para que no me pese tanto, muyer. Además, un poco de alimento nunca le va mal al caminar.
Tras limpiarse la boca con el puño de la camisa, le ofreció un trozo, pero ella lo rechazó de un manotazo. Él se encogió de hombros y siguió masticando. Los crujidos de sus pisadas se confundían con los sonidos de los pájaros, de las ramas, de una brisa ligera que soplaba en alguna parte como un lobezno adormilado. Era la primera vez que cruzaba un bosque andando. La primera vez que iba en busca de la cueva de un dragón. Las niñas no debían andar solas por los bosques. Pero ella no estaba sola. Además era de día. ¿Qué podía pasar?
—¡Venga, ho! Que a este paso va a hacérsenos de noche.
Adela aumentó el ritmo. Era difícil adivinar qué hora sería. El sol aún brillaba tras aquellas copas desordenadas, sin embargo, llevaban tanto tiempo andando que bien podía estar cayendo la tarde. Seguro que sus hermanas ya habían vuelto al interior, y ahora estarían haciendo bordados y cantando canciones.
—¿Y si el dragón no quiere visitas?
El niño estalló en una carcajada, dejando escapar varias migas de rosquilla mezcladas con saliva.
—El dragón nun quiere visitas nunca, ye un dragón.
Y siguieron caminando un rato más, en silencio. Al cabo de un tiempo llegaron a lo alto de una colina desprovista de árboles, donde un oscuro precipicio se abría imponente ante ellos. El niño se detuvo, y por primera vez en todo ese tiempo, posó la botella de vino en el suelo.
—¡Mira ahí! —dijo señalando con el dedo las casas que se veían a lo lejos—. La ciudad de Oviedo.
Adela se cubrió del sol con la palma de la mano. La torre de la catedral de Oviedo sobresalía inconfundible entre los tejados de las casas, con la flecha de su pináculo dirigiéndose derecha hacia el reino de los cielos. Sintió un estremecimiento. Nunca antes había visto Oviedo desde tan alto. Se preguntó si las gentes que allá vivían podrían verles a ellos.
—Nun nos ven —dijo el niño como si le hubiese leído el pensamiento—. Tampoco pueden oírnos.
Y entonces suspiró, porque eso significaba que nadie podía saber que se había escapado de casa para cruzar el bosque en busca de un dragón. Nadie, excepto Dios.
El cielo se llenó de nubes negras. El precipicio. Un ligero mareo le obligó a apoyar su brazo sobre el hombro del niño. Este arrancó el corcho de la botella de una dentellada. Luego dio un largo trago y se la pasó. Adela miró hacia abajo, hacia aquella oscuridad que parecía haberse tragado el cielo de nubes. Un paso hacia adelante y estaría perdida. Se llevó la botella a los labios. Tenía un ligero sabor avinagrado, pero no le importó. Una bandada de pájaros revoloteaba por encima de sus cabezas. Parecían querer dirigirse hacia alguna parte entre el cielo de nubes y el precipicio infinito. El niño la miraba, de nuevo con la botella en la mano. Estaba tan despeinado que si hubiese salido un pájaro disparado de entre aquella maraña de pelo negro no le habría sorprendido lo más mínimo.
—Vámonos de aquí.
Su voz sonó tan grave como la de un cuervo, como su propia voz, como aquella voz que tanto molestaba a sus hermanas. Le siguió colina abajo, algo mareada; quizá por el vino, quizá por la altura. El niño le aseguró que faltaba muy poco, que solo tenían que bajar y enseguida llegarían a la cueva. Adela rezó para que así fuera. Cada vez estaba más cansada. El corsé del pesado vestido le oprimía la cintura. Las piernas le ardían.
—La bajada ye más fácil.
Adela estaba a punto de responder que eso se lo parecería a él, cuando sus pies se enredaron con algo y antes de darse cuenta de que había tropezado cayó rodando cuesta abajo. Oyó una voz, la voz del niño que algo le gritaba, quiso responderle, pero la maraña de verde, marrón, verde otra vez y luego marrón, todo dando vueltas y un graznido de cuervo que sonaba como un lamento, el suyo. El cielo era marrón, el suelo azul, dolor en la espalda, el cuello, las piernas, la cabeza, piedras, piedras en el camino, pájaros sin alas que tropiezan colina abajo y un niño que corre tras una bola de niña, que es ella. Adela lanzó un último grito de dolor al llegar abajo y lejos de estirarse, se encogió de lado. Oía voces a lo lejos, allá arriba, era el niño, que la llamaba. Quiso responderle, pero estaba demasiado dolorida y, de todas formas, no creyó que pudiese oírla desde tan lejos. Se llevó la mano a la cabeza. Tenía un bulto, un pequeño chichón que se pondría de un color púrpura con el paso de los días. Se levantó despacio, apoyando un pie sobre la tierra, luego el otro. Estaba bien, aunque se había roto el vestido y ensuciado entera. Constanza se enfadaría mucho.
Furiosa, se empezó a sacudir la tierra y las hojas pensando en la regañina que le esperaba al llegar a casa, porque ya no cabría ninguna duda de que habría estado andando por el bosque, brincando entre árboles oscuros y misteriosos, los mismos donde se esconden los lobos que acechan a las ovejas, los mismos que… se detuvo. Una oscura cueva. La cueva del dragón de Oviedo.
—Caíste rodando como los osos.
El niño le dio otro largo trago al vino. Luego se volvió hacia ella, intranquilo.
—¿Tas bien?
No contestó. Sentía como si una presencia extraña la hubiese petrificado. Podía ser el dragón o la misma cueva que palpitaba llena de vida.
—Hete aquí mi cueva —dijo el niño con orgullo.
Adela observó en silencio cómo depositaba las viandas bajo una enorme roca para, acto seguido, improvisar una linterna con un trozo de tela y un palo que acababa de sacar de la escarcela que le colgaba del cinto.
—No es tu cueva. Es la cueva del dragón.
La llama flameó violenta en el aire. El niño agitó el palo y trepó por una roca escarpada colocándose justo en la entrada.
—Yo la descubrí. Es mi cueva. Mía y del dragón.
Y desapareció en el interior. Adela se quedó ahí, de pie, sola ante las fauces de aquella oscuridad.
—¡Espera! —corrió en su busca. Un hilo de luz se colaba desde el hueco de la entrada haciéndose cada vez más y más pequeño.
—¡Estoy aquí! —decía él.
Aquí, aquí, aquí, respondían las paredes como burlándose de ella. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el del agua estancada. Así es como olía la cueva de un dragón. Ahora ya lo sabía. Anduvo despacio, valiéndose de las viscosas paredes para guiarse. No conseguía encontrarle, aunque podía vislumbrar el rastro de luz de la linterna y escuchar su voz lejana por encima del eco de unas gotas de agua que se derramaban lentas en alguna parte.
—¿Dónde estás?
Estás, estás, estás. Sus pasos avanzaban temblorosos, y temió que sus piernas se volviesen a enredar y cayera rodando como antes. Se le ocurrió que quizá hubiese un precipicio, uno como el de la colina con las vistas de Oviedo, ahí en alguna parte entre el suelo que pisaba y sus temblorosas piernas. Tragó saliva. El corazón le latía muy deprisa. Entonces algo la agarró por detrás, ¡las terribles fauces del dragón! Adela agitó los brazos chillando despavorida. Risas. El niño se reía de ella, de su miedo, de su confusión.
—¡Mentecato! ¡Casi me muero aquí mismo!
Quería arañarle, abofetearle. No era la forma de tratar a alguien de su alcurnia. Pero entonces se quedaron en silencio. Las gotas de agua caían lentas, aquí, allá, como un coro de iglesia presagiando el tesoro del altar mayor. El niño la tomó de la mano muy fuerte y la condujo deprisa hacia el fondo de la morada. Adela se sintió impulsada hacia adelante, como llevada en volandas a través de la oscuridad, y el miedo dio paso a una sensación extraña que le provocaba cosquillas en el pecho y le hacía desear volar más y más rápido, como un pájaro solitario sin rumbo fijo. La risa del niño rebotaba contra las paredes. Eran dos pájaros, dos cuervos de plumas negras colándose en la morada de una criatura mítica que nadie creía viva, pero que existía en algún recóndito lugar de aquella cueva y que ella estaba a punto de descubrir. De la mano, flotaban entre las rocas, los dos solos, como si la tierra se hubiese vuelto cielo. El sonido de las gotas de agua, el crujir de unas pisadas (¿eran las suyas o las de la criatura que allí vivía?), todo a su alrededor se impregnaba de vida, palpitando de gozo, y aun cuando los rayos del sol no alcanzasen las entrañas más profundas donde parecían hallarse, las mejillas de Adela ardían en fuego vivo. Las señoritas no deben correr en público, decía siempre Constanza. Pero nadie hablaba nunca de cuevas.
El niño se detuvo de golpe, enfrentando una gran pared de roca. Adela tropezó con él, un coscorrón, otro, contra su cabeza despeinada.
—¡Ay! ¡Mira por dónde vas!
—Te salvé la vida —dijo él despreocupado.
—¿De qué? ¿De una roca?
—Del dragón.
El niño alzó la linterna hacia la pared de enfrente. Un haz de luz amarillento iluminó una silueta extraña. Adela entornó los ojos. Y entonces lo vio. Un enorme cráneo abombado yacía atrapado en la roca unos cuántos metros por encima de ellos. Sus fauces abiertas, parecidas a las de un cocodrilo, mostraban unos dientes largos y afilados enfocados de lleno hacia sus pequeñas cabezas.
—Tranquila. Está muerto. No puede hacernos nada.
Adela pensó que no era verdad, porque respiraba, el dragón respiraba, emitía un sonido acelerado, como si intentase escapar de aquella roca. Pero no era el dragón, era ella misma, que respiraba rápido, muy rápido y muy fuerte, aunque no sabía muy bien por qué. Era un dragón, no cabía duda, el dragón de la cueva de Oviedo. ¿De qué habría muerto? ¿Por qué habría quedado ahí atrapado de esa forma tan extraña? Tal vez, pensó, estaba persiguiendo a un hombre al que intentaba dar caza y un desprendimiento de tierra había acabado con su vida sepultándolo entre las rocas para siempre. Era tan grande… entonces le arrebató la linterna, él protestó, pero no le hizo caso, quería ver a aquella criatura en toda su magnitud. El cráneo se unía al esqueleto fragmentado de un cuello que continuaba en unas gigantescas costillas, desde las que emergían los huesos de un par de patas delanteras terminados en dos afiladas garras. Aquellas patas eran tan cortas que Adela pensó que debían faltar piezas, pues un dragón de aquel portentoso tamaño debía contar con unas extremidades acordes a su morfología. ¿Y qué era aquello que enganchaba con las costillas y recorría la parte baja de la roca?
—¡La cola! —dijo sin darse cuenta en voz alta. Maravillada, acercó la mano a aquella cadena de huesos. Estaban ásperos, duros y algo viscosos. Un crujido extraño sonó de pronto en alguna parte.
—¿Qué fue eso? —el rostro del niño se estiró en una mueca de terror. La cueva emitió otro rugido. Y todo empezó a temblar.
Una lluvia de tierra y piedras minúsculas cayó sobre sus cabezas. Adela se vio arrastrada de nuevo, pero esta vez hacia la salida. Era el dragón que tenía hambre, el dragón que acababa de despertar de su letargo, el dragón que había sido importunado en su oculta morada. El estruendo se hacía cada vez más y más fuerte y Adela pensó que iba a morir. Pero entonces llegaron a la salida. Un tímido rayo de sol se asomó entre los árboles. El niño se dejó caer en el suelo, lo mismo hizo ella. Estaba exhausta. Con la mirada puesta al cielo contaba los latidos de su corazón: uno, uno, uno, uno, uno, dos, dos, dos, dos, tres, tres, tres. Se hacía oscuro. Su respiración se fue ralentizando. Y al cabo de unos minutos se quedó dormida.
Fue el ruido de los caballos lo que la despertó. Le pareció que seguía soñando, pero los gritos tan familiares como desagradables de los jinetes le dejaron claro que no era ningún sueño y que estaba metida en un buen lío.
—Vaya, vaya. Con que una cueva, ¿eh?
El cielo se había tornado de un gris tétrico y las figuras de aquellos guardas se proyectaban alargadas sobre las hojas muertas. Adela sintió cómo la levantaban en volandas. Uno de los caballos relinchó. La piel áspera del animal le arañó las piernas, la brida rozando su cuello. El niño se puso en pie de un sobresalto. Somnoliento, miró a los dos hombres que le señalaban inquisitivos. Luego dio media vuelta y salió despavorido colina arriba. Los caballos no se movieron ni un ápice.
—¿Qué hacíais con ese pícaro?
El aire olía a rancio. Sobre el suelo quedaba la botella de vino vacía junto con una estela de uvas rotas, restos de queso y rosquillas machacadas.
De nada sirvieron las explicaciones. Los dragones no eran más que cuentos. Y lo único que contaba era que había escapado de la casa de la mano de aquel tunante, llevándose además la comida del almacén. Pero por encima de todo, había deshonrado a Dios y a sí misma. Constanza la miró de arriba abajo, su vestido sucio, el pelo alborotado. Entonces reparó en el clavel que, de forma milagrosa, había sobrevivido a los infortunios del viaje atado a uno de sus lazos.
—¿Qué habéis hecho, pobre criatura?
Y se lo arrancó estrangulándolo en su puño. Luego, la agarró del brazo, sus uñas se le clavaron en la carne como el extremo de un hueso rasgado. Había deshonrado a Dios. Jesucristo le lanzó una mirada disgustada desde la cruz de la pared. Adela sintió aquellos fríos dedos sobre su mano, abriéndole la palma. Luego, el candil, el candil y la llama que flameaba por encima de las líneas de la vida. Adela intentó apartarse, pero Constanza la sujetó con firmeza. La llama naranja se estrelló en su piel. Chilló con todas sus fuerzas, pero nadie acudió en su ayuda.
—Por tu bien.
El dolor era como miles de garras de cuervo retorciéndose en su carne. Escocía tanto que pensó que así debía arder una en el infierno. Constanza dejó el candil sobre la mesa y con voz tranquila le dijo que pasaría la noche en el sótano. Adela lloró, implorando clemencia, pero la sentencia fue firme. Lo último que oyó fue el portazo. Lo último que vio, la sombra de su institutriz alejándose impávida por las escaleras. Se acurrucó en un rincón, sintiendo un latido agudo en la palma de la mano. No pegó ojo en toda la noche. En la oscuridad vio cabezas de dragón que emergían con las fauces abiertas y escupían fuego.
Todas las niñas de su posición se convierten en señoritas que, a su vez, se convertirán en esposas y madres. Al menos, la gran mayoría. Adela llevaba un vestido blanco aquella primavera en la que salía por fin de su hogar para casarse con un hombre del que apenas sabía que amasaba una gran fortuna acorde a su colección de títulos honoríficos. Todo cuanto importaba. La diligencia la esperaba en la puerta de entrada. Adela se despidió de sus hermanas y se dispuso a marchar. Atravesó el zaguán, se dirigió a la entrada y salió por el jardín donde vio por última vez a los carretilleros. Sintió una punzada de nostalgia. Jamás volvería a recorrer la que, después de todo, había sido su casa durante tantos años. Se dirigió orgullosa a su vehículo, y cuando estaba a punto de poner un pie para subir, le vio. La mata de pelo desordenado y aquella sonrisa mellada eran inconfundibles. Pero, ¡cuánto había crecido el bribón! Ahora parecía haber obtenido un empleo de barrendero, a juzgar por la escoba que blandía entre sus sucias manos. Adela le miró de frente. El muchacho, a su vez, le devolvió la mirada. Entonces le dijo al cochero que se había olvidado de algo. Volvió rápidamente sobre sus pasos, erguida, como buena patrona que ya era. Una zarabanda de guitarra sonaba enérgica en alguna parte. Se plantó frente al muchacho. Él arrugó la nariz y cerró los ojos con fuerza, esperando la bofetada. Pero no llegó. Porque a sus espaldas, Adela vislumbró algo que la hizo detenerse. Una flor. El capullo bermejo de un clavel que ya empezaba a florecer. Apretó el puño, llena de rabia. Un hilo de sangre oscura se resbaló entre sus dedos. Y tuvo que echarse a un lado para no mancharse los encajes blancos de su vestido.