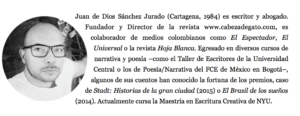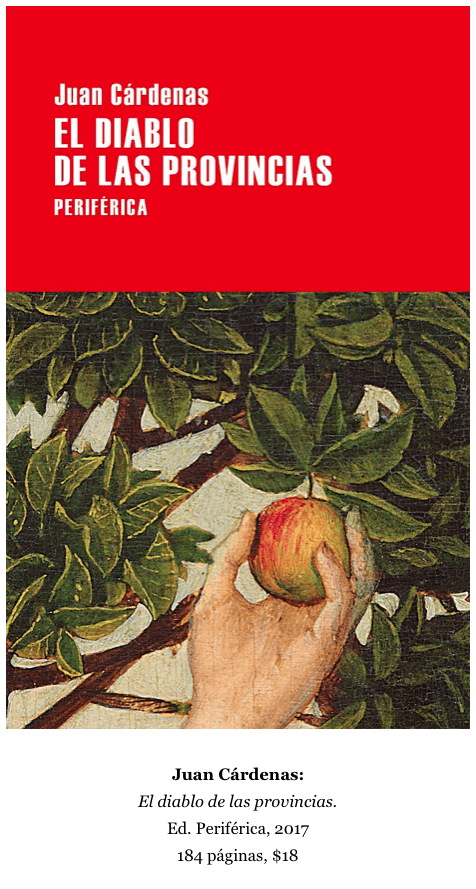
A veces hace falta fumarse, un porro o algo, aspirarse bien por dentro para luego soltarse en una serie de anillitos de humo, navecitas espaciales de uno mismo y, en esa operación, darse cuenta de la ilusión de los bordes. Entonces irse así, fumado o algo, a la ducha, meterse bajo el agua con todas las luces apagadas, las luces de afuera apagadas, para que alrededor de uno todo esté como uno es por dentro, oscuro, dedicarse a sentir el agüita envolviendo el cuero y, de repente, sorprenderse y decir, “uy, parce, qué gonorrea”, en el momento en el que así, como de la nada, fumado y oscuro, al toque, uno empiece a ver cosas con claridad, lucecitas en los ojos, figuras bacanísimas como esos cositos del mar en el fondo y el asunto se vuelva un viaje tipo astral.
La anterior, parafraseada, es la terapia que aconseja el personaje del Díler, así, D-Í-L-E-R, en la novela El diablo de las provincias, un personaje que en medio de su “labia pastosa, de su acento machetero, con su nombre de gente de barrio bravo”, es capaz de emitir aquí y allá lo que se antojan como las claves con las que se escribe esta novela. Un ejemplo de dicho carácter es cuando, en mitad de una fumada, el Díler afirma: “la mitad de lo que uno vive solo pasa dentro de la cabeza. Y de la otra mitad, la mitad pasa en la lengua, en la habladera de mierda, sí o qué. Solo un cuartico es real”. Es precisamente con este diálogo entre la cabeza, la realidad y la lengua, con el que se construyen la historia y los lugares que presenta la obra y que van de lo realista, a lo fantástico a lo pesadillezco.
Ese diálogo entre la cabeza o el pensamiento y la lengua, o sea el lenguaje, es astutamente retratado por Juan Cárdenas a través del persona principal del libro, el Biólogo, un hombre que tras el fracaso laboral y matrimonial, vuleve a su ciudad natal, Popayán, a reencontrarse con el pasado y a la vez a chocarse con el presente de ese lugar que en el libro se presenta como la Ciudad Enana, la casipueblo, llena de “paisajes mentirosos como el diablo”.
A través del Biólogo, en El Diablo de las provincias, se retrata a un personaje que podría ubicarse como una criatura semiatorada en el limbo de haber nacido entre dos siglos, o como él mismo se define, “quizá parte de la última generación capaz de apreciar cierta coquetería del mundo”. El Biólogo se fija en los lugares y personajes con los que se relaciona, a veces con distancia científica, a veces con prejuicio provinciano y a veces desde su imposibilidad o quizá desinterés por establecer conexiones emocionales.
Perseguido por la decepción vaga el Biólogo desencantado de sí mismo, de la versión a escala de su país que representa su ciudad natal, de las personas que hicieron parte de su pasado, incluyendo su familia: un padre ausente y a veces imaginado e idealizado, una madre que se ofrece desde la dualidad erótica y tanática del amor mamífero y un hermano que decidió mantener en secreto su homosexualidad tras la fachada de abogado prestigioso, un hermano que resulta para el Biólogo, a veces una sombra, a veces un doble, a veces el símbolo de una esperanza que pudo ser y que fallece por cuenta del escepticismo ante la posibilidad de redención.
Entre los paisajes mentirosos de Popayán se mueve el Biólogo, más por ósmosis que por voluntad. Así, náufrago, paulatinamente se enreda en una maraña de cosas y casos inconclusos, representativos de cierto mal que según él se está apoderando de su mundo y que como lo infiere el Díler, son marañas intrincadas entre los pliegues de la realidad, la imaginación y el lenguaje.
¿Qué vida hay después de la absoluta decepción?, parece preguntarse el Biólogo desde su incomodidad en un mundo que de repente se le ofrece lleno de símbolos con los que parece imposibilitado para compaginar. Es como si se hubiera quedado dormido a finales del siglo XX y recién se hubiera despertado en una realidad donde el género, la raza o la clase social se han convertido en agentes poderosos dentro del diálogo, diálogo al que el Biólogo parece resistirse, negándose a incluir aquellos puntos de vista entre sus filtros, sin que por ello sea ajeno a su complejidad. El efecto de esta resistencia es la de estar ante un criatura desconocida, de la que se intuye una maldad que no termina de concretarse o confirmarse a lo largo de la novela, lo que aporta al suspenso con el que se desarrollan las tramas.
Tramas que el personaje del Biólogo se esfuerza por tejer, más desde la elucubración que desde la acción. Desde la pasividad, se dedica a “conectar pedazos de ideas, imágenes, recuerdos, en procura de una imagen total”. Alterado por los detonantes de su entorno, lo que sí intenta de manera activa es dar sentido a través de la lengua, del lenguaje, al que, para enfatizar aún más la decepción o la imposibilidad de lograr ese sentido, se refiere como un “animal chueco” que intenta adaptarse para sobrevivir a los cambios en el ambiente.
En esta novela, la naturaleza se representa como reproductora de nacimientos y destrucciones, como una máquina a ratos caprichosa y a ratos premeditada, a través de la cual el Biólogo desea, en el fondo y desde su desesperanza, establecer conexiones sensibles. Conexiones que en el libro, quizá y solo quizá, sean posibles de establecer si ese volver, que desde el inicio de la novela genera incomodidad, se convierte en un volver al principio, al origen, como vía de renovación y entonces, hacer como el Díler, fumarse, un porro o algo, para conectar, para establecer las conexiones, para aferrarse a la esperanza como a una fruta que si no se muerde en el momento preciso, se pudrirá a toda velocidad y se arrojará como alimento para los cerdos. La otra opción es, como dicen por ahí, “venderle el alma al diablo” como una vía compleja y multicapas de virar hacia la “redención”: ponerse, por ejemplo, al servicio de la palma de cera, el monocultivo que desertiza la tierra y, de repente, por azar o premeditación, salvarle la vida al amable chontaduro.
El diablo de las provincias es una novela que dentro de sí misma presenta las claves para describirla: “una secuencia de amagues de cuentos, hecho del comienzo de otros cuentos que se conectan”, como casi o efectivamente, conectan el Biólogo y el Díler, lo más parecido a una amistad que ocurre en ese libro, en el que todo lo demás se le ofrece al protagonista como una secuencia de pesadillas: un mundo donde un malévolo culto evangélico poco a poco se está apoderando de todas las instituciones, incluida la democracia, pasando por el colegio de señoritas embarazadas que dan a luz criaturas con cara peluda y la cabeza llena de uñas.
Pese al horror, uno no olvida o no debería olvidar, que en esta sociedad de “relaciones aparentemente mecánicas entre organismos”, al final lo que importa son las conexiones sensibles. Cómo más si no conectados podríamos enfrentarnos a estos días, que son como el día en el que ocurre El diablo de las provincias, “el último día de todos los tiempos”, que podría ser también, el principio de una nueva era. Un nuevo inicio para hacer lo que propone el personaje del tío del Biólogo, fijarse en la vida y sus criaturas con atención naturalista, revolucionaria, sabiendo que “la vida es una fuerza irreversible”, que “la vida siempre se las ingenia para engañar a la muerte” y, por esa vía, activarse para hacer que el universo, el mundo, el país de uno, la casa, vuelvan a ser la casa.