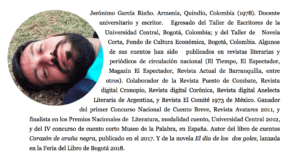Suenan los Himnos
El bar recibe los primeros clientes que están listos para ver el partido. El televisor, grande y de colores desteñidos, anuncia por unos parlantes que los jugadores ya están en la cancha. Suenan los himnos. El cantinero pone las primeras cervezas en las mesas y se sienta a esperar el arranque del juego.
Hoy, 19 de junio de 1990, trepado en el árbol de un parque, David también espera y ve a la gente que se sigue acomodando en las sillas del bar para ver a la Selección Colombia enfrentar a Alemania en el mundial de fútbol. Pero él no espera por el partido. Está enamorado de una niña y le ha pedido que sean novios; ella le ha prometido que hoy le da una respuesta. Es una espera llena de angustia. La misma que sentía cuando, con su pijama café puesta y los ojos bien abiertos, anhelaba ver los regalos de navidad volar por encima de su cabeza y aterrizar sobre la cama.
Mientras observa a las últimas personas correr hacia el bar y, además, huir del sol que les cae sin piedad, recuerda la primera vez que vio a la niña, unos meses atrás, en los últimos días de 1989…
1
Era de noche, él y sus amigos jugaban en la calle. Estaban dedicados a un juego llamado Los Héroes: por quince minutos, uno de los niños se convertía en un héroe de la televisión y los demás eran los villanos que no podían dejarse atrapar. Luego de ese tiempo, los roles rotaban hasta que todos lograban convertirse en héroes. Aquel que metiera más villanos en la cárcel ganaba el juego. David era Manimal: un tipo con el poder de transformarse en cualquier animal y luchar contra el crimen. Se convirtió en rinoceronte, su animal favorito. Perseguía a sus amigos por toda la cuadra del barrio. Los villanos corrían hacia su escondite para protegerse: un poste viejo que lanzaba una luz blanca y salvadora. Cuando sus manos estaban a punto de llegar a los hombros del último enemigo para encarcelarlo y ganar el juego, vio bajar de un carro a la niña vestida toda de amarillo, era blanca, de ojos verdes y pelo negro. Al ver a esa mujer fundida en colores, David dejó de correr, no fue más Manimal y el villano se salvó.
—¡Llegó mi tía! —gritó Mauricio, uno de los villanos atrapados. Salió de la cárcel, una vieja casa con el antejardín rodeado por rejas que terminaban en puntas de lanza, y corrió hacia el carro parado frente a su casa. Abrazó a la tía y a la niña y regresó a su lugar en el juego. David entró a la cárcel y se sentó al lado del villano.
—Mauricio, ¿quién es la niña que llegó? —preguntó asombrado, esperando alguna respuesta mordaz de su amigo.
—Es mi prima Sara, —dijo— vive en la capital y viene a visitarnos.
—Nunca la había visto —susurró David con una voz tan suave que parecía más bien un pensamiento fugado.
Otro niño, Diego, era el nuevo héroe. Tenía los brazos estirados, las manos unidas en la punta y producía un ruido con la boca mientras corría.
—¡Soy Automan! —gritaba.
David observaba a Diego correr desesperado detrás de los villanos que, uno por uno, llegaban a su refugio y lograban salvarse de las manos del héroe. Automan lamentaba su fracaso sentado en un andén.
—¿Es la primera vez que ella viene? —preguntó otra vez David.
— Sí, es la primera vez que viene —respondió Mauricio mientras salía de la cárcel para jugar de nuevo, era su turno para ser el héroe. —¿Le interesa o qué?
Al día siguiente David desayunaba. Estaba sentado en una de las grandes sillas del comedor, balanceaba los pies en el aire y masticaba el queso y los huevos fritos. Miraba al techo y a sus papás que lo acompañaban en la mesa. Terminó de comer, se levantó apurado y corrió hacia la puerta de la casa.
—¿Tiene afán?… ¿Para dónde va? —preguntó la madre de David.
—Voy a la casa de Mauricio. Jugaré un rato con él.
—Pero está muy temprano, —dijo el padre mientras miraba su reloj de pulso— allá también deben estar desayunando.
—Él me invitó desde ayer, papá —David mintió.
—Recoja la loza y lávese la boca, entonces —ordenó el padre.
Lavarse la boca, claro. Eso era importante, no podía presentarse con la boca sucia en la casa de Mauricio. Recogió la loza, se lavó lo más rápido que pudo y, sin despedirse, salió de la casa.
Su amigo vivía al frente, en el segundo piso de una casa grande. David tocó tímido la puerta. No hubo respuesta. Entonces, tocó otra vez con un poco más de fuerza.
—¿Quién es? —Una voz parecida al chillido de un juguete de hule, se escuchó por el balcón de la casa.
—Hola, Ángela —dijo David cubriéndose del sol con las manos y buscándole la cara a su amiga. —¿Mauricio está?
—No, salió con mi tía al mercado.
Ángela era prima de Mauricio, tenía ojos claros y un pelo liso y rubio que le llegaba hasta la cintura. Muchos amigos de David perseguían su cariño, pero ella, como los villanos, llegaba siempre al poste de la salvación.
—¡Espéreme! —dijo Ángela —Le voy a presentar a alguien.
David entendió que no podía existir otro “alguien” que no fuera la niña que se bajó del carro. Quiso salir corriendo, esconderse. Pero el miedo y la curiosidad lo dejaron confundido frente a la puerta blanca, esperando la sorpresa.
El ruido de unos pasos que bajaban por las escaleras se hizo más fuerte, David lo confundió con los latidos de su corazón. La puerta se abrió y Ángela le dio un pequeño beso de saludo en la mejilla. David también la saludó. No escuchaba lo que le decía la niña, solo miraba hacia el fondo de la casa. Le pareció que el segundo ruido de los otros pasos era mucho más fuerte. Primero vio bajar unas zapatillas y unas medias cortas, luego dos delgadas piernas interrumpidas por una falda, y al final unas tiras que aferraban la falda a una blusa. Todo era blanco.
—Le presento a mi prima Sara —dijo Ángela.
—Hola —dijo Sara mientras estiraba la mano.
“A sus pies, princesa”, eso quiso decirle David.
—Hola, soy David. —Tomó la mano de la niña y sintió esa piel atravesar sus poros. Después de soltarle la mano a Sara y aún pasmado por el susto, le preguntó a Ángela por la hora de llegada de Mauricio.
—No lo sé. Venga más tarde y jugamos.
—Claro, aquí estaré. Chao.
—Chao —dijo Ángela. Sara se despidió con una sonrisa.
David miraba desde una ventana hacia la casa de Mauricio. Esperaba. Los carros que pasaban por la calle no dejaban ver la casa completa, como si fueran nubes que interrumpían la luz del sol. La tarde empezaba a desaparecer y, por fin, vio llegar a su amigo.
—¿Sale otra vez? Coma algo. Solo está con el desayuno y usted no puede aguan… —La voz de la madre de David desapareció cuando él salió de la casa. Llegó hasta la puerta blanca y tocó de nuevo. Esperó a que Ángela apareciera por el balcón, pero esta vez abrieron sin percatarse quién era el visitante. David entró y solo vio en lo alto de las escaleras los pies de Mauricio decirle que siguiera. Subió ansioso y llegó a una gran sala adornada por muebles que evocaban siglos viejos, unos muebles ocupados por la mamá y la abuela de Mauricio.
—Buenas tardes… Permiso —solicitó David a las mujeres que lo miraron con una sonrisa maternal y le permitieron el paso.
David cruzó por la sala y pasó un corredor que desembocaba en un pequeño salón. Encontró a Ángela y a Sara jugando en el piso, entre un sofá de cuero café y un televisor encendido. Vio que elegían una carta de una baraja de plástico azul y luego leían el mensaje de amor que traía la carta. Al lado de ellas, había unos peluches sonrientes en el suelo que parecían muertos.
—¿Dónde está Mauricio? —preguntó David.
—En su cuarto… siga —respondió Ángela concentrada en leer el siguiente mensaje que tenía su carta.
David atravesó el salón y miró a Sara que escuchaba a Ángela. Mauricio apareció con una caja en la mano y encontró a David con los pies entrometidos en el juego de las niñas. Sin querer, David terminó pisando la cara de uno de los peluches que no dejó de sonreír.
—Perdón…
Levantó los pies y, de un pequeño salto, salió de aquella zona de juego. Sara se rio.
—Vamos a ver una película —dijo Mauricio mientras sacaba un casete de video de la caja.
—¡Sí! —dijo Ángela.
—¿Cuál? —preguntó David.
—Pesadilla sin fin cuatro. —Mauricio puso el casete negro en el Betamax que estaba debajo del televisor. La sala de juego se transformó en una cómoda sala de cine: Mauricio y Ángela sentados en los costados, David y Sara quedaron juntos y frente a la pantalla. Los peluches sonrientes miraban al techo, resignados al olvido.
Freddy Krueger se pasea por el sueño de una mujer: ella levanta pesas acostada en una pequeña cama envuelta con retazos de tela. Una cámara la enfoca tomando un leve descanso y cogiendo los hierros de nuevo para volverlos a levantar. Las manos de Freddy aparecen en escena y le ayudan a la mujer a alzar las pesas. Ella se asusta y él saca esa sonrisa de terror.
—Yo no creo en ti —dicen los subtítulos amarillos de la voz de la mujer que sigue con las pesas en lo alto.
—Yo sí creo en ti —responden los subtítulos amarillos de la voz de Freddy.
Freddy empieza a bajar las pesas y la mujer trata de sostenerlas. Forcejean. Ella respira profundo y opone resistencia.
—No hay triunfo… sin dolor —dicen los subtítulos de Freddy, que baja las pesas por completo. La mujer grita y sus codos se revientan (Sara agarró a David del pantalón). Freddy le quita las pesas y ella se sienta en la cama y sigue gritando, ve sus codos reventados, sus brazos inservibles se quedan en los hombros. De sus antebrazos empiezan a salir unas inmensas patas de cucaracha (Sara apretó de nuevo el pantalón de David. Él hizo un gesto que combinaba una sonrisa y un grito a la vez, dos sensaciones encontradas). Los brazos caen al suelo y han sido reemplazados por las patas (Sara gritó, David también: un grito de apoyo). Freddy vuelve a reírse y la mujer grita, sorprendida, parece sin dolor. Se levanta de la cama y empieza a correr, Freddy no para de reír y ella no para de gritar. Él tira las pesas al suelo y rompen el lente de la cámara que se convierte en un espejo roto. De repente, la mujer, con sus patas largas, aparece en una especie de caja y desde un agujero similar a una ventana, puede ver a lo lejos el gimnasio, las pesas y la cama. Un ruido similar a un fuerte soplo del viento ambienta la escena. La mujer ahora tiene patas que han salido de sus hombros. El piso de la caja es gelatinoso y amarillo. Entonces, queda atrapada y trata de levantar sus pies en vano. La caja se mueve, parece caminar. Ella se ha convertido en una mujer diminuta, en una mujer cucaracha. Cae al piso y su rostro se llena de esa gelatina (Sara gritó de nuevo y miró a Ángela, David no sintió su pantalón ajustado). Chilla de asco. No puede levantarse, sus patas de cucaracha no la dejan ponerse en pie. Los gritos terminan cuando su cabeza es reemplazada por la cabeza de la cucaracha: una cabeza negra que se quita con movimientos bruscos los pedazos de pegante de su cara horrorosa (Sara cerró los ojos, David quiso abrazarla para protegerla). La nueva cucaracha termina por salir del cuerpo de la mujer. Lanza unos ruidos similares a un quejido (David le dijo a Sara que mirara la escena, esperaba que ella volviera a agarrar su pantalón). Un ojo de Freddy Krueger se asoma por la ventana de la caja y ve a la cucaracha terminando su transformación. Se escucha su risa. La cucaracha lo mira.
—Aquí se entra… pero ya no se sale —sentencian los subtítulos de la voz de Freddy Krueger. Luego aplasta la caja con una mano y de ella sale un líquido amarillo que cae al piso. La mujer se llamaba Debbie.
La película terminó y, poco a poco, la calma regresó a los rostros de los cuatro espectadores. David vio su pantalón arrugado, pensó que esa pequeña montaña azul emergida sobre su pierna era una muestra de amor.
Un olor a chocolate caliente acompañó la voz de la mamá de Mauricio.
—Vengan a comer algo.
Las niñas se levantaron y corrieron hacia el comedor de la casa. Mauricio sacó el video del Betamax y David lo esperó. El comedor era de seis puestos y cuatro ya estaban ocupados por la mamá, la abuela y las primas de Mauricio. Un pelotón de mujeres con hambre y dispuestas a comer. Mauricio y David se sentaron juntos, quedaron rodeados por ellas. Del chocolate caliente salían imágenes sin cuerpo convertidas en humo, y el pan y las galletas estaban arrumados en un plato pequeño y blanco, listos para ser comidos.
—Coma, David, sin pena —dijo Mauricio con la boca llena de pan.
David mojó las galletas en el chocolate y se las llevó a la boca. Miraba a Sara, que hacía lo mismo.
—Mamá, ¿usted sabe dónde está Leonor? —preguntó la madre de Mauricio.
—No sé —respondió la abuela—. Salió hoy muy temprano.
David escuchaba la conversación. Era una forma de pensar en otra cosa que no fuera la niña bonita que se devoraba la comida con elegancia.
—Necesitamos conseguir esa carpa de eventos para el 31 de diciembre —dijo la mamá de Mauricio. —Ella quedó en traerla… Creo que acaba de llegar.
El ruido de unas llaves entrando en la puerta anunció la llegada de alguien más. Por las escaleras subió una mujer gorda y de pelo rubio. Saludo a todos con un frío buenas tardes.
—¿Consiguió la carpa? —le preguntó la mamá de Mauricio a la recién llegada.
—De allá vengo. No hay carpas disponibles para alquilar. Mis amigos ya las tomaron todas.
—¿Y en dónde vamos a hacer la fiesta?
—No lo sé… —Leonor se retiró de la sala. Los platos y las tazas quedaron vacíos. El humo del chocolate terminó de evaporarse.
—¡Este fin de año será todo un desastre! —concluyó la abuela.
2
David esperaba su oportunidad para jugar. El partido estaba empatado y su equipo necesitaba ganar para reclamar la acostumbrada apuesta: monedas y billetes que eran intercambiados por gaseosas en una pequeña tienda cercana a la cancha de fútbol. Una cancha de polvo que tenía dos arcos sin malla hechos con maderos viejos que apenas podían sostenerse. No tenía demarcación, dependía de la imaginación o del común acuerdo hecho por los jugadores antes de iniciar el partido.
La jugada de gol llegó. Mauricio se descolgó por la derecha, escondió el balón con su pierna izquierda, dio un pequeño giro dejando al rival lejos de la pelota, lanzó un centro que cabeceó un nuevo jugador, amigo de Mauricio, y el balón terminó en un rincón del poste derecho. El arquero solo vio cómo la apuesta se perdía. La palabra gol, ruidosa y feliz, se estiró como si fuera de caucho. ¡Bien, Javier!, escuchaba David las felicitaciones de los demás mientras celebraba desde la piedra en la que estaba sentado. El partido siguió igual hasta que la lluvia que empezó a caer dio el pitazo final. Los jugadores buscaron refugio en una choza vieja y sucia que servía de camerino. David nunca jugó.
En la choza, el equipo perdedor pagó su apuesta. Javier recibió el botín y lo guardó en el bolsillo. Cuando el agua dio una tregua, David y sus compañeros de equipo corrieron hacia las dos cañadas que servían de atajo para llegar a la tienda de don Jacinto. Empezaron el descenso con afán de no caer a la quebrada de aguas sucias. Llegaron al viejo puente de madera que, con el paso de los muchachos, emitía un ruido, una especie de queja, amenazando con desplomarse. Al llegar a la cima del otro lado de la cañada, se veía la tienda de don Jacinto. Una tienda pequeña anunciada por un letrero que ya había perdido el color por culpa del sol que lo había calentado tantas veces. Todos corrieron para reclamar su premio.
La gaseosa se deslizó como en un tobogán por las gargantas de los siete jugadores. La lluvia volvió, las gotas parecían infinitas agujas que picaban el suelo. A lo lejos, en una suerte de espejismo, David vio una carpa blanca que resistía solitaria el azote del agua. Miraba una y otra vez esa imagen comprobando que no era una ilusión. Llamó a Mauricio y le mostró su descubrimiento.
—¿Su mamá ya consiguió la carpa? Si no la ha conseguido, llevémosle esa —dijo David.
—No, no la ha conseguido… llevémosla —respondió Mauricio entusiasmado.
Les contaron la idea a sus otros compañeros de equipo. Javier, el goleador, dijo que no iba, no le parecía correcto llevarse algo que no le pertenecía. Otros dos también se negaron a esa tarea. Diego y Julián aceptaron.
Mientras caminaban hacia la carpa, David pensaba en Sara, en la cara feliz que pondría al ver que él era el salvador de la fiesta, en el beso estampado que ella le daría en la mejilla como recompensa por su gran trabajo.
Al llegar, se dieron cuenta de que la carpa era una gran bestia blanca. David y Mauricio, subidos en dos piedras que encontraron cerca, quitaban las vigas que la amarraban por arriba; mientras Diego y Julián, desde tierra, zafaban las varas que la sostenían por abajo. Un ataque por todos los flancos. Las varas empezaron a caer al suelo y la carpa estaba a punto de separarse por completo de las vigas. La bestia ya caía. Mauricio y David se bajaron de las piedras y ayudaron a los otros en su cacería. Diego y Julián tomaron las varas y las vigas, y entre los dos, se las montaron en sus hombros. Mauricio y David arrastraban la pesada carpa. La piel de la bestia.
Con la lluvia en contra, caminaban hacia la calle de su barrio. Cada vez que David pensaba en su llegada triunfal, imaginaba a Sara como en aquella caricatura de Don Quijote donde Dulcinea corría entre bellas flores a los brazos del flaco guerrero.
En una especie de viacrucis, los muchachos hacían estaciones para tomar un poco de aire y de nuevo caminar con su presa. La lluvia cesó y el cielo le dio paso al sol.
Cuando se acercaban a la casa donde dejarían la carpa, dos policías que patrullaban el lugar en una moto vieron a los cuatro muchachos con la bestia a rastras. Dieron un giro al final de una calle y regresaron hacia ellos. Al ver a los policías, Julián y Diego empezaron a correr y soltaron las vigas y las varas. Mauricio y David seguían en batalla. Pero Mauricio, sintiendo a los policías tan cerca, soltó la carpa y también corrió. Alcanzó a decirle a David que hiciera lo mismo. David esperó un poco, pero no soportó el ronroneo amenazante de la moto y también salió a correr. La bestia terminó abandonada sobre el piso de la calle. David corrió hacia donde el miedo lo llevara. Los policías se bajaron de la moto y uno de ellos salió tras él.
David llevaba una pequeña ventaja, por eso pudo esconderse debajo de un camión que estaba parqueado en una calle. Sintió el abrigo del calor del piso seco que no había sido cubierto por la lluvia. Escuchó los pasos agitados del policía. Esperó. Vio unas botas negras e inmensas que parecían dos perros sabuesos olfateando su rastro. David siguió esperando. Al rato, el otro policía recogió en la moto a su compañero y se fueron del lugar. Cuando solo escuchó silencio, David asomó su cabeza por fuera del camión y miró para ambos lados de la calle, no había nada. Corrió hacia su casa. Pasó por un lado de la carpa destrozada, pero no se detuvo. Antes de llegar a la puerta, sintió que una mujer lo llamaba, giró la cabeza en busca del grito y encontró a Ángela en el balcón de la casa de Mauricio, sonreía. Entonces, le señaló hacia una pequeña camioneta que descargaba una carpa blanca, como la que murió en plena calle.
—Tendremos fiesta —gritó la niña.
David levantó su pulgar en señal de felicitaciones. Luego volvió hacia la puerta de su casa y tocó varias veces, en espera de que le abrieran.