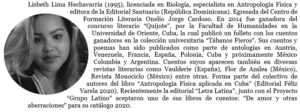Foto: Alberto Kritzler
Me miro las manos, los brazos, los pies con las uñas todavía arregladas y los recuerdos me llegan como ráfagas de aquel martes, cuando me las pinté de turquesa mientras veía la tele con Rodrigo. Estoy pálida y en los muslos siguen las marcas del accidente. Tengo el brazo izquierdo enyesado y una tira cuelga de mi cuello para engancharlo. ¡Todo es tan real! Ellos allá afuera no parecen notar mi presencia.
—Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Cómo es que no me he ido ya? ¿Qué tiempo hace que morí?
Dios mío no me responde, pero una señora agachada en la esquina sur de la cama, al lado de la entrada del baño, sí lo hace.
—¿Morir dice usted? —exclama—. ¡Qué tontería!
La miro extrañada de que esté hablando conmigo y espero en silencio unos segundos a que alguien, que no he visto aún, le responda.
—Su esposo saltará de alegría cuando regrese y la encuentre al fin despierta.
Miro a los lados, buscando a ese alguien, pero tal como imaginaba no hay nadie más en la habitación, los otros están del otro lado del cristal a unos veinte metros de distancia.
—¿Me habla usted a mí, señora? —le pregunto con recelo, sintiéndome hasta tonta por creer que pudiera ser conmigo, a fin de cuentas, he muerto, no puedo hablar, al menos no con los vivos.
La mujer se levanta y deja a un lado el paño con el que se empeñaba en limpiar los azulejos de los rodapiés.
—¿A quién si no a usted iba a estarle hablando, muchacha? —me dice mirándome a la cara.
—¿Pero también puede verme? —le pregunto un poco eufórica y confundida a la vez.
La señora de la limpieza no responde. Su rostro se torna serio y esconde la sonrisa del principio.
—Será mejor que llame al médico.
—No, espere —le ruego— ¿es usted una médium? —le pregunto y sigo—. ¡Qué suerte he tenido! La recompensa de Dios Todopoderoso por haber sido buena. Está dándome la oportunidad de que me despida de Rodrigo a través de usted, como en la película, ¿sabe cuál es? —Ella me observa seria, sin decir una palabra y yo prosigo—. Mire, no se asuste, no vaya a gritar ni a llamar la atención de nadie, ya voy entendiendo de a poco. —Esto último más para mí misma que para ella—. No tendría por qué saber que estoy muerta, de hecho, me veo tan real que hasta yo lo dudaría, pero al parecer estuve aquí en algún momento antes de irme y por ende ahora regreso acá, frente a usted, que tiene este don divino. ¡Diosito sabe por qué hace las cosas!
La mujer deja escapar una risotada estruendosa y uno de los médicos mira hacia adentro y se asombra. Viene hacia aquí. Pero no lo entiendo, ¿qué está pasando?
—Siempre supe que lo conseguirías.
«¡Vaya, otro que me habla!»
—Creo que la pobre se ha quedado un poco desorientada —le dice la señora al doctor.
—Es normal, ha pasado mucho tiempo en coma.
Esto no puede estar pasando. Me toco la cara, el pelo, las piernas. Intento incorporarme, pero me tambaleo y casi caigo al piso.
—No se apure. Acaba de despertar, sus músculos no responderán con rapidez a las señales que su cerebro envía.
Pues sí, ya no me queda la menor duda, me está hablando. Me están hablando y me están viendo. Algo va mal. Estoy muerta. Lo recuerdo al detalle. Morí en el accidente. Rodrigo lloraba a mi lado desconsolado y me sostenía la cabeza con sus dos manos aferradas a mi rostro mientras la sangre brotaba de mi nariz, mis oídos, mi frente. Incluso sentí, segundos antes de morir, el sabor a hierro de la sangre en sus labios cuando se pegaron a los míos por última vez, luego me dejó en el suelo con resignación mientras los paramédicos lo levantaban por los brazos.
—¿Cómo es posible que estén ustedes aquí viéndome y hablándome? —le pregunto al médico y, sin esperar respuesta, continúo— morí en el acto. Por eso mis músculos han dejado de funcionar y estoy pálida. No debe faltar mucho para que comience a descomponerme si es mi cuerpo el que está y no mi espíritu.
El doctor me observa estupefacto, con cara de no entender ni ostias. Mire, le explico —y diciendo esto comienzo a relatarle todo lo que ocurrió cuando morí—. Regresábamos a casa después de haber tenido una noche bastante movidita. Meses antes mi matrimonio se desmoronaba y, como dos fieles a nuestros sentimientos, mi esposo y yo decidimos indagar nuevas formas de alimentar el amor. Así comenzamos a buscar parejas que estuviesen pasando por lo mismo y descubrimos una terapia de grupo bastante atractiva. Consistía en… ¡Ay, perdón, esto no viene al caso! —me disculpo tocándome la cabeza— no sé por qué de pronto he comenzado a hablar sin parar, tal vez las ganas de que me crea.
—No, no, por favor, continúe —me dice respetuoso— eso me permite saber cómo va reaccionando su cerebro luego del tiempo dormida.
—Pues, le decía que nos reuníamos una vez por semana e intercambiarnos intentando nunca repetir y, ahí, en el mismo salón, lo suficientemente amplio como para llevar a cabo el ejercicio, simulábamos una cita para conocernos más íntimamente. No había discriminación de sexos, podías tener una cita con una chica o con un chico, lo cual era muy interesante, pues cuando coincidías, al azar, con alguien de tu mismo sexo, te mirabas en el espejo de los errores. El objetivo de las citas era intercambiar detalles, así reconocías mejor lo que estabas haciendo mal y adquirías experiencias sobre gustos ajenos que podrían funcionar en tu relación. La noche del accidente celebrábamos el fin de la primera etapa de la terapia, ahora, quienes así lo decidieran, podrían pasar a un segundo nivel. Mi relación marchaba viento en popa, pero la felicidad poco nos duró, ya ve usted dónde estoy. Bueno y de paso, si lo sabe, explíqueme bien qué hago acá, porque yo ya estoy muerta, como le he dicho.
El doctor Buenaventura, según leo en el solapín de su bata, me observa detenidamente, escuchándome, prestando atención como si escudriñara en mi interior algún detalle que descartara la veracidad de lo que digo.
—Tranquila —dice al fin— ha de ser el golpe. Tuviste un traumatismo craneoencefálico severo. Podíamos habernos topado lo mismo con pérdida de la memoria transitoria, que ya veo no es el caso. Aunque espere, ¿recuerda también los sucesos del accidente propiamente o solo los anteriores a este?
—Claro que lo recuerdo, como le he dicho, morí. Estoy segura. Habíamos bebido unas copas de vino en la cena de clausura, pero solo fue cortesía, los dos estábamos aptos para conducir. Luego de la tertulia, muchas risas y un poco de bailoteo, Rodrigo y yo decidimos irnos a casa. Vivimos en la colina, cerca del condominio “Brisas del Sur”. Casi llegando a la última subida nuestro auto fue impactado por un 4×4 que venía a toda máquina. La luz del foco me cegó unos instantes. Luego solo recuerdo que dimos vueltas farallón abajo y después Rodrigo me sostenía entre sus brazos mientras yo desfallecía.
Buenaventura me observa con los brazos cruzados a la altura del pecho y el ceño fruncido. Mueve discretamente la mandíbula. Ya he terminado de hablar y él parece no darse cuenta.
—Sí, es evidente que pérdida de la memoria no tiene usted. Pero como verá, es imposible que esté muerta —me dice con ecuanimidad—. Estamos en el hospital, el mismo al que fue traída hace tres meses y algunos días. Pero tranquila, no pretendo que entienda eso ahora. El postrauma puede tornarse muy complejo a veces, pero no se preocupe, yo seré su médico de cabecera, soy el neurocirujano que la operó aquella noche. Ahora mismo voy a ponerme en contacto con los demás especialistas para que todos la chequeen. Ese brazo ha demorado en sanar, la fractura del húmero y el radio devinieron en una larga y compleja cirugía. Pero no es nada que la fisioterapia y rehabilitación no puedan solucionar. Que tenga buenas tardes.
Me da la espalda y llama a la enfermera que aguarda a la entrada de la puerta. Le indica algo que ella apunta con rapidez en una agenda. No me ha dado chance de replicar lo que dijo. “¡Postrauma dice!” Si no más hay que mirarme para darse cuenta de que soy un cadáver. A saber, por qué retorcido motivo permanezco entre los vivos y pueden verme. Tal vez deba resolver algún misterio, como en las películas y por eso vago en pena en estas tierras. «¡Qué dramática me he vuelto con la muerte! Eso debe venir incluido, supongo». Tal vez son ellos los que tienen el problema y han muerto ya sin aceptarlo. «¿Estaré en ese hospital que ardió hace unos años en el condado?»
Han pasado unas horas. Sigo analizando lo que ocurre y no lo entiendo. Allá viene Rodrigo. Sonríe levemente. Olvido por unos minutos mi inexistencia y levanto la mano sana, un poco torpe, intentando llamar su atención, pero no me mira. ¿Será que no puede verme? Al fin alguien que no me hace sentir desubicada. Aunque me siento triste de no poder abrazarlo y hacerle feliz, de que no pueda verme y escucharme decirle cuánto lo extraño, porque estoy muerta. Pero ahora que lo pienso, si ya he muerto, y han pasado meses del accidente, ¿por qué continúa visitando el hospital? Al llegar casi a la entrada de mi puerta, lo veo por el cristal dirigirse hasta el buró de las enfermeras. Se detiene unos minutos conversando. «¿Será que tiene una aventura con alguna de ellas y por eso la visita?» He pensado que ya es hora de ponerme en pie. Pero justo cuando lo intento siento el picaporte de la puerta girarse. Ya está dentro. Se detiene observando el sitio. Pone unas flores en el jarrón al lado de la cama y acaricia la almohada sin rozarme. Luego se sienta en el sillón a mi lado, sin decir ni una palabra. Lo observo en silencio y no sé qué hacer. Estoy completamente confundida.
¿Habrán sido acaso aquel médico, la señora de la limpieza y la enfermera que anotaba apurada en su agenda, fantasmas, igual que yo? De otro modo no me explico el comportamiento de unos y otros. Sigo en silencio. También puedo preferir pensar que tal vez Rodrigo viene de vez en cuando al hospital a recordar los últimos momentos que pasamos aquí. Un poco morboso, inusual, pero en él poco me extrañaría. Nunca fue de los comunes. Está observando la cama, pero no repara en mí. Lo entiendo. Intento acercarme a él, acariciarlo, aunque no lo perciba, pero al menos calmará mis ansias, más no me da chance. Se levanta del asiento y da una vuelta alrededor del cuarto, observando cada detalle. Sonríe.
—Alicia —dice, yo me asombro y enseguida, olvidando toda lógica, atino a responderle, pero tampoco me da tiempo— no logro dejarte ir. Hace ya tres meses y aún sigo despertando volteado hacia tu lado de la cama, buscándote para jalarte hacia mí y hacerte cosquillas en la espalda con mi barba. No imaginas los malestares en la panza cada vez que descubro el vacío, ya sabes, las depresiones. Estoy atravesando por una crisis gástrica que no imaginas. La nostalgia persiste todo el tiempo. Me alimento mal.
—Rodrigo, querido, estoy aquí.
—Han muerto algunas de tus plantas. Lo siento. También Rulfo ha cogido garrapatas. No lo sé, ha de ser la temporada. Eso dice Patricia, pero creo que es el perrito de los Quintana el que las tiene y las va regando por todo el vecindario. —Prosigue ignorándome, pero no me molesta, es lo normal. Los vivos no hablan con los muertos—. No podré venir más. Ya no hay dinero para seguir pagando esta habitación vacía en el hospital solo para tener un lugar aferrado a tus últimos momentos, a tu último “Te amo”. ¿Lo recuerdas?, —otra vez la pregunta al aire porque quiero responder, pero interrumpe, no obstante, no, no lo recuerdo— te dejé en el suelo en el lugar del accidente y los paramédicos me hicieron a un lado. Intentaron animarte tres veces y, cuando casi cerraban la bolsa plástica con tu cadáver, reaccionaste. Apenas pude verte. Te subieron a la ambulancia y te trajeron aquí…
«¿Qué raro, por qué no recuerdo nada de eso?» Estoy analizando. Rebusco en mi memoria y no, no, morí allí en el hueco aquel en el que caímos.
—Y fue aquí donde luego de la operación dijiste que me amabas, por última vez. La operación duró horas. Yo apenas me hice rasguños en el accidente. No quise hacerme valorar por ningún médico hasta que supe que estabas fuera de peligro. Ocho horas duró la cirugía, ocho horas con treinta y siete minutos. Pero luego… —se calla unos segundos y baja la cabeza— bueno, ya no seguiré recordando cosas tristes. Vine solo a darte el adiós definitivo. ¡Me han otorgado la beca de doctorado en Inglaterra! Me voy a Londres.
—No. ¿Cómo que te vas? Y yo, qué hago yo acá deambulando. Debes hacerme una misa, hablar con el Padre, decirle que algún encomiendo debo tener antes de partir porque sigo merodeando entre ustedes.
—Adiós, Alicia —dice en tono solemne frente a la ventana.
«¿A quién le habla por la ventana, estoy aquí?», me pregunto en voz alta un poco irónica.
—¡Por supuesto que estás aquí!—grita entonces volteándose y mirándome a la cara.
Le extiendo los brazos y él se acerca con cara de sentimiento raro y confuso que no sé definir concretamente. Me abraza muy fuerte dejando escapar un suspiro. —Alicia, ¿qué ideas son esas de que estás muerta, amor mío? Mírame, estoy aquí, abrazándote, sintiéndote, besándote.
Me separa de sí. Yo lo observo con los ojos inundados. «¡Qué pena! Él tampoco me cree».
—El médico me ha llamado a la oficina. No imaginas mi alegría al saber que habías despertado otra vez.
«¡Otra vez!»
—Me programó una breve cita con el psiquiatra para conversar respecto a las sensaciones de inexistencia que estás experimentando. No, no te exaltes, Alicia. Tranquila. Nadie está diciendo que estás loca. Es solo un efecto del trauma, nada más. El psicoanalista, para llamarlo de un modo menos molesto para ti, me estuvo explicando algunas cosas respecto a tu comportamiento y creyó que sería una buena idea hacerte creer que tenías razón, al menos por un momento, hasta ver si experimentabas alguna reacción inversa a lo que dices y así fue. Dijiste: “Estoy aquí”.
—Porque claro que estoy aquí —replico— pero muerta. No sé por qué no me he ido ya.
Él me observa con los ojos bien abiertos. Luego sacude la cabeza y continúa.
—Alicia, mi amor, me estás hablando, te estoy tocando. No te das cuenta. Sé racional. ¿Qué dices, cómo vas a estar muerta?
—Rodrigo, mírame, ¿no lo ves? Estoy toda paliducha.
—Pero claro, Alicia, llevas tiempo sin salir, sin coger sol.
—¿Y la peste? ¿Acaso no la sientes? Me he comenzado a descomponer. Mírame los dedos de las manos, los tengo verdes. Pronto comenzaré a ponerme malva y a hincharme, voy a pudrirme aquí y veré mi cuerpo muerto desintegrarse, llenarse de gusanos. Necesito irme al cielo ya. ¿Por qué Dios me hace esto? No lo merezco.
Me echo a llorar. Rodrigo me abraza.
—Alicia, ¿No quieres regresar conmigo a casa? ¿Recuperarte, volver a nuestras vidas?. Ya he pasado por esto. No podría soportarlo de nuevo.
—¿De qué hablas?
—No es la primera vez que despiertas del coma, Alicia, ¿cómo crees? El doctor Buenaventura me ha contado cómo hiciste alarde de tu gran memoria relatándole todo de nuestras terapias de grupo y lo que pasó en la noche del accidente. ¿Crees que alguien que despierta del coma por primera vez tendría esa locuaz conducta? Ya has despertado tres veces antes. Nunca lo recuerdas, pero siempre has tenido una evolución favorable, excepto por el hecho de que vuelves a caer en coma tras una especie de convulsión que te deja inconsciente. La última vez fue hace menos de una semana. Lograste pararte, caminar, porque incluso aquí acostada te dan fisioterapia y te hacen ejercicios para que tus músculos no se atrofien y con el movimiento se evitan las escaras. Hablamos mucho siempre. Aunque no estés despierta vengo a visitarte todas las tardes cuando salgo del trabajo. Pero esto es nuevo. Nunca antes había pasado.
—Estás confundido, amor mío. El choque tras mi pérdida habrá sido insoportable y te niegas a dejarme ir. Tú mismo lo dijiste. Pero yo estoy muerta. Mírame. ¿Qué puedo hacer para probártelo?
El móvil le está sonando. —Atiende, se excusa y sale de la habitación indeciso.
Me siento un poco incómoda con la actitud de Rodrigo. No aspiraba a que pudiera verme ni abrazarme y que fuera posible me puso muy feliz, aunque solo logró confundirme más. «¿Tendrán ellos razón, me estaré volviendo loca? No lo creo». La fetidez de mi cuerpo muerto ha comenzado a ser irresistible. Los dedos de las manos han pasado de verde a violeta oscuro. Mi piel se necrotiza. No entiendo los motivos para tal final. Fui una buena mujer. Siento una pena muy grande, la tristeza me consume. Quiero morir, pero ¡qué anacrónico sentimiento si ya estoy muerta! ¿Qué hay más allá de la muerte?, ¿esto? Nunca me lo hubiese imaginado así.
—Alicia, ¿qué haces? —me dice Rodrigo asustado desde la puerta— baja de ahí.
—Tranquilo, no dramatices. Esto solo será un segundo. Necesito que me creas y hagas algo por mí. No puedo seguir en esta situación. Una vez descubras que tengo razón en lo que digo irás a ver al Padre Fabio y arreglarás con él una misa. Cuando me haya ido, entonces, finalmente, enterrarás mi cuerpo. Ahora saltaré y en menos de lo que imaginas estaré de nuevo en la cama, despertando como otras veces, porque lo que ya está muerto más no muere. Es solo cuestión de pruebas. Ya lo verás Rodrigo. Enseguida regreso.