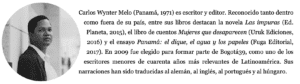El detective Eugene Bianco sintió como si los cascos de un animal se clavaran en su estómago cuando escuchó a su jefe, el sargento Johnny Black, bramar como un toro herido:
– La verdad sobre este caso no se conocerá nunca, se disolverá en el aire, Bianco.
Y es que esto le hizo recordar la partida de su madre, intempestiva y sin retorno: ella se había disuelto en el aire cuando él era un niño, tal como Black estaba profetizando que ocurriría en esta ocasión.
El padre de Bianco, un borracho resentido y con demasiada imaginación, animó al pequeño a elaborar suposiciones –también lo quemaba ocasionalmente con cigarrillos a medio fumar– sobre lo que había pasado con la mujerzuela de su madre, como él la llamaba. Bastaba con que el tipo hiciera una conjetura para que su hijo creara el resto de la historia.
– Un novio suyo tiene años viviendo en Oregón, cerca del mar. Quizás fue a buscarlo. Así es ella. Con todo respeto, hijo, pero tienes que saber lo vulgar que es tu querida madre.
Eugene la imaginó andando por bosques de coníferas, envuelta en un grueso abrigo, con un vaho frío saliendo de su boca. Para él, Oregón no podía tener más que unas cuantas cabañas, y el amante de su madre debía vivir en una de ellas, vestido la mayoría del tiempo como los exploradores de la televisión, con un abrigo a cuadros, gorra con orejeras y una escopeta colgada del hombro. Su madre pronto daría con él y podría regresar, que era lo primordial para Eugene. Su madre le importaba mucho más que el marido que tuviera.
Comenzó a buscar pistas. En la habitación marital encontró postales amarillentas con direcciones geográficas garabateadas en sus partes traseras. Pero las señas no correspondían a ninguna ciudad de Oregón, ni Salem ni Portland, sino a una dirección francesa, y el remitente no era un hombre, sino una mujer llamada Cristina Bergson. Y entonces nació otra historia en su mente infantil: su madre no había ido a buscar a ningún tipejo, sino que quiso recuperar a su mejor amiga, quien había partido hacia Europa hacía veinte años. Una promesa que su madre honraba, seguro. Eugene reunió las pruebas que pudo y esperó en silencio el regreso de su progenitora, una vez hubiera recuperado a su entrañable amiga.Pero su madre nunca regresó y, con el tiempo, ese fue el único caso que Eugene Bianco no pudo resolver. Ahora había sepultado esos recuerdos en lo más oscuro de su corazón de hojalata y óxido.
Cuando entró a la policía, Bianco escaló rápidamente en su carrera como detective gracias a la seguridad que tenía en su propio juicio. Era guiado por la fe fanática que le merecía su inteligencia. Y el hado siempre le cumplió: nunca se equivocaba. Algunos lo consideraban pretensioso, pero no les quedaba más que rendirse ante los resultados. Una de las personas que más debatía sus conclusiones era su acompañante resignado, un Watson peculiar, el detective Romeo Jules.
Jules veía la realidad de un modo muy distinto al de Bianco. Para comenzar, no creía que hubiera unaverdad, sino muchas, y parecía divertirse explorándolas todas. A Bianco ese universo le parecía mareante. No era de hombres revolotear como pájaro o mariposa. Él prefería tirar de la cuerda hasta llegar a su otro extremo. Mientras tanto, Romeo le iba mostrando madejas y madejas, exhibición que Bianco descartaba con lógica rotunda y agresiva argumentación. Era como si su vida dependiera de tener la razón. Reducía inevitablemente a Romeo. El último golpe antes del nocaut era la confesión del sospechoso, o la aparición de una prueba contundente.
Esto fue hasta el caso de la mujer desnuda y callada. Fue hasta entonces.
Bianco chupaba la punta de su cigarrillo mientras movía los labios hacia adelante y hacia atrás. El resto de su cara no se movía; parecía de piedra, como si fuera un monumento antiguo. En su cuerpo, podía advertirse la respiración porque su corbata enorme y roja, con manchas circulares por toda ella, se hinchaba con cierto ritmo. Su saco, como todos sus sacos últimamente, se agarraba a un último botón enganchado del ojal.
– La verdad sobre este caso no se conocerá nunca, se disolverá en el aire, Bianco.
Bianco se aclaró la garganta como lo haría un enorme cantante de ópera y cantó su solfeo experto, aquel que conocía muy bien:
– Nunca se disuelven en el aire, Sargento. No mientras haya un cabo suelto que agarrar.
– Será, dijo Black sin sonreír. En todo caso, Bianco, Jules, el trabajo es para ustedes –agregó haciendo brotar las palabras como muertos inflados que reflotan de repente en un río–. Esto es lo ocurrido: una mujer desnuda fue hallada en un callejón del downtown. Lo más raro es que no es una prostituta sino una damita de sociedad, señores. No tenía las heridas de las borrachas que se caen y se raspan las rodillas para después dormirse sobre sus propios vómitos. Le quedaba un zapato de tacón bien puesto en cada pie, un collar de perlas reales colgaba de su cuello y su corte de cabello era de los caros. Los malvivientes no le robaron. No tiene señales de haber sido forzada a nada. La recogió la ronda matutina. Pero la princesita no ha dicho una sola palabra y no tenemos la más mínima idea de lo que realmente pasó. El médico dice que es muda de nacimiento. Y parece que ni con señas se sabe comunicar.
Los engranajes del cerebro de Bianco comenzaron a moverse. Se habría podido decir que la maquinaria de su cabeza rechinaba. Media sonrisa le fue rasgando la cara como lo haría un navajazo. De inmediato achicó la boca. Volvió a intentar sonreír. Trataba de poner las piezas del rompecabezas en su lugar.
–No tiene antecedentes, por lo cual no hay registros de sus huellas, ni fotografías que coincidan con su cara. Tampoco lleva ninguna identificación que nos sirva. No es nadie. Solo sabemos que es muda, que parece de considerables medios y nada más.
Bianco volvió a apretar los labios, ahora ciñéndolos alrededor del cigarrillo achurrado que seguía fumando golosamente. Una vez se hubo tragado el humo, puso el blanco despojo en el cenicero.
– No me gusta cuando haces esas muecas, Bianco. ¡Escúpelo de una vez!
Pero Bianco se limitó a alcanzar lo que quedaba del cigarrillo y a mascar su punta otra vez. Aspiró el humo, también otra vez.
– ¿Jules?
– Es demasiado pronto para adelantar juicios. Ni siquiera hemos intentado interrogarla nosotros, sargento. Hay que explorar más la situación.
– ¿El alcalde John Santoro aún quiere quedarse con su sillita? –interrumpió Bianco como si no hubiera nadie más en la habitación y él hablara solo –¿No es él quien está haciendo campaña de reelección? ¿Qué tanto le haría daño un escándalo?
Black y Jules se miraron entre sí y luego, ambos, fijaron los ojos en Bianco.
– ¿Qué rayos estás diciendo, chico? ¿Qué tiene que ver el imbécil de Santoro con la muda que estamos a punto de interrogar?
Bianco volvió a actuar como si Black y Jules no existieran. Lanzó volutas de humo al aire, con la cara dirigida al cielorraso sucio.
–Esa mujer guarda un secreto. Y el chismecito es de alto vuelo. En esta ciudad no hay nadie más importante que Santoro. Sigue queriendo su reelección, ¿cierto?
– Si Greg Freeman se lo permite, sí. Pero Freeman es un hueso duro de roer –medió Jules.
– Espera, Jules. No le sigas la corriente aún. ¿De dónde sacas esa barbaridad, Bianco? Esa chica puede ser cualquier cosa. No tires monedas a la suerte. ¿Qué tal si solo se pasó de mano en la dosis de sus medicinas? ¿O se le escapó a la tía que la cuidaba?
– No, sargento, esto es algo más. ¿No ha visto a los locos revolcarse en sus propias heces? Si a esta tipa no le funcionara bien el cerebro, no habría aparecido como recién bañada en la estación. Aquí hay algo turbio. Ella puede incriminar a un político, a alguien de mucho poder. Quizás sea su amante –un delincuente de cuello blanco con una noviecita muda, lo que es muy conveniente–. No debemos dejarla libre hasta que tengamos más información a la mano.
El jefe lo miró levantando la ceja. La pregunta de rigor, que se le hacía repetidamente a Bianco y que no por eso era menos necesaria, apareció como un gigante que pretendiera pisar a los enanos que lo rodean:
– Cómo rayos dices eso, así nada más. No sé, Bianco. No me lo trago del todo.
– Pero es que usted lo dijo, sargento –contestó Bianco con cierto aburrimiento–: esta chiquilla no es una pobretona. Seguro barrió con la mirada a los de la estación. Tiene que venir de la clase alta. Entonces, ¿qué hacía desnuda en un callejón del downtown? ¿Y por qué desnuda, inconsciente? ¿Narcóticos? No, porque pasada la borrachera se habría ido a casita envuelta en lo que hubiera encontrado. ¿Un secuestro? Tampoco, porque los secuestros requieren que no se halle al secuestrado, y ella no estaba precisamente oculta. Esta mujer estaba confundida o asustada, o confundida y asustada. Lanzaron a la muñequita de porcelana al suelo, pero en el suelo había almohadones, así que no se rompió. La querían intimidar. A ver si aprendía la lección.
Ahora fue Jules el que detuvo en seco a Bianco:
– ¡Maldita sea, Bianco! ¡No puedes apresurarte tanto! ¿Qué pasa con el testimonio, con las pruebas? ¡No, amigo, no!
Bianco se mostró aturdido, pero solo por un instante, de inmediato recobró la compostura cerebral de siempre.
– Digamos que lo sé, Jules. No necesito dar más vueltas alrededor del tiovivo. Yo ya lo sé.
– Bueno, señoritas, no es para tanto. De todos modos, por procedimiento, tenemos que atender al huésped. Vamos, agárrense de las manos y sean los buenos compañeros que esta fuerza policial necesita.
Cruzaron un pasillo sobre el que llovían cuadros de luz blanca. A ambos lados había vidrieras con policías tecleando encorvados sobre sus máquinas de escribir, tomando testimonios a personas distraídas y con expresiones de infinito hastío. Era un día normal en aquellas oficinas lúgubres.
Llegaron a la sala de interrogatorios. Abrieron la puerta y, frente a una mesa solitaria, estaba la mujer más bella que Eugene Bianco hubiera visto jamás. Una muñeca de porcelana, como él mismo había supuesto. La cubría un abrigo de la policía y fumaba un cigarrillo con las piernas cruzadas. Eugene supo de inmediato que, aunque fuera su prisionera, un gordo sucio como él estaba lejos de su liga. Pero hace tiempo que sabía que ninguna mujer estaba en su liga, salvo que le pagara, para lo cual no solía tener fondos. Suspiró y, después de sonreír de medio lado, estalló en su garganta el aria principal de la ópera Rigoletto.
– ¡La donna e mobile!-gritó como si hubiera estado en la ducha del cucarachero donde vivía.
La chica se sobresaltó como si fuera una pluma de ave a la que mueve una fuerte brisa.
– ¡¿Qué diablos te pasa, imbécil?!-exclamó el sargento Black, a quien, por lo visto, no le fascinaba Verdi.
Sin contestar la airada pregunta, Bianco se sentó en la silla que enfrentaba a la chica muda, haciendo mucho ruido, y puso sobre la mesa una única y lacerante pregunta:
– ¿Por qué te fuiste de casa?
Ella lo miró con sus grandes ojos negros y, agitando los dedos de sus manos, pidió papel y lápiz, solicitud que solo Bianco entendió. Mientras ella hablaba con las manos, unos sonidos guturales salieron de su boca como si fueran los trinos de pájaros afónicos. Bianco imaginó canarios a los que se les estuviera apretando los diminutos pescuezos. Rápido, dijo él; un lápiz, una hoja de papel. Al instante, Black ordenó a Jules que cumpliera con el encargo.
Unos minutos después, la chica de porcelana escribía en una hoja blanca de papel:
– Me tuve que ir a París.
Obviamente era una terrible coincidencia, pero eso no evitó que el enorme cuerpo de Eugene Bianco temblara como el de un búfalo al que un cazador hubiese herido de muerte. Y es que, por un pequeñísimo lapso, Eugene murió.
– Luego regresé a casa, al lado de John-fue lo que escribió después.
John Santoro, pensó Bianco. John Santoro. Pero el dolor aún nublaba su juicio y no estuvo tan seguro de lo que pasaba por su cabeza.
– John después quiso dejarme claro por qué no debía volver a fallarle.
Lo siguiente ocurrió de manera muy rápida: un detective interrumpió el interrogatorio entrando sin previo aviso en el cuarto. Alguien había aparecido y reclamaba que la señorita Mary Smith, que así se llamaba la muda, fuera puesta en libertad. Se habló de Habeas corpus, de un procedimiento de arresto inválido. Pero es que nadie la había arrestado, se explicó. Los derechos de la ciudadana estaban en juego y también el buen cumplimiento de la ley, agregó alguien más. No les quedó más remedio que dejar libre a la chica que llegó desnuda y permaneció callada en aquella estación policial.
Esa misma noche, Eugene Bianco se armó con una escopeta recortada y su revólver colt 45. Se subió por última vez a su Chevrolet modelo añejo que funcionaba a duras penas y cruzó la ciudad hasta llegar a la mansión del alcalde John Santoro. Ahí mostró su placa policial para que lo dejaran cruzar el perímetro de seguridad. Meterse en la misma casa fue más difícil. Cuando lo iban a despojar de sus armas, cruzó tiros con dos guardaespaldas del alcalde. Traspuso la puerta y se encontró con otros cuatro hombres bien armados. Entonces recibió el primer balazo, en la parte baja del vientre. Dada su costumbre de soportar dolores por largos tiempos, pudo seguir avanzando casi sin sentir que había sido herido. Despachó a quien le disparó y a otro guardaespaldas más. Subió las escaleras principales dispuesto a revisar cada una de las habitaciones de la casa si era necesario. En el pasillo principal lo recibieron otros cinco hombres armados que poco tuvieron que hacer con la buena puntería y férrea determinación de Bianco, todos cayeron bajo el fuego, primero, de la escopeta recortada y, después, del colt 45. Pero él salió con otra bala alojada en su cuerpo, en la espalda, cerca de la columna vertebral. Ahora caminaba arrastrando un pie, lastimosamente. Necesitaba coronar ese caso con una respuesta, el caso de la mujer desnuda y callada. Dos habitaciones en las que entró estaban vacías más allá de sus muebles de maderas barnizadas, cortinas blancas y sobrecamas de lino. En la tercera habitación, encontró a la muda y murmuró, antes de ser sorprendido por el disparo que segaría definitivamente su vida, más o menos estas palabras:
– Yo estaba en lo cierto.
Murió con la sensación de haber cerrado un círculo.
Dos horas antes, Romeo Jules y Eugene Bianco se habían encontrado en un bar cercano a la comisaría como lo hacían habitualmente, media botella de güisqui entre ellos. Para Bianco, era obvio lo que había ocurrido. Jules no estaba tan seguro y trató de ser claro al respecto.
– Bianco–dijo Jules–, ¿te acuerdas de la Bizca Rose, la chica que conocimos en el restaurante de Billy?
– ¿La que te llevaste a la cama el mismo día en que te guiñó el ojo por primera vez?
– ¡Sí, ella, la Bizca Rose!
– ¿Qué con ella?
– Bueno, no podrás negar que era un caramelo, es decir, si no te preocupa que sus ojos bailen en las cuencas como bolas metálicas de pinball, ¿verdad?
Bianco no cedió al encanto de la broma y le pidió a Romeo que continuara.
– Bien, pues pasamos una noche de ensueño y desperté en sus brazos y lo primero que me dijo, cuando desayunábamos en la cama, cafés, tostadas, huevos estrellados, fue que se había ido conmigo porque le parecía la viva imagen de Tony Curtis.
– ¿Tony Curtis? Más bien te pareces a Stan Laurel.
– Sin duda, sin duda–concedió Jules–. Es lo mismo que le dije, que yo solo me parecía a Tony Curtis en que ambos teníamos dos piernas, dos brazos y nada más. Pero no la logré convencer. Insistía en que mi sonrisa era idéntica a la de Curtis en Mala hierba, y que éramos algo así como hermanos gemelos. Y yo que no. Hasta que me cansé de ir contracorriente y me dije: si para ella soy Tony Curtis, pues ya no depende de mí. ¿Comprendes?
– ¿Quieres decir que aceptas cualquier cosa con tal de tener sexo, Jules? ¿Eso es?–contestó Bianco sin cambiar su expresión.
– No exactamente.
– Romeo, si la Bizca Rose hubiera creído que eras Robert Mitchum o, incluso, por qué no, Marilyn Monroe, tú habrías preguntado de qué color debías teñirte el cabello, porque las piernas de la bizca, señor, estaban de locura, hombre, por qué más…
– No, Bianco, no es eso-repuso Jules, ahora dejando entrever molestia.
Se quedaron en silencio. Dieron sendos sorbos a sus vasos.
– Por supuesto que sé lo que quieres decir, chico. Pero no te voy a dar la razón. Tú sabes que John Santoro es a quien se refería la muda. Yo lo sé también, pero si en algo somos diferentes es en que yo no me quedaré con los brazos cruzados. ¿Entendido, muchacho?
Lo que quiso decir Eugene Bianco es que no volvería a quedarse con los brazos cruzados como cuando su madre desapareció. Pero Jules creyó que debía volver al ataque.
– Con lo que ella escribió, podríamos acusar a una cuarta parte de los habitantes del estado de Wisconsin: ¡hay demasiados Johns a los que investigar, Bianco! No hay nada que hacer, detective. No hay ninguna prueba que se pueda usar. El caso está cerrado. O mejor, nunca fue un caso verdadero. No por Santoro, sino por la sensatez con que funciona el mundo, Bianco.
– ¿La sensatez con que funciona el mundo?-pensó Eugene-Con la suficiente dosis de convicción, el mundo no tendrá sorpresas para mí, cobarde.
Y fue después de esto que se armó con su escopeta recortada y su Colt 45.
*Este cuento es parte de la colección inédita Literatura Olvidada, ganadora del Concurso de Literatura Octavio Méndez Pereira de la Universidad Nacional de Panamá, en su sección de cuento.