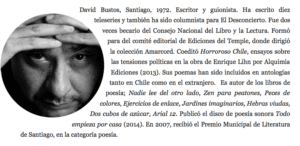Dentro de la historia gloriosa del equipo de San Lorenzo, uno de los cinco clubes más importantes del fútbol argentino, Los Carasucias tienen un capítulo especial.
La historia parte con cinco muchachos que juegan todo el día en la calle, entre barro y piedras, aprendiendo a improvisar ante los accidentes del campo, la calzada y las canchas de tierra. El mote de Carasucias se debe precisamente a esa constante refriega entre la suciedad y el juego que caracterizaron a Narciso Doval, Fernando Areán, Victorio Casa, Héctor Veira (El Bambino) y Roberto Telch.
Los Carasucias no tardaron en enamorar a la afición. En ese tiempo, la joven delantera de “Los Cuervos” luchaba por salir de segunda división. En el viejo Gasómetro, los chicos — desmedidos, veloces, talentosos—subieron de las inferiores de San Lorenzo al primer equipo, y juntos lograron pasar a primera división en 1964. La apuesta del entrenador había sido un éxito.
De los cinco “Carasucia” hay uno especial que creció en el barrio Florida, en Mar del Plata. Era un volante izquierdo sin tanto recorrido, dueño de una gambeta infartante, que al principio de su carrera en Deportivo Norte, club de la Liga Marplatense, jugaba de 10. Para este esmirriado delantero, todo comenzó en 1962 cuando San Lorenzo se convenció de su talento y se lo llevó a Buenos Aires. Ese mismo año debutó frente a Ferro Carril Oeste. La verdad es que le costó afianzarse en el primer equipo. Al poco tiempo de conocerlo, el entrenador José Barreiro ya había perdido la paciencia. Molesto de que jugara para la galería, que hiciera todo para el aplauso y no para el equipo, le dio una charla especial, para que fuera más pragmático y menos lírico en el juego. Que hiciera goles. Victorio, o Popoff para los amigos, se sintió convencido con las palabras del DT. Necesitaba mutar de su individualismo y ser más colaborativo, pero justo el día en que estaba listo para demostrar ese cambio de mentalidad, se suspendió el partido por un fuerte temporal de lluvia que azotó al gran Buenos Aires. Ante la suspensión de la fecha del campeonato, Victorio, ni corto ni perezoso, salió con su chica en su auto Valiant blanco recién comprado. Una cita apasionada. Y qué mejor para ese tipo de encuentros furtivos que el Bajo de Núñez.
Esa noche del 11 de abril de 1965, que debía ser romántica, tuvo un giro trágico. Victorio Casa estacionó su auto frente a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), conocida después durante la dictadura como un centro de detención y tortura. Estaba prohibido estacionar en ese lugar por ser zona militar. El soldado que estaba de guardia descargó su ametralladora atravesando la carrocería del auto como si fuera de cartón. El parabrisas explotado, los gritos de la novia y de fondo sonando en la radio el bolero, En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, de Tito Rodríguez (inolvidable). Del brazo del Carasucia comenzó a brotar sangre como si se tratara de un grifo abierto. La carrocería del Valiant completamente agujereada, vidrios por todos lados, y el brazo tomado al volante desangrándose. Sin duda, moriría en pocos minutos debido a la hemorragia. El grito desesperado de su novia en medio de la torrencial tormenta, su vestido y parte de su rostro bañados en sangre, los casquetes de los disparos humeantes en el pavimento y Victorio, su enamorado, abatido entre esquirlas. La tormenta no se detenía. Los relámpagos iluminaban la noche. Para Victorio y su novia fue un minuto en que la vida adquirió el tono de las peores pesadillas. Pese a todo, un taxista hincha de San Lorenzo que pasaba por ahí los auxilió al percatarse de la macabra escena y logró salvarle la vida al Carasucia. En el Hospital Pirovano fue sometido de urgencia a una compleja cirugía. El director del hospital declaró que su “brazo estaba hecho papilla”. Tenía destrozado el cúbito y el radio. Tuvieron que amputárselo un poco más abajo del hombro. Después el militar o guardia de turno, declaró que había hecho varias advertencias para que se detuvieran. Victorio, en cambio, dijo que estaba estacionado con las luces encendidas.
Pese a la tragedia, Casa no perdió las ganas de jugar. Se diría, sin exagerar, que quedar manco lo tomó como un detalle más para su repertorio de chistes que hacía sobre sí mismo, adelantándose a que sus compañeros lo cargaran. En el hospital, uno de sus compañeros de equipo le preguntó que qué iba a hacer cuando volviera a la cancha. Victorio respondió, “amontonar gente, ahora nadie me va a poder tomar de la manito”.
Cuarenta y cinco días después de la amputación, Victorio volvió a jugar ante Banfield. Ese 25 de mayo de 1965, el estadio tenía algo especial. Una emoción recorría a los hinchas, poniéndoles los pelos de punta: Victorio, armado con un brazo ortopédico que pesaba cerca de 5 kilos, volvía a pisar el césped del Gasómetro, para hacer lo que mejor sabía hacer en su vida: jugar a la pelota. Imborrables momentos/ Que siempre guarda el corazón. Ese día San Lorenzo perdió 2-0.
A medida que pasaban los partidos la tragedia se convertía en comedia. Un día en el camerín, poco antes de salir a la cancha, Victorio le pidió a uno de sus compañeros que le atara los cordones, porque evidentemente no podía. Su compañero le ató el cordón izquierdo con el derecho, dejando a Victorio sin poder caminar, mientras el equipo salía a la cancha y el árbitro contaba una y otra vez a los jugadores de San Lorenzo sin entender por qué faltaba uno. Los jugadores se reían y se miraban entre ellos. Era frecuente que sus compañeros le dieran el balón para que ejecutara los laterales. El brazo ortopédico donado por la ESMA, al que nunca se pudo acostumbrar, constantemente aparecía en los lugares más inusuales: en el basurero, colgado de la ducha, detrás de un cartel publicitario en la tribuna. La hinchada quería al Manco Casa, pero su falta de equilibrio lo fue mermando en la cancha, aunque él decía que había aprendido a caer para el lado del brazo bueno. Con sus dos piernas no había ningún problema: el talento y la gambeta que nacía de la plasticidad de su cintura seguían intactos. El tema era ir al suelo, y la marca, pues cuando lo cargaban, al no poder afirmarse o sostenerse lo suficiente, se convertía en un jugador vulnerable. En 1966, fue transferido a Platense, donde sólo estuvo en la banca. Entró en contadas ocasiones. Después pasó una temporada en Estados Unidos, en los Washington Whips (luego denominados Washington Darts). Allí se convirtió en uno de los jugadores mejor pagados. “Victorio Casa cobraba 15.000 dólares del Washington, una cantidad que las estrellas del Béisbol no podrían gastarse en una buena noche”, afirma el historiador del fútbol David Wangerin en su libro Soccer in a Football World.
Tras dejar el fútbol trabajó como taxista, vigilante en un casino y criador de perros. Luego se declaró en bancarrota y volvió a empezar en su ciudad natal, Mar del Plata. Se dice que salvó a dos personas de ahogarse en el mar. “Nunca me achiqué, me he agarrado a piña 20 veces”, dijo en cierta ocasión. “¿Achicarme por qué tengo un sólo brazo? Siempre hice lo que quise”. Tras el retiro recordaba de este modo su carrera: “Lo del brazo no me afectó mucho. Lo único que me dolió fue cuando San Lorenzo me dejó libre en 1967. Menuda sarta de sinvergüenzas”.
Poco antes de morir trabajó de lava copas en una parrilla de la zona de Yrigoyen. Victorio nunca dejó de ser un “Carasucia”. Fue uno de los pocos jugadores del mundo en jugar con un sólo brazo, y comparte esa peculiaridad con Héctor Castro (El Divino Manco). Hace 25 años que el Manco Casa murió y, como dice Mercedes Sosa, “Yo lo veo de mañana con sus dos brazos abiertos el izquierdo, nuevo y fresco el derecho, un niño muerto”.