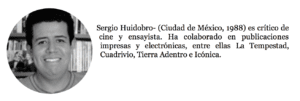Hollywood y el azar tienen formas propias para predecir el futuro y releer el pasado. Durante la ceremonia de los premios de la Academia de 1968 –un año que, lo mismo por razones ligadas al cine que ajenas al mismo, es más un síntoma que una fecha– Julie Andrews, la gran dama del musical en esa década, subió al escenario para entregar el premio a la mejor película estadounidense del año. Protagonista de una serie de musicales canónicos, plenos de encanto anacrónico (Mary Poppins, 1964; The Sound of Music, 1965; Thoroughly Modern Millie, 1967) Andrews era, en más de un sentido, el rostro y la voz de un país que vivía de espaldas a los años más duros de la Guerra de Vietnam y la Guerra Fría, al menos mientras iba al cine.
En aquella noche, Andrews anunció el premio entregado a In The Heat Of The Night, una de las dos películas nominadas que lidiaba cara a cara con los conflictos de la negritud, los derechos civiles y la segregación en una ceremonia que había sido aplazada debido al asesinato de Martin Luther King, solo cuatro días anterior a la fecha original. La otra cinta con tema racial, Guess Who´s Coming To Dinner, también protagonizada por Sidney Poitier, brindaba un enfoque menos áspero y más confortable en torno al asunto. Ambas parecían favoritas frente a un musical anodino e industrial como Dr. Dolittle y a dos disruptivas cintas de juventud rebelde: The Graduate y la iconoclasta Bonnie and Clyde, protagonizada por Warren Beatty y Faye Dunaway. Ella, sin perder oportunidad para levantar polvo, afirmó después de la ceremonia: “Como ladrones de bancos que somos, les aseguro que nos robaron [los premios].”
Es muy poco probable que alguien, casi medio siglo después de aquella noche, haya apostado por los mismos Beatty y Dunaway (que se acercan a los ochenta y están perdidos de vista para las generaciones recientes) con la intención de volver a agitar las aguas. Pero un cruce accidental de la casualidad, las dinámicas del espectáculo mass media y los vicios más rancios de una industria como Hollywood bastan para producir paradojas como la ocurrida durante los últimos minutos de la entrega del Oscar 2017, el pasado febrero.
El ambiente enrarecido de los primeros premios de la Academia de la era Trump no obedece a un solo factor, pero los discursos emergentes de segregación –física, cultural, étnica, política– funcionan como punto de partida. Independientemente de los accidentes logísticos que ocasionaran que La La Land, de Damien Chazelle, fuera declarada ganadora durante casi tres minutos, son las reacciones inmediatas, tanto las capturadas en directo como las que brotaron en las horas posteriores, las que permiten calibrar hacia dónde se ha movido el mundo, cincuenta años después de 1968, tanto en lo que refiere a las narrativas sobre la negritud (Moonlight) como a la revaloración pública de un género insignia de la industria, aunque frecuentemente conservador, como la comedia musical.
Que Beatty y Dunaway entregaran el premio podrá ser anecdótico, pero permite pensar, en retrospectiva, en una película como Bonnie y Clyde y en su violencia disruptiva, explosiva, casi sensual, en el panorama de una industria que estaba atrapada entre dos solemnidades: la de la reacción republicana, guardiana de una moral estrictamente tradicional, y la de la izquierda combativa, para la cual la violencia era o instrumento de lucha necesario o un mecanismo represivo, pero nunca las estilizadas balaceras de la película de Penn, musicalizadas por banjos cantarines y protagonizadas por dos homicidas de alto sex appeal. Como fenómeno, era imposible que Bonnie y Clyde fuera ignorada por la Academia; como desafío a todas las normas, era inimaginable que fuera legitimada por la misma.
En ese mismo sentido, pero en el lado contrario, resulta incómoda la idea de La La Land como producto canonizado por los miembros de la industria en medio de un entorno sociopolítico asfixiante. Dejando a un lado sus incontestables méritos estéticos y los elogios que tiene bien ganados, la cinta de Chazelle presenta una California homogénea, sin conflictos de integración ni asimilación, en donde las tensiones dramáticas más apremiantes no están en la deportación, la criminalidad ni la multiculturalidad, sino en la elección final entre una carrera en París o la sonrisa de Ryan Gosling. Es cierto: la crítica contra la tiranía del éxito, el lamento por la imposibilidad de una vida plenamente realizada está también en La La Land, y esto la sitúa a años luz de aquellos musicales de Julie Andrews antes mencionados. Pero no es menos cierto que su abierta devoción por el star system apela a un sistema de normatividades socioculturales que contradicen la anunciada apertura de la Academia estadounidense hacia la diversidad.
La narrativa fragmentada, impresionista y sensorial de Moonlight plantea, por otra parte, un desafío a las nociones de lo que la propia Academia busca entre los candidatos para ser integrados a las vitrinas de su catálogo histórico. Su exploración de narrativas ligadas al descubrimiento sexual homoerótico, los quiebres materno-filiales y la tierna humanización de una figura como el narcotraficante cubano-americano, tienen una ambigüedad y una densidad de matices profundamente humana, pero que salen del radar tradicional de instituciones como el American Film Institute y la Academia, entre otras.
Su idea de lo estadounidense es escurridiza y dúctil, sobre todo si la comparamos con cualquier otra ganadora desde Casablanca hasta Spotlight, pasando por Rocky, The Godfather, Chicago o American Beauty, que proporcionan modelos culturales completos e integrales de Estados Unidos, su identidad y su devenir, incluso si éstos son altamente críticos, como en la cinta de Sam Mendes. Moonlight pertenecería a un grupo de nominadas entre las que se cuentan Citizen Kane, Chinatown, Anatomy of a Murder, Pulp Fiction o la propia Bonnie y Clyde, películas que no proponen crónicas épicas sino disecciones de la psique estadounidense que difícilmente alcanzarían consenso. Son problemáticas porque ese es su cometido: complejizar. Moonlight lo hace de una forma oblicua y sugerente porque no ocupa ni un minuto de metraje en denunciar nada, ni en militar en bando alguno; expone las heridas y estimula a los sentidos para generar ideas, intuiciones, sensaciones. Es una belleza menos obvia que la de La La Land y una mirada bastante menos frontal a los problemas de la identidad y el pasado que los que proponen, digamos, Fences o Hidden Figures.
Vuelvo a ver, varias semanas, el fragmento de esos Bonnie y Clyde envejecidos, ocupando el micrófono que cinco décadas atrás estaba en manos de Julie Andrews, y los veo errar al entregarle el premio, precisamente, a un musical. Nadie parece reparar en la paradoja histórica de esa anécdota. Al presentar un tejido estético, en torno a la negritud y la diferencia, tan valioso como el de In the Heat Of The Night, pero revolucionario en un sentido más amplio y hondo, Moonlight es una obra de arte por derecho propio. Además de celebrarse, la decisión de sumarla a la lista de filmes adoptados por la Academia como propios debe analizarse de cerca. Por esos tres minutos en los que La La Land ocupó el escenario como ganadora, Hollywood tuvo un brevísimo desliz, un flashback de los años en que fraguaba su propia leyenda, sus propios mitos, una gloria auto-referencial, envanecida en su reflejo. En más de un sentido, el súbito e impredecible triunfo de Moonlight recordó al de Bob Dylan, hace unos meses. Cause the Times, They Are A-Changin´.