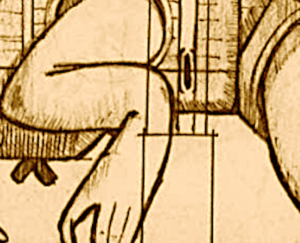
Todo viaje conlleva un retorno desde la memoria. Más allá de la operación mental de recordar, se trata de la memoria física, las marcas que imprime la tierra materna sobre los cuerpos. Al salir al mundo, dejando atrás las fronteras de lo conocido, los cuerpos buscan entender lo otro, lo extranjero, a partir de las propias cicatrices. Con el paso del tiempo, los recorridos se dibujan sobre la piel, aumentando la geografía de la historia particular y los límites del mapa de la propia existencia. Esa es la naturaleza de la migración, llevar siempre integrado lo que se recoge de los distintos lugares habitados durante la vida. De eso también trata la novela de Alejo Carpentier, Los pasos perdidos.
La novela está escrita en primera persona y dividida en capítulos representativos de momentos —podrían denominarse— “existenciales” del personaje principal, cuyo primer vínculo con el mundo es Ruth. El protagonista no menciona cuál es la naturaleza de su oficio salvo que lo realiza sin gusto ni ambición, para pasar el tiempo hasta encontrarse con su esposa. Cuando Ruth se va de casa, el personaje entra en crisis porque no sabe cómo habitar un mundo, ahora vacío; en esta primera parte, pasa los días intoxicado de alcohol, tratando de adormecer su existencia. La
falta de un objetivo vital produce en él un malestar por la vida activa. La noche se presenta como una “morada para olvidar el día”, lugar acogedor donde los placeres son panaceas y se evita la reflexión. Hay lagunas mentales, espacios de tiempo en los que no se existe y son imposibles de recordar.
El protagonista no puede evitar la soledad, hay una imposibilidad de seguir relacionándose con el mundo; es entonces cuando, a través de dos factores que van a ser determinantes durante toda la novela: el idioma, expuesto en el uso de la lengua materna y la música, y el cuerpo, advertible en la nueva comprensión del sexo y la raza, la memoria aparece y el pasado se hace presente. Su cuerpo y el idioma de su infancia evocan continuamente la niñez en un país de habla hispana en América.
Un movimiento dialéctico subyace a cada una de las etapas de esta historia. Los personajes de la novela son representaciones de diferentes y opuestos, hechos sociales, culturales o existenciales. Si se piensa en el Curador y en el Gusano, o en el Curador y en los habitantes de la mina de los griegos, como Yannes, encontramos modos muy distintos de comprender el ser de las cosas: la dicotomía
entre la ciudad del norte, o lo occidental, frente a los pueblos del sur, o lo nativo-americano. Lo opuesto entre Ruth y Mouche, o Ruth y Rosario. La novela se mueve entre extremos a los que “migra” una y otra vez el protagonista, a través del recuerdo o del retorno físico. Sin embargo, parece no inclinarse de forma definitiva por ninguno de los extremos encontrados en su viaje. Hay una imposibilidad ontológica para identificarse con uno u otro modo de ser.
Durante la primera parte de la novela el sexo está instrumentalizado. No existe un encuentro con el otro después del alejamiento de Ruth. Se tiene encuentros casuales, superficiales, propios de “[…] aquella ciudad del perenne anonimato dentro de la multitud, de la eterna prisa, donde los ojos se encuentran por casualidad, y la sonrisa, cuando era de un desconocido, siempre ocultaba una proposición”. Con el sexo, en este momento, no se busca conocer al otro sino evitar conocerse a uno mismo. La soledad en la que viven los habitantes de esta ciudad ficticia es ruidosa, sobrecargada de estímulos que no vinculan; al contrario, imposibilitan cualquier relación significativa.
El protagonista, como adicto a una droga que podríamos denominar “modernidad”,
se vuelve insensible a ésta y comienza a vivir su soledad en silencio, a entrar en contacto con su historia. Aparece el Curador del museo ornitológico quien, más allá de preservar el recuerdo colectivo de la humanidad, funge de guardián y guía personal. Para el protagonista, el Curador es un tutor que dispone y orienta el viaje por medio del cual volverá a retomar su historia. El hilo conductor que propiciará el reencuentro de la Persona (protagonista) con su pasado es un viaje académico para recuperar antiguos instrumentos de pueblos nativos que simulaban el canto de las aves. Pero el Curador es también la representación de la modernidad, del espíritu de la ciencia y la Razón que todo lo cataloga, lo clasifica y domina. Lo opuesto al personaje antes descrito es el Gusano, una fuerza opuesta a la modernidad y al dominio de la naturaleza. Es el empuje de lo Natural, más evidente en los pueblos del sur que, por el tiempo en que se desarrolla la novela, no eran, todavía, referentes de lo moderno.
En una nota que Carpentier dejó al final de la novela— publicada por la Editorial Orbe de Santiago de Chile— se aclara que si bien las descripciones se basan en espacios concretos de diferentes regiones de América
Latina, no se podría afirmar que describan un lugar en específico: “Nadie había visto al Gusano. Pero el Gusano existía, entregado a sus artes de confusión, surgiendo donde menos se lo esperaba, para desconcertar a la más probada existencia”. Así Carpentier propone la presencia de lo natural como una fuerza influyente en los destinos de las diferentes naciones que habitan el mundo hispano americano. El Gusano encarnaría el espíritu de la Naturaleza en cuanto caótica, indomable e impredecible: la vegetación que crece con, mejor dicho, “a pesar de” las edificaciones y altera el ordenamiento de la ciudad. El Curador es una representación extrema de lo racional, mientras el Gusano es una figuración de lo corporal.
Si Ruth es la actriz capaz de adaptarse a cualquier papel y circunstancia, Mouche es todo lo contrario. Se trata de una persona de clase media bien adaptada a la ciudad, con fe en lo esotérico, un saber que no exige rigurosidad crítica, pero brinda seguridad sobre un destino. Mouche no disfruta del viaje que emprende con el protagonista, por el que estaba entusiasmada al comienzo de la novela, puesto es ajena al idioma que configura ese país extranjero. No entiende su clima, sus ritos, su guerra
y es cuando ambos viajeros, abandonando la casa de una pintora canadiense donde se hospedaron al final, último bastión y embajada del mundo “civilizado”, que Mouche comienza a enfermar. “[…] me sentí irritado, súbitamente, por una suficiencia muy habitual de mi amiga, que la ponía en posición de hostilidad apenas se veía en contacto con algo que ignorara los santos y señas de ciertos ambientes artísticos frecuentados por ella en Europa”.
Los que habitan distintos países de Hispanoamérica tienen más posibilidades de encontrar cosas comunes entre ellos que con un extranjero de Irlanda, Noruega o Japón. Lo mismo ocurre a la hora de entender a las naciones indígenas que habitan dentro de los territorios de cada país de América. Cuando se hablan dos idiomas diferentes, hay una limitación de lo que se puede entender de la visión que tienen otros del mundo y es porque el idioma, de cierta forma, configura al mundo para que sea conocido. Una de las cosas exploradas por la novela es la cercanía que brinda compartir un idioma común; aun cuando la distancia espacial entre los cuerpos sea muy grande, la facultad que se hereda para entender el mundo a través de un idioma compartido, une a esos cuerpos.
Comprendemos el mundo a través de nuestro idioma como comprendemos el mundo a través de nuestras manos o nuestros ojos, pero solo una parte de él. El idioma, en la novela, es visceral. Determina el olor de una flor, el sabor de la comida o la manera de ver un paisaje. “Pero ahora una rara voluptuosidad adormece mis escrúpulos. Y una fuerza me penetra lentamente por los oídos, por los poros: el idioma. He aquí, pues, el idioma que hablé en mi infancia; el idioma en que aprendí a leer y a solfear; el idioma enmohecido en mi mente por el poco uso […]”. El país al que “vuelve” el protagonista, no es el mismo de su infancia, pero le resulta familiar a sus sentidos gracias a la proximidad que le da el idioma español.
El contacto con determinados objetos despierta en el protagonista recuerdos anteriores sobre su madre y la tierra en que creció. Incluso hay objetos que no le son familiares, pero que sí producen en él una nostalgia sensorial. “Me sentí dominado más bien por un indefinible encanto, hecho de recuerdos imprecisos y de muy remotas y fragmentadas añoranzas”. Se comprende uno u otro aspecto de las cosas que hay en el mundo a partir del idioma que se emplea para conocerlas.
Como el idioma configura el espacio que se habita, pese a estar en un país diferente al que había conocido en su infancia, el protagonista se siente parte de esa tierra y de su devenir. “Mi mano sobresaltada busca, sobre el mármol de la mesa de noche, aquel despertador que está sonando, si acaso, muy arriba en el mapa, a miles de kilómetros de distancia”. El idioma marca una distancia ontológica respecto del mundo antes habitado, de la ciudad moderna. El tiempo es también relativo, pero no en cuanto a su naturaleza sino en cuanto a la medida misma; ese mundo del sur parece no ser frenético como el mundo del norte y permite a sus habitantes tener una mirada contemplativa.
La raza, primera barrera entre lo extranjero y nativo, construye una dialéctica a partir de esa diferencia siempre latente entre los cuerpos. Esto se ve en un episodio en que el protagonista es transportado por la música al momento en que su madre tocaba el piano: “Llamo a María del Carmen, que juega entre las arecas en tiestos, los rosales en cazuela, los semilleros de claveles, de calas, los girasoles del traspatio de su padre el jardinero. Se cuela por el boquete de la cerca de cardón, y se acuesta a mi lado, en la cesta de lavandería en forma de barca que es la barca de
nuestros viajes […] No me canso de estrechar a la niña entre mis brazos. Su calor me infunde una pereza gozosa que quisiera alargar indefinidamente […] no comprendo por qué, cuando la negra nos sorprende así, se enoja, nos saca de la cesta, la arroja sobre un armario y grita que estoy muy grande para esos juegos”.
María del Carmen es hija de un jardinero —aunque no se lo menciona explícitamente— de raza negra, una raza diferente a la de su patrón; la cesta es como un vientre materno en el que se encuentran estos dos niños y simboliza la unión de las dos razas (podríamos pensar en todas las razas) en un solo cuerpo; hay un bienestar inocente, infantil, primitivo en ese encuentro. La interrupción de esa unión por parte de un agente de la “madurez”, como podríamos entender a la sirvienta de raza negra; los límites, las fronteras —parece sugerir Carpentier— son figuraciones que se inventan para dividir aquello que en un primer momento estaba unido. El autor parece sugerir la necesidad, quizás no solo de un lado, por separar aquello unido de forma natural en esa tierra.
Otra oposición ilustrativa es la de Ruth y Rosario, muy diferentes entre sí. Ruth, la esposa del protagonista, es el símbolo del amor casto,
cristiano, de pertenencia y compromiso; encarnación del amor legal que se rige por reglas establecidas, e identificada con la diosa olímpica Temis (Justicia). Rosario, por su parte, es lo nativo americano; su relación es el amor libre, sin imposiciones ni pertenencia, pagano, que el protagonista descubre en el sur y al cual se siente atraído. Hay también aquí una relación dialéctica: Temis (Ruth) una diosa olímpica que habita en el cielo, Rosario lo telúrico, lo terrenal. El amor que despierta Ruth es ideal, es el amor platónico; el amor de Rosario es físico y comienza en lo carnal.
Falta definir cómo se resuelve el movimiento dialéctico evidente en la novela y ahí se presenta la grandeza del personaje principal. ¿Por qué no tiene nombre el protagonista? Porque es la figuración del habitante hispanoamericano. Debido a la colonización de América, “[…] las grandes razas del mundo, las más apartadas, las más distintas, las que durante milenios permanecieron ignorantes de su convivencia en el planeta” se juntan y esto da lugar al mestizaje. Latinoamérica es un espacio donde la comprensión del mundo, las culturas, las razas, los credos, todo lo que portaban estos pueblos tan separados, se unen y empieza a contemplarse el mundo con una
visión nueva. El protagonista es esa personificación de lo mestizo. Cuando Yannes cuenta que Rosario —por quien ha decantado su amor— es la mujer de Marcos, su abatimiento se debe a su incapacidad de amar o de entender cómo amaba esa mujer; el protagonista, a pesar de haber regresado a esta otra parte de su ser, todavía se sigue manejando con valores del mundo moderno-cristiano: “Cuando recupero el aliento perdido me miro en el espejo ennegrecido por horruras de mosca que está en el fondo de la sala y veo un cuerpo, ahí, sentado, junto a la mesa, que está como vacío. No estoy seguro de lo que se movería o echaría a andar si se lo ordenara. […] La verdad, la agobiadora verdad –lo comprendo yo ahora– es que la gente de estas lejanías nunca ha creído en mí. Fui un ser prestado. Rosario misma debe haberme visto como un Visitador, incapaz de permanecer indefinidamente en el Valle del Tiempo Detenido”. El protagonista entiende su imposibilidad de abandonarse por completo a parte de su ser que simboliza el sur, pues hay otra que tira en sentido contrario.
Al ser herederos de nuestros antepasados, es difícil retornar nuestros pasos porque no estamos seguros de cuáles caminos tomaron nuestros
abuelos para encontrarse: “Lo cierto era que esa evidente suma de razas tenía raza”. La falta de nombre del personaje principal responde justamente a ese sentimiento de la sumatoria de orígenes. Una raza es un punto de origen en el tiempo que se proyecta hacia el infinito y, a lo largo de toda la historia humana, esos puntos se han encontrado múltiples veces y han creado otros puntos. Al final, múltiples cosas han ocurrido para que cualquier persona esté en el mundo; nadie podría atribuir su origen al de un punto específico en la historia sin caer en el error. Aunque Carpentier materialice esta idea en la forma del pueblo latinoamericano, es evidente esta realidad desde el principio de los tiempos en todas partes del mundo.
El protagonista de la novela es el ejemplo perfecto de esos mundos que chocan y conviven dentro de un mismo ser: por un lado, está el académico moderno que afronta el mundo sin asombro, con fe en su razón; por otro lado, está el nativo que tiene una relación más mística y visceral con la tierra. Ambos mundos son producto no solo del idioma sino también de sus experiencias, creencias, tradiciones, artes y medios naturales. Todos somos extranjeros y a la vez nativos del mundo, por eso el narrador
no lleva nombre, porque ese personaje podría ser cualquiera. Las denominaciones de otros personajes de la novela como El Curador del museo, El Gusano, son arquetipos que podrían identificarse en la vida de cualquier persona.
La migración involucra un retorno a lo familiar. Lo padece Mouche cuando viaja al sur y no quiere salir del norte; y un movimiento inverso ocurre con el protagonista cuando viaja al norte y extraña el sur, aunque esto último no se evidencia hasta su regreso a la tierra materna. Retornar, entonces, no significa retroceder. No se puede volver en el tiempo, y no es necesario, pues el pasado es una fuerza presente que determina nuestro futuro. Siempre que se parte “afuera” (parte y parto suenan parecido y evocan, se podría pensar, el mismo sentido), se lleva consigo un pedazo de la tierra de origen a donde sea que se vaya y ese pedazo es el propio cuerpo. Es el cuerpo que nace al mundo exterior desde el vientre materno.
En el caso del protagonista, de lo mestizo, no un pasado, sino dos se hacen presentes. Para justificar nuestro derecho a habitar el mundo, volvemos la mirada de la memoria hacia el pasado y recorremos nuestros pasos dejados sobre la tierra húmeda que nos vio nacer y a la que nos debemos, aunque
nunca volvamos a pisarla. El mestizo, el hispano, tiene un cuerpo y tiene un idioma que es amalgama de lo occidental y de lo local, y solo reconociendo ese doble origen podemos reconocer la imagen reflejada en nuestro espejo.
