
¿Por qué el perro se lame las pelotas?
Porque puede.
Slavoj Zizek
El filósofo esloveno Slavoj Zizek usa esta frase para explicar por qué el sistema económico capitalista está corrupto. Dice que es simplemente porque los empresarios más millonarios del mundo pueden cometer abusos, y las leyes les favorecen. En resumen, lo hacen porque pueden.
¿Por qué Donald Trump viene a Minneapolis, una de las ciudades más liberales del país, a hacer un mitin político? Porque puede. Porque a pesar de que el alcalde de la ciudad está en contra, y, a pesar de los centenares de protestantes que llevan horas gritando este jueves de octubre, con sus pancartas de paz y amor afuera del Target Center, en el centro de la ciudad, Trump es el presidente del país y no le importa nada.
Es un provocador. Y a la gente que va, lo sigue y vota por él, le encanta. Ahí van, en el tren, en el bus, en sus autos. Han venido desde las pequeñas ciudades del estado, todas ultraconservadoras, ajenas a la vida de la gran ciudad. Para ellos es la oportunidad de mostrar sus verdaderos colores, de sacar del clóset el gorro rojo que dice “Make America Great Again”, las camisetas con “Make Liberals Cry Again” o “I don’t care about your feelings”, y usarlas con orgullo. Ahí van como el tipo que va sentado en el tren frente a mí, que mira con ojos desafiantes a todos, que alza el mentón con arrogancia. Va a ver a su presidente. Otros van con la frase “Keep America Great”, el eslogan de la campaña del 2020. Como si en tres años, Trump hubiese transformado al país, lo hubiese vuelto a hacer “grande”, y ahora hubiera que defenderlo de las huestes socialistoides que quieren destruir la familia americana, los valores americanos, el Sueño Americano.
Son miles, todos de rojo o de azul y blanco. En el recinto caben 20.000 personas, y, a pesar de que algunos reporteros dirán que hubo asientos vacíos, al final estuvo lleno. Todos blancos: los negros y latinos se pueden contar con los dedos de una mano. Una de las pocas personas de color es Michael Yareta. Vino desde Maryland, en la costa este, en donde está postulando para ser candidato a diputado. Salta, sonríe, habla con la gente, levanta su pancarta roja de Trump. “Él no es racista”, me dice, y jura que, si Estados Unidos ha intervenido en otros países, es exclusivamente por culpa de los demócratas. “Los republicanos nunca”. Para él, los demócratas son “lo peor. Falsos”.
“Four more years. Four more years”, grita la gente. Por los parlantes suenan canciones de los Rolling Stones, de Elton John, de Tom Petty, de Neil Young. Suena “Purple Rain” de Prince, uno de los héroes musicales locales, a pesar de que hace un año los abogados de Trump juraron que iban a dejar de tocarla. ¿Por qué igual lo hacen? Porque pueden y no les importa.
Un poco más allá hay un grupo de mujeres jóvenes, veinteañeras, todas rubias platinadas, maquilladas, de película, con sus poleras rojas y sus banderas rayadas. Están bailando. Qué confianza para bailar, para contornearse, para reírse. “Nunca se cansen de ganar”, dice ahora Erik Trump, uno de los hijos del presidente, arriba del escenario. Y parece que ellas lo sienten, lo viven, lo piensan, aunque en la realidad estén perdiendo. Como casi todos.
A un costado hay dos tipos de polera negra, jeans apretados y botas. Los dos son rubios y sus formas de mirar, sus cortes de pelo y sus barbas recuerdan a los que usan los personajes de la serie Vikings. Un periodista a mi lado me dice: “¿ves el tatuaje que tiene ese en el brazo? Es el símbolo de los Aryan Nation. Supremacistas blancos”.
“Estoy súper emocionada”, dice Julie. Está como voluntaria, y la he visto varias veces porque me ha ayudado a conseguir mis credenciales. Es una mujer amable, toda sonrisa, de unos 50 años. “Para mí es como salir del clóset, aunque igual vine escondida de mi familia, no quiero que sepan. La mayoría son liberales y, cuando opinan, yo me quedo callada. Aquí me siento libre. ¡Mira todo esto! ¿Lo estás disfrutando?”.
Ahora nos dicen a la prensa que tenemos que meternos en la zona designada, detrás de unas rejas. Es una jaula. Yo quiero salir, quiero poder ver más de cerca al presidente, quizás hacerle una pregunta. Pido devolver mis credenciales. Nadie sabe bien qué decirme hasta que llega Erin Perrine, subdirectora de Comunicaciones de la campaña de Trump. Se planta frente a mí, me mira desafiante, seria, me pregunta qué pasa. Le digo que quiero salir, que quiero estar con el público. Me dice seca: “No puedes”. Yo vuelvo a la jaula.
Ir a un mitin de Trump es ir a ver un stand up comedy. Es más divertido que Dave Chappelle, el comediante conservador negro de moda. Porque a pesar de las cosas que dice, yo me sorprendo riéndome, disfrutando, pasándolo bien. ¿No debería estar asustado, o espantado por lo que dice, por la forma de burlarse de Nancy Pelosi, por lo que está diciendo sobre Ilhan Omar, diputada por Minnesota de ascendencia somalí? ¿No debería estar avergonzado de mí mismo? La verdad es que no lo estoy. ¿Por qué él se burlará así de la gente, con total confianza? Porque puede. ¿Es esa la manera de ejercer la libertad?
Un niño, de no más de 3 años, corretea y juega con sus papás. El papá, de mirada apretada, grita consignas apenas tiene la oportunidad; la mamá, rubia y bajita, aplaude sin parar. En un momento el papá toma en brazos al niño y, mientras Trump llama a la prensa “deshonesta. Lo peor que le puede pasar a este país”, el papá le enseña al niño a hacer un gesto de desaprobación con el pulgar hacia abajo, un gesto a favor de Trump. El niño sigue haciéndolo hacia arriba, pero el papá le dobla la mano al niño con fuerza. Él se ríe, juega porque puede.
¿Hitler habrá provocado lo mismo en las personas? Es como en la película “Ha vuelto” (2015), en la que Hitler vuelve a la vida en la Berlín actual y usa los medios de comunicación para difundir su mensaje. Nadie le cree mucho, sus seguidores lo aman, se ríen, gritan, se burlan. A pesar de tener tres tipos de gestos con los brazos, o hacia los lados, o hacia arriba, o hacia abajo, Trump sabe lo que está haciendo, lo ha hecho durante años, eso de entretener a las masas, sabe que les gustan los reality shows tipo “The Apprentice”. Lo que dice, sea verdad o no, emociona. Te sacude, te tira, te levanta, te hace reír y después de golpea, y quieres más. Es estar arriba de una montaña rusa, se te aprieta la guata solo pensando en la bajada que viene, pero lo disfrutas y no quieres que se termine nunca. Quieres seguir sintiendo que estás en la cima, que estás ganando, aunque cuando todo se termine vuelvas a tu casa en el suburbio pobre a tomar cerveza y mirar la televisión. Tú estás en lo correcto, todo es culpa de los liberales. Puedes pensar así, hazlo, y tienen que respetarte.
Después de dos horas en las que habló mal de todos, presumió de su potencia y de sus habilidades negociadoras, contó anécdotas de sus encuentros con los presidentes de Corea del Norte y de Europa y asegurar que Estados Unidos está “mejor que nunca”, Trump termina su discurso diciendo que necesita a la gente, al pueblo estadounidense, para seguir “ganando, ganando y ganando. Ya hemos vencido al fascismo, ya hemos vencido al comunismo. Nadie nos puede derrotar”. Todos deliran, Trump extiende las manos hacia los lados, como un padre que abraza, y luego se va. Se acabó.
Salimos del recinto, nos metemos por los pasillos que nos llevarán a la calle, donde miles de personas siguen protestando. Los podemos ver a través de las ventanas. Son los “otros”, los socialistas depravados, los enemigos de los valores de América. Aquí adentro están los ”unos”, los que viven, creen, rezan y respiran el Sueño Americano. ¿Qué tienen en común el millonario de Eden Praire y de Edina con el pobre white trash que vive en lo más profundo del estado de Minnesota y de cualquier otro de los estados del país? Que ambos creen en lo mismo. Y, es más, la existencia de uno justifica la creencia del otro. No es difícil imaginarlo: “Así quiero ser yo, como el millonario que trabajó duro y logró lo que tiene, y nadie se lo regaló”. “Si yo pude, que nadie te diga a ti que no puedes”. Y aquí están ambos, patrón y apatronado, favorecido y desfavorecido, rico y pobre caminando uno al lado de otro porque en Estados Unidos no hay clases sociales y por lo tanto no hay lucha de clases, gritando “four more years” de mandato republicano. “Keep America Working”, dicen unos afiches. Porque el trabajo nos hace dignos, nos hace libres, ¿cierto? Al menos de comprar lo que queramos. ¿Dónde he leído eso antes, en alemán, fraguado en metal negro sobre un portón de entrada? Ya recuerdo.
Escucho los comentarios. “Están locos”. “No saben nada, ni siquiera saben lo que es un impeachment, ni de política internacional, ni de economía. Tú hablas con ellos y no tienen argumentos”. La gente aplaude a los policías antidisturbios que vienen entrando al edificio. “Gracias por su servicio”. Otros se burlan de los manifestantes mostrándoles afiches de Trump 2020. En unas horas más hablaré con una amiga liberal que está ahí en la protesta, del otro lado, y me dirá “qué bien se sintió haber estado solo con personas que piensan igual que yo”.
Ahora estoy cansado, tengo la cabeza como campana y, a pesar de todo, me siento seguro entre esta multitud. Tengo más miedo de qué pasará cuando salga a la calle. ¿Habrá peleas, enfrentamientos, discusiones, piedras, lumazos y bombas lacrimógenas? “’La gente’ es una multiplicidad contradictoria capaz de increíbles actos de solidaridad que sorprenden al intelectual más cínico, pero también pueden llegar a extraviarse en las pasiones más bajas del fascismo”, dice Zizek. Y, si para los que están afuera los locos están aquí dentro, y, para los de adentro, los locos están afuera, ¿dónde están los locos?
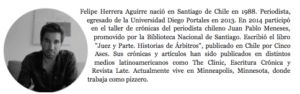
[…] en The Clinic (2019) y en Revista Temporales […]