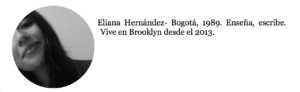Los niños crecidos es un proyecto en curso, inédito, que la autora viene realizando desde el 2014. Los fragmentos que se presentan corresponden a algunos de los personajes: los testigos de una masacre, los investigadores, y La Mata. Dentro del proyecto también se incluyen las voces de Ester -una mujer que huye después de la muerte de su esposo-, y de los niños crecidos.
Los investigadores:
En sus huesos,
en sus formas últimas palpables,
se condensaron hasta la extinción
lo que alguna vez fueron:
lunares, masas turbulentas, quejas,
luego humus, tierra, tejido terco
(ya no un testigo acusante)
que con el peso de los días
se va tornando lento
en fina capa transparente.
En adelante, el informante:
Escuchamos algo, sí, pero no dijimos nada, no logramos decir, el agualluvia se agolpaba en las cornisas. Escuchamos algo pero nos distrajo la baba del caracol vertiéndose; el calor del verano, el hastío, relamiendo las caras; creímos que era el traca traca del tren. No dijimos nada, de todos modos, ¿cuántos trenes no existen ya sobre los pueblos muertos que aplastaban? ¿Será que acaso, si abrimos la boca, la panza terminará reventándose? Nos fuimos. De los montes hacia el norte, ya sabíamos, viene generoso el viento.
Los investigadores:
¿Qué les hicieron?, ¿a los que mataron los mataron porque venían en la lista, o porque se querían defender? ¿Y ese día qué más hicieron?, ¿alguna advertencia? ¿Y por dónde llegaron? ¿Y a ese otro muchacho por qué se lo llevaron?, ¿a quién se los robaba? Nos contaron acerca del burro-bomba, ¿dónde fue eso?, ¿cómo fue eso?, ¿en cuántos volaron? ¿Las conexiones estaban ahí hace mucho o se hacían y se deshacían? ¿Se fueron? ¿De verdad se fueron? ¿Quedaron ahí como centinelas?
Los testigos:
Ese día, cuando llegaron al pueblo, preguntaron si los otros vivían ahí, si tenían mujeres ahí, preguntaron si bailaban. También si les cocinaban ahí, si pegaba el sol en la tarde, si paseaban de vez en cuando. Mientras preguntaban querían saber si habían ido antes al fin del mundo, si habían hecho el amor ahí, si tenían gallos y si sus gallos cantaban o cacareaban. Si cantaban con el sol, como los gallos normales, o si eran desfasados y cantaban a las once, a las siete, a las diez. Si había días en los que no cantaban.
Los investigadores:
De ese día, sin embargo,
no quedan fotografías.
Hay una de antes,
en la caja de madera enterrada en el monte.
Atrás, a la izquierda,
un hombre con sombrero se pregunta dónde poner las cosas.
Atrás, a la derecha,
difícil de ver en la luz sobreexpuesta,
un niño recién nacido es extendido al sol.
Por los trajes que usan las mujeres,
y porque el cuerpo tenía dos líneas en la frente
pudimos inferir que el niño era él.
Su madre, Ester Martínez,
mira de frente a la cámara.
Testigos afirman que decía
desde que volví del monte
no me sabe bien la comida.
Y se alimentaba de un caldo
que siempre le quedaba negro.
La mata:
Las ramas que se cruzan en el fondo del monte
no pueden contarse, tienen un principio vital,
como los dedos gordos heredados de la familia,
y las cosas que caen
sin remedio del cielo:
torrente del agualluvia.
El agualluvia golpea insistente las costras,
el agualluvia atenta a la solidez de las piernas,
humedece con su lengua el agualluvia las cosas
las rosetas, las ciénagas,
las aguas verdes del litoral.
Así,
se abren los cardos como frailejones,
se abren las gencianas, teresitas y los cachitos,
los geranios silvestres,
las orquídeas plegaderas
que crecen solo lejos del mar
y en el arbolar
que digiere con dificultad el monte
hay matorrales en cañadas que nadie distingue.
El pelo del monte se enmaraña entigrecido
chasquean
las barbas colgantes de liquen chasquean
¿pero dar de vivir en una mata
clara sólo en su espesura?
El monte tiene dientes que no saben dar de vivir a los niños.
¿Y los labios?
¿Y las miradas que son también labios?
¿Y lo que besa su centro?
*
Y si del suelo brota sal
y forma una cañada arenosa
de dos pozos,
se necesitan piedras
que señalen el camino.
Pero si nadie sabe cómo contener la sal
ni hacer que florezca de nuevo en las fosas,
los hechos se cristalizan
en una irrupción accidental,
extraordinaria,
y no como la detonación
de algo que venía entrañándose.
En su momento se sintió como una avispa
taladrando por dentro las vértebras,
(luego se sintió el fogonazo,
después sí al fin como nada).