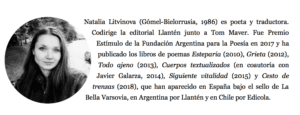Los hongos
crecen sobre el moho
de los árboles.
Arranco sus cabezas,
y escupo
sin tragar.
Tengo aliento
a humedad,
a subsuelo,
a escondite.
Aplasto los pétalos
de las amapolas,
me pinto la cara
con su jugo.
Lamo el polvillo
de las mariposas,
abro el caparazón
de los escarabajos.
La fuerza de lo débil
me posee.
*
Abrazada al animal,
a su cintura
irregular y amplia,
su pelaje
me hace cosquillas
mientras desprende
un olor nauseabundo.
Mi mejilla toca su pecho,
y sus latidos
se escuchan.
¿A qué velocidad irán
su corazón y el mío?
¿Cuál de los dos será
más rápido
en medio del bosque?
Me aprieta
más que los hombres,
entonces despego
la cabeza de su pecho
y miro sus cuernos,
brillantes
ramas barnizadas.
Los acaricio
y cuelgo en ellos
mi cadenita.
Puedo quedarme acá,
mirando esos ojos negros
que nunca lloran.
Los míos secos
de tanto desear.
*
Si me abofetean
pongo la otra mejilla.
Experimento
la irrigación de la sangre
y la exaltación de la piel,
un dolor antiguo
actúa en el organismo.
No cesa
el estado de alerta,
listo el cuerpo
para recibir
el impacto.
No temo
a los animales,
a la noche,
al crujido
en el estómago.
Los cerdos roen
los cimientos,
remueven sobras
y ruinas con sus hocicos,
comen lo que encuentran,
indiferentes al sabor.
Nosotros en cambio
nos acostumbramos
al hambre.
*
Como tumores
o mariposas nocturnas,
en mí viven
los que ya no están.
Duelen como los huesos
en los días de humedad
o las quemaduras
en los días de sol.
Armoniosos calambres
trenzan mis músculos
y me hacen bailar en la cama.
Como los juguetes
de un niño que creció
o la cuchara limpia del hambre,
duele este dolor llevadero.