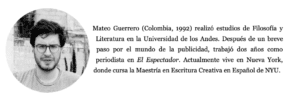Fotografía: Adrián Hueso
Hay una pregunta abierta en el corazón de las cuatro novelas de Daniel Ferreira (San Vicente de Chucurí, 1982) y, aunque esa inquietud nace del diálogo con la historia reciente de Colombia, se parece mucho a la que nos podríamos plantear en cualquier lugar del mundo: ¿cómo escribir sobre la violencia cuando hemos hecho del olvido uno de nuestros insumos esenciales? Y es que por más particulares que parezcan los materiales de Ferreira, esos bandoleros baladíes, las masacres en las fiestas de pueblo, las bombas contra los periódicos de provincia y las tensiones entre trauma y memoria generan cierta resonancia a la que no le importa si venimos o no de un país con violencias enconadas y recurrentes, como Colombia.
Aunque tienen alcances generales, los temas de las novelas de Ferreira no dejan de ser urgentes, ni de remitirse a una Colombia que, tras la firma de los Acuerdos de La Habana debería mirar atrás para empezar a hacer las paces con sus muertos. Eso, si quiere evadir el destino de uno de los personajes de Ferreira a quien sus antepasados le prohibían “siquiera mencionarlos porque de nada servía recordar la imagen de sus miembros sexuales cortados y puestos con alevosía dentro de las bocas abiertas, ¿para qué?, el que siembra odio recogerá odio, decían las ancianas, y morían en silencio, resignadas, mientras cubrían con el sudario el cuerpo del esposo muerto, y sepultaban el pasado para que no volviera a repetirse, sin saber que lo que se sepulta, erupciona”.
Acaba de publicar El año del sol negro, su cuarta novela con las guerras colombianas como telón de fondo. ¿Cómo ha evolucionado su mirada del conflicto después de volver sobre el en cuatro novelas y durante más de diez años?
Los países latinoamericanos sí tuvieron posconflictos tras las dictaduras y los derrocamientos y las guerras limítrofes y el exterminio de las guerrillas y el Plan Cóndor. Eso le permitió a la literatura crear una revisión distanciada del pasado. En Colombia, todos escribimos sobre un país cuya metáfora era un Palacio de justicia en llamas con un hombre dando maíz a las palomas.
Creo que la paz entre el gobierno de Santos y las Farc modifica el futuro, pero, sobre todo, crea una perspectiva nueva sobre el pasado, y esa perspectiva en Colombia no la habíamos tenido por la continua espiral de conflictos sociales que atravesaron el siglo XX.
Hace apenas dos años, mientras Juan Manuel Santos y las Farc intentaban convencernos de que la paz era la única oportunidad de reconciliarnos, muchos sectores intentaban persuadirnos de que había que hacer trizas los acuerdos. Ese sector es el que gobierna actualmente el país del posconflicto, pero la sociedad no es la misma.
Ha pasado muy poco tiempo de aquel acuerdo, mientras tanto la mano negra sigue matando a los líderes sociales y las comunidades se enfrentan a nuevas alianzas entre mercaderes de la droga y mercenarios de la guerra y a procesos de bandolerización. La evidencia es la disminución exponencial de la barbarie y el paso que se dio a una justicia especial donde prima la búsqueda de la verdad, y eso crea una distancia entre generaciones.
Creo que la paz cambia incluso la forma de hacer la literatura, porque cambia el modo en que vemos el pasado, aunque la literatura no avanza tan rápido como la vida y aún no sabemos el salto que el país ha dado con la firma de la paz. Durante esos mismos años del acuerdo yo intentaba escribir una historia que ocurría en un territorio y tiempo imaginario: el año 1900. Estaba de regreso en Santander en el momento más oscuro de esa región: el albor de la Guerra de los Mil Días. Ese es el momento en que el liberalismo de estirpe “radical”, que apelaba al retorno de las ideas liberales que alejaban a Colombia del antiguo régimen colonial, ese liberalismo se derrumbó y dio paso a una hegemonía conservadora que duró 40 años y fue el que volvió a retomar Gaitán señalando las contradicciones de una sociedad organizada sobre explotadores y explotados, que es la que estalla en 1948. Y luego, de esa misma derrota, surge la lucha guerrillera.
Supongo que el pasado es inmodificable, pero las sociedades cambian y los juicios generacionales sobre el pasado son necesarios para descifrarnos. Yo me he vuelto pacifista y anarquista por mis propios medios, pero no necesariamente por escribir sobre el pasado. Las historias que escribo son sobre derrotas morales y políticas, y derrotas de la utopía y derrotas del individuo, casi siempre derrotas, es decir que escribo una literatura de derrotados.
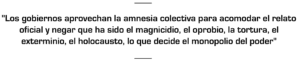
En algunas de sus novelas usted narra hechos pasados, de los que no fue testigo y en esa medida, su trabajo se nutre de documentos como notas de prensa, registros notariales, declaraciones jurídicas, etc. Explíqueme un poco las minucias prácticas de ese trabajo de archivo y cómo se realiza el tránsito que va, de esos materiales “brutos”, al registro de lo que convencionalmente llamamos “literario”.
Lo más cercano a eso que plantea, entre las novelas que he publicado, pasa con Rebelión de los oficios inútiles. A partir de la lectura de un periódico de provincia, el diario El Trópico, que se publicó entre 1969-1975, fui entrando en un mundo que no había conocido, puesto que nací en la década de los 80. El periodo al que me introdujo fue los años que iban desde la subida al poder, con fraude, de Misael Pastrana, pasando por el fin del Frente Nacional y el gobierno del Estatuto de Seguridad, de [Julio César] Turbay.
Mientras dejaba de asistir a clases para leerme completo ese periódico en el archivo de historia de la Universidad Industrial de Santander –esto es hacia 2005– yo no pensaba escribir aún una novela con esos materiales. Estaba en busca de información que me permitiera escribir el perfil de un periodista convertido en guerrillero.
Antes de plantearme una novela, tendría que haber otros nexos más profundos que no conciernen necesariamente al trabajo de archivo y que pertenecen a la vida y a la literatura. Cuando ya me vi reconstruyendo un tiempo imaginario que exigía antes una comprensión global del ambiente político –el de la persecución estatal y el oprobio del movimiento de los sin tierra– para inventar el clima de la novela, el archivo sí adquirió un nuevo sentido.
La historia del periodista Joaquín Borja dentro del mapa de persecución y exterminio de ese pequeño movimiento que lidera Ana Larrota (personaje que hallé también en el periódico El Trópico) me devolvieron a las notas y detalles que había encontrado años atrás, y me empujaron a ahondar en la historia madre de Colombia en los años 70.
Para entender el contexto político donde estaba imaginado a los personajes de esa ficción recurrí entonces a todo tipo de fuentes: las publicaciones de izquierda de la época como la revista Alternativa y Alternativa del pueblo, la biografía del periodista que fundó El Trópico, Jaime Ramírez, de quien al fin reconstruí un perfil con testimonios directos y la voz de quien había sido su compañera entonces, Gabriela Rueda.
Al final, lo que intenté con todo ello fue un relato donde el pasado y la ficción fuesen inextricables, donde personajes de la microhistoria local pasaran por la alquimia de convertirse en personajes literarios, donde el archivo fuese parte de la narración y fuese consubstancial al relato.
Desde la independencia, la historia de Colombia está llena de confrontaciones sangrientas que tienen escasa representación en el presente y en la memoria colectiva de los colombianos. ¿Cuál es su interpretación de esas lagunas? ¿Qué puede hacer la literatura frente a esos borramientos en la memoria?
Estamos constantemente olvidando. Tiramos a la basura los archivos de fotos, las cartas, los rastros. Nos avergonzamos con los secretos culpables de familia. Si tuvimos un asesino en el árbol lo convertimos en tabú. Mientras tanto, los gobiernos aprovechan la amnesia colectiva para acomodar el relato oficial y negar que ha sido el magnicidio, el oprobio, la tortura, el exterminio, el holocausto lo que decide el monopolio del poder.
El arte se resiste y trabaja contra ese borrado natural y sistemático. Por eso está después de la memoria, no en lugar de la memoria. Tenemos pasado. Hay realidad. Hay hechos. Hay testigos. Hay memoria. Hay crónica. Hay historia. Hay historia madre. Y hay literatura. Esta trabaja con todo lo anterior y es indestructible, salvo que los promotores de la economía naranja logren su cometido y conviertan a los artistas en emprendedores.
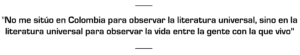
En sus novelas, la violencia y el desgarramiento del conflicto aparecen descritos desde varias voces que en la mayoría de los casos están enmarcadas por la simpleza y las grandes pasiones que resisten en los espacios cotidianos. ¿Qué autores han determinado su manera de escribir sobre este tema?
Quisiera pensar que son los autores que más me gustan. Pero hoy frecuento otros autores distintos a los que leí mientras escribía esas novelas. Entonces prefería a los escriben sobre la gente que se opone al poder y las historias de la opresión y a la pérdida de un país, como Agota Kristof, Gao Xigian, Reinaldo Arenas. Aquellos acusadores de la humanidad que enjuiciaron toda una época: Thomas Bernhard, Orwell, Fernando Vallejo. Aquellos que revolucionaron las formas modernas del relato: Coetzee, Vasili Grossman, Roberto Bolaño, Amos Oz, Günter Grass, Milorad Pavic, Saramago. Aquellos que sitúan sus relatos en la frontera entre la historia, la vida personal y la realidad: Isaac Babel, Nellie Campobello, Elena Poniatowska, Carrere. Aquellos que escribieron sobre los anónimos, los olvidados, los derrotados, los antihéroes, la incomunicación, el tabú, el absurdo de la existencia: Chejov, Rulfo, Welty, Kafka, Rodolfo Walsh, Camus, Foster Wallace, Henry Miller. Aquellos que buscaban la desmesura de la novela bíblica: Faulkner, Tolstoi, García Márquez, Tomás Eloy Martínez. Los leí mientras escribía mis novelas. Hoy leo a Piglia, a Félix Romeo, a Carlos Busquets, a Brandys, a Svetlana Alekxievich, a algunos de Bogotá 39, algo que se parezca a como veo el mundo. Pero no me sitúo en Colombia para observar la literatura universal, sino desde la literatura universal para observar la vida entre la gente con la que vivo.
Hay lectores que reprochan que en sus libros, si bien las mujeres tienen papeles centrales, las figuras femeninas recuerdan cierta tradición en la que este tipo de personajes, o bien aparecen revestidos por un halo mitológico, o son caracterizados mediante el énfasis que una mirada masculina hace de su corporalidad. ¿Qué tiene que decir frente a esa crítica?
Los personajes de mis libros están ahí porque desempeñan una función dramática en el relato. Si no se entiende esa función, entonces la mirada tiene otros lentes. Si algún personaje parece estereotipado es porque la literatura también trabaja sobre el estereotipo y el arquetipo, que son construcciones culturales y temporales. Además el escritor no se inventa los estereotipos ni los arquetipos, los encuentra ya construidos. En mi caso, intento siempre llevar a los personajes a situaciones de ruptura y de contraste justamente para que el lector se incomode y cuestione desde su individualidad lo que está leyendo. Aplicar criterios del presente para construir personajes de época me parece un error de composición. Mientras los críticos me envían el manual de instrucciones para la construcción de personajes bajo teorías de género, seguiré ocupado escribiendo.
Su proyecto de escritura está planteado como una serie de cinco novelas sobre la guerra en Colombia. ¿Qué puede adelantar sobre el cierre de esa serie en su próxima novela?
Trata sobre el mecanismo sutil de borrado de la memoria.