
Luego de la publicación de tu primer cuento Hueso duro (1979), tu recorrido por la literatura ha sido largo. ¿En qué momento comienzas a interesarte en escribir literatura infantil? ¿Hubo libros o autores que catalizaron esa decisión?
Es una pregunta que nadie me ha formulado y me da pie para decirte algo: yo tuve un largo recorrido antes de Hueso duro, solo que no publiqué (felizmente). Escribo fábulas desde niño. Me gustaban las fábulas de Tomás de Iriarte y Esopo, por ejemplo. Mi padre, por fortuna para mí, compraba las Nuevas enciclopedias temáticas y yo aprovechaba que nadie las leía para quedármelas. Era feliz.
¿Cómo comencé a escribir? Por mis sobrinos, que en ese entonces estaban pequeñitos. Yo hacía los cuentos con ellos. Me decían, por ejemplo: “Háblame de una hormiguita”. Y yo les decía: “Bueno esta es la historia de una hormiguita que quería ser escritora”. Y se reían. “¿Pero cómo puede ser que una hormiguita sea escritora?”, a lo que yo respondía: “Sí que puede ser escritora, pero en cuentos. Más bien, díganme ustedes: ¿Cómo quieren que sea?”. Y ellos respondían: “¡Muy astuta, y sincera!”. De ahí salió, por supuesto, La hormiga que quería ser escritora, pero también El asno que voló a la luna, entre otras varias historias. Y los valores que aparecen en los cuentos son en realidad los valores que yo aspiraba para mis sobrinos.
Yo quería que fueran honestos, auténticos, imaginativos. Les decía: “A ver, dibujen esto”, y les daba una hoja de árbol para que la dibujaran. Luego observábamos juntos los dibujos y les hacía notar nuevos detalles: “¿Qué falta? Miren, la hoja tiene dientes de serrucho. Y tiene venitas. Tiene pecas. Tiene unos piojillos blancos. ¿Lo ven?”. Eso los maravillaba, porque veían que la hoja no es simplemente la hoja. La hoja tiene vida, venas y por ella circula la savia. Así iban saliendo los cuentos. Mientras yo observaba el mundo con mis sobrinos. Es así que a los veintiocho años, cuando me embarqué en la escritura de cuentos para niños, no ocurrió nada realmente extraordinario. Era algo a lo que ya estaba acostumbrado.
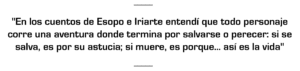
Aunque hay una distancia obvia entre Montacerdos y tus cuentos para niños, puede verse en la experiencia de Maruja y Yococo, al igual que en cuentos como “La hormiga que quería ser escritora” o “El perro chimú que se enamoró de la luna”, una apuesta por la esperanza ante las vicisitudes, una lógica del tesón y la resistencia. ¿Podría decirse que estos valores atraviesan el grueso de tu obra?
Sí. Yo pensaba en estas cosas desde muy niño. Tan sólo a los ocho años ya sabía que sería escritor, pero mi escritura no funcionaba, y sufría mucho (me da lástima pensar en eso hoy en día). Fue revisando los cuentos de Esopo e Iriarte que comencé a entender que en los cuentos todo personaje corre una aventura. Una aventura, llena de riesgos y de peligros donde el personaje principal termina por salvarse o perecer: si se salva, es por su astucia, por su picardía. Si muere, es porque… así es la vida. Eso lo tuve muy claro desde el inicio. Y tenía muy claro —sin teorías literarias, ni mucho menos— que el tránsito del personaje debía conmover, oscilar entre la tragedia y la esperanza.
Otro tema que atraviesa tus historias es la marginalidad. Esto se puede ver, por supuesto, en tus obras más decididamente sociales, como Montacerdos y Patíbulo para un caballo, pero también en tus cuentos infantiles. Pienso, por ejemplo, en “El asno que voló a la luna”, donde una comunidad margina a un abuelito por saber volar (mediante el tradicional baile peruano de las tijeras). Háblame un poco sobre tu relación con este tópico.
Yo simpatizo mucho con lo marginal, pues es el mundo que conocí. Cuando me subo a un micro y veo a un marginal, me enternezco porque de niño, sin saber realmente qué significaba eso, tenía una relación muy cercana con ellos. Bailábamos huayno y les recitaba poemas. Era feliz con ellos. Ese era mi mundo. Montacerdos, aunque no se llamaba así, fue mi barrio, real, material, y existe. Ahí me crié y sus personajes no son inventados. También cabalgué cerdos. Y fue muy divertido.
Por eso ir a la universidad me golpeó tanto. Pasé cuatro o cinco años sin darme cuenta, pero no estaba entendiendo ese nuevo mundo citadino. No sabía por qué, pero estaba lleno de angustia, incluso cuando escribí Hueso duro, ya a los veintiocho años. Yo admiro mucho la sabiduría occidental —de la cual, obviamente, también soy parte—, pero me entiendo realmente en mi barrio. A Ribeyro, a quien admiro y quiero mucho, no lo entiendo como a José María Arguedas o Ciro Alegría. Veo su sufrimiento, pero es un sufrimiento de ciudad. Es distinto.
Ahora, sin embargo, acabas de terminar una novela basada en Lima.
Patio de Letras, sobre mis épocas en la Universidad Mayor de San Marcos. Ahora estoy retratando las esquinas, las molotov, la policía, las grescas, las peleas. Pero me ha costado identificarme con la ciudad. Yo soy de mucha nostalgia. Demasiada nostalgia. Extraño Piura y extraño mi barrio. La risa auténtica de la gente que se ríe, que quizá no tiene trabajo, o que si lo tiene, anda con problemas económicos, mal vestida… Mis patas. Mi identificación con el lado de lo marginal me es natural. Eso sale de la sangre. Lo que está en el recuerdo.
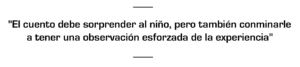
La literatura para niños suele tener una estructura más cercana a los mitos, las leyendas y, en general, el folclor. Esto me hace pensar en Paul Ricoeur, cuando dice que la narración —el mythos— no es un género, en términos de un artefacto de la cultura, sino una función central del lenguaje, una manera de recolectar y construir nuestro mundo. ¿Qué rol crees que juega la literatura en la construcción de mundo del niño?
La literatura es ficción, pero puede involucrar la realidad del niño. ¿Cómo lo hace? Deslumbrándolo. Fascinándolo. Conmoviéndolo con historias absurdas, insólitas y desconcertantes. Con hechos extraordinarios y carnavalescos. El cuento debe ser en primer lugar muy lúdico, algo que el niño no espere. El cuento debe sorprender al niño. Pero debe haber además el deseo de mostrar un valor trascendente, de conminar al niño a tener una reflexión filosófica, no en el sentido académico, sino de una observación esforzada de la experiencia. Qué se yo: el amor por los seres desvalidos, por la naturaleza; el respeto a la vida, a los ríos, a la pureza del mar, a los peces, las arañas… Me da lástima cuando matan arañas. Ya ves que soy un poco Yococo [nos reímos]. En todo caso, este espíritu folclórico que mencionas se da más en el mundo campesino y rural. En la ciudad nadie viene a ayudarme a levantar mi casa.
Justamente, el folclor, al cual están muy ligados los cuentos para niños, está muy ligado con el juego, en el sentido de interacción social. Hoy en día, sin embargo, los juegos para niños —si la palabra “juego” sigue resistiendo este significado— tienden a ser más bien solitarios. ¿Qué piensas de esto?
Lamentablemente vivimos en una sociedad enferma por el capitalismo que exige que los padres trabajen todo el día. Ellos dejan a los niños solos, o con sus profesores o niñeras, pero ellos no son los padres. Los niños deben tener ternura. De los padres y los abuelos. En la ciudad el niño tiene que estar protegido. Y se encierra como en una prisión. Incomunicado. A mi modo de verlo, es muy difícil crear sin un contacto con el mundo.
Para terminar, cito una frase tuya que me gusta mucho: “¡Y si la fe mueve montañas, cómo un asno no podría mover un par de alas!”. Y agrego: Si la literatura hace que un asno mueva un par de alas, ¿puede también ayudarnos a hacer de este mundo un lugar más justo, menos horrible?
Bueno fuera. Lamentablemente, la literatura no cambia a las sociedades porque estas no leen. Hay que ser buenos, pero no ingenuos. Los pueblos pagan muy mal a quienes realmente los defienden. Y nosotros también debemos saber defendernos.
