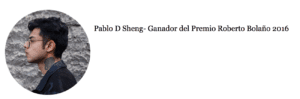Pablo D. Sheng (nacido en 1995, ganador del Premio Roberto Bolaño 2016), publicó este año Charapo, su primera novela que detalla las marcas que deja el viaje de un inmigrante desde la Sierra peruana al ruido y la rabia de Santiago de Chile.

El baño del taller no tenía ducha. Me rociaba las axilas con el chorro del lavamanos. En la construcción me lavaba el pelo, en una artesa que instalaron. Compraba champú en bolsita y hacía que me durara tres días. Allí, también, los trabajadores limpiaban sus ollas. Una vez me confundí y lavé mi pelo con lavalozas. Estaba hediondo a limón y se me puso tieso. Era peor que lavarse el pelo con jabón. No lo podía peinar. Por dos días anduve con el pelo seco y duro. Sentía que en mi cabeza había una alfombra saturada de virutas, lasque ni siquiera con aspiradora lograban limpiarse.
*
En los planos del terreno vi tiendas más grandes que otras. Los cuatros pisos eran iguales. Para la parte de la entrada diseñaron una plaza pequeña. El coreano dijo que pondría un par de pinos y un roble. A los turcos les pareció raro lo de los árboles propuestos. No coincidía con el paisaje. La placita quedaría solo con pasto, un par de sillas de madera y, al centro, una piletita. Por dentro, los locales mirándose cara a cara, enfrentándose sus maniquís, los montones de ropa y ofertas. Quizá un patio de comidas. A un costado, la salida y entrada para camiones y autos. Me pregunté por la sombra. Nada.
*
Volví a comer con cierta regularidad. La regla de pararme en el pasaje se mantuvo, pero uno de los coreanos me traía pan con queso y algunos rolls de sushi en plumavit. Al menos encontré una botellita plástica. Sacaba agua del baño y mi orina tenía mejor flujo.
*
El coreano jefe me pasó un pañito húmedo. Me dijo que remojara mis axilas. Íbamos a la iglesia. Como esclavo de coreanos creyentes, debería tener un alma. Recibir la hostia, por lo menos. Los coreanos entraban en camionetas, jeeps y autos largos, lujosos, con vidrios polarizados. Adentro había chilenos, supuse, sin la tez amarilla ni los ojos rasgados. Seguí todos los gestos de los demás. Me persigné rápido, con una leve reverencia al Cristo. Las bancas eran iguales a las de cualquier iglesia. No había diferencia en la manera en que estaban dispuestas. El cura habló. No entendí nada. Los que no tenían los ojos rasgados, los chilenos, se metieron unos audífonos. El coreano jefe me dijo que me los pusiera. La vocecita no pronunciaba bien el español.
Quedaban frases sueltas y las canciones no eran traducidas. Silencios a cada rato. La lectura del Credo no tuvo nada que ver con el que me sabía: PÍRITU SANT DADAR VIDA, DIOS VEDADERO, ALAVACIÓN, SALVACIÓN, PIRITU CREO, PERO RESURREITON MUEROS, EIMÉN, EIMÉN. Entrecerré los ojos. Al momento de comulgar, hice la fila tras el coreano jefe. Me hizo pasar antes que él. El vino olía fuerte, ácido. Cuando fue mi turno, sus dedos no depositaron la hostia en mi lengua. Cerró sus ojos. Di la vuelta. El coreano jefe, luego de recibirla, se la sacó de la boca, aún entera, ni siquiera humedecida. Y él mismo me comulgó.
La misa terminó. Nos fuimos al taller. Tenía hambre. Tomé agua. Para no quemar azúcar ni que volviera el apetito, me acosté. Los coreanos se quedaron arriba. Golpeaban las máquinas. Hablaban fuerte. Uno bajó a cerrar la puerta que daba a la escalera. Seguían gritando. La fatiga me adormeció. Después oí que limpiaban platos. Uno de ellos me trajo sushi bañado en salsa de soya. No comí. Los guardé para la mañana. Aproveché de cambiar mis calzoncillos y meé
en un rincón. Volví a acostarme. No oí nada más de arriba. Los ruidos se camuflaban entre mi fatiga y el sueño.
*
No había ningún coreano en el taller. Dejaron restos de arroz despachurrado en las máquinas. Estaba cerrado por fuera, por dentro también y no pude salir. No fui a trabajar en la tarde. Preferí quedarme acostado, esperando que el sueño me volviera. Dormí cinco horas y aún estaba cansado. Las luces se encendieron. Arriba se veían sombras. Llegaba la luz de los postes de electricidad. Me quité los pantalones. Saqué unas frazadas. Tendí los otros colchones para los coreanos. Vi a la Diana y al Charles. Estábamos dentro de la iglesia, los tres desparramados en distintos sitios. Yo tenía al frente la pintura en que Cristo carga la cruz. El Charles estaba en la mesa del cura y la Diana se acuclilló, apoyándose en el respaldo de las sillas. Me di la vuelta y me miraron. Atravesé la iglesia de un lado a otro. Llegué a otra imagen del vía crucis: Cristo torturado a latigazos. La Diana y el Charles caminaron de espaldas y tras ellos quedó el cáliz y más atrás la cruz con el Cristo colgado. Se abrieron las puertas. Entró mi hija y mi esposa, desnudas y tomadas de la mano. Corrí a verlas y les pregunté si me contestaron el teléfono. No me respondieron, sino que caminaron hasta la mesa del cura. Los otros dos sacaron vino y lo tiraron en sus cuerpos. Me paralicé. Desde una puerta, al costado izquierdo de la mesa del cura, apareció una monja vieja a la que no le pude ver el rostro. Se lo
tapaba el hábito y un velo. Subió a la mesa y ellos se acurrucaron en sus pies. Abrí los ojos. Las sombras de los tres coreanos jugaban en la oscuridad. Se movían. Además gritaban, gemían, chocaban sus cuerpos. Me levanté y prendí las luces. Estaban los tres desnudos. Subí corriendo y me quité el cabestrillo. Empuñé las dos manos para pegarle a las máquinas. Quise tirarlas al piso. No me las pude. Boté dos computadores. Pegué con mis puños en la entrada. Quería salir. Los coreanos me siguieron, desnudos.
Golpearon mis piernas y luego la cabeza. Entre los tres me llevaron hasta abajo. Yo venía aturdido. Me dejaron en un colchón, acostado. Me recompuse un poco. Trajeron un vestido de mujer y una peluca rubia. El coreano jefe me pasó sostenes y calzones. Esta es mi voluntad, me dijo. Con las manos, la derecha amoratada y amarillenta, la izquierda colorada, desparramé la vestimenta. Me tomaron por la espalda, uno me agarró de los brazos y el otro de las piernas. El que era mi jefe me puso la ropa interior de mujer. Pegaron la peluca en mi cabeza. El vestido se me ajustó y contorneó en la sombra una figura femenina, de pelo largo, liso. Me volvieron a tirar al colchón y pusieron música extraña, de letras coreanas y ritmos electrónicos. Las piernas me dolían. Apenas pude pararme. Intenté correr, hacer de nuevo escándalo, pero los coreanos me detuvieron.
El jefe dijo que tenía que hacer lo que quisieran. Me pararon en la cama. La música seguía sonando.
–Repite conmigo, todo lo que diga, de a poco.
De ahí te lo aprendes de memoria y lo recitas. Vamos,
dale: ¡NA-GA-HAM!
–¡NA-GA-HAM! –repetí.
–¡E-HUIM-SARAM!
–¡E-HUIM-SARAM!
–¡NA-WA-HAN!
–¡NA-WA-HAN!
–¡GA-YÁ!
–¡GA-YÁ! –lo dije y los otros dos se rieron.
Seguí con mis labios, concentrado, para repetir lo que me dijera.
–¡NA-WA-HAN-GAYÁ!
–¡NA-WA-HAN-GAYÁ!
–Todo junto: ¡NA-GA-HAM-E-HUIM-SARAM-
NA-WA-HAN-GA-YÁ-NA-WA-HAN-GAYÁ!
Lo repetí como me dijo y los tres rieron a carcajadas. Miré mis manos: la derecha palpitaba.