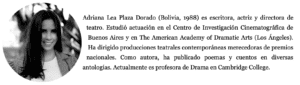¿Qué hombre de nosotros nunca ha
sentido, caminando por el crepúsculo o
escribiendo una fecha de su pasado, que ha
perdido algo infinito?
JORGE LUIS BORGES
Antes de que el cáncer le invadiera por completo los riñones, cuando yo era pequeña, papá me construyó una casa de barbies. No era una casa cualquiera, de plástico o rosada, como las de mis amigas. La mía era grande, de madera y con paredes empapeladas. Cada cuarto tenía un diseño distinto: el de la cocina uno de tazas y frutas; el de la sala de cine –porque mi casa también tenía sala de cine– era blanco y negro y mostraba iconos de Hollywood: Marilyn Monroe, Marlon Brandon, James Dean y Gregory Peck.
En la noche, la casa se iluminaba porque papá se había asegurado de que cada cuarto tuviese conexión eléctrica, pequeños focos abrigados por lámparas de cerámica y cristales de colores que formaban una A por mi nombre, detalle que sólo se notaba al prestar mucha atención. Las tejas del techo eran grises y de estilo germano. Papá había reunido restos de material que quedaban de la construcción de nuestra casa y se había pasado noches enteras moldeándolos cuidadosamente. En la planta baja se veía una piscina rectangular, que mi madre había pintado de azul eléctrico.
“¿Qué haces aquí en este frío?”, me pregunta Ismael, rodeándome con su brazo izquierdo. “Viendo estas muñecas”, le respondo con la mirada fija en la vitrina que tengo en frente. “¿Sabes que ésta es la juguetería que sale en Mi Pobre angelito?”. Tardo en darme cuenta de que se refiere a mi película favorita de la niñez. Ajá. Caminamos por la séptima avenida en un frío de tres grados centígrados. “¿Lograste entregar el ensayo esta mañana?”. Me quedo absorta en el gorro que lleva el chico que camina al frente; es negro, dice Yankees en letras blancas, tiene un pompón grande en la punta que se mueve con cada paso, y no respondo.
“Te cuento que he hecho una revisión de mi presupuesto y este frío de mierda va a dejarme sin un mango”. “¿Cómo así?”, le digo. “Claro, como me congelo tengo que parar en un café cada dos cuadras, me compro algo, agarro fuerzas y salgo otra vez al clima maldito de esta ciudad” me dice dándole un sorbo a su café americano, una mano pálida y temblorosa sujeta el vaso mientras la otra cubre con la bufanda la nariz y los labios partidos.” Y ese es el Hotel Plaza, también de Mi pobre angelito” nos detenemos en el semáforo. Get down on your knees and tell me you love me!Imita los sonidos y hace la mímica de disparar una metralleta. “Esa escena es épica”. Sí. “¿Ya sabes el resultado de tus exámenes?”. Enciendo un cigarrillo y miro al Plaza.
Costó mucho subir la casa de barbies al tercer piso. Se necesitaron cuatro personas para que la elevasen por el balcón, ya que no cabía por las escaleras. Yo, desde abajo y echada sobre el pasto, la veía ascender lentamente, impulsada por gruesas cuerdas que esos hombres tiraban desde arriba. Mientras la elevaban, vi que una bandada de pájaros color ceniza voló cerca. “No los veas, dicen que si los ves alguien se muere”. “En el campo se prende fuego para que no se acerquen” dijo uno de los hombres. Yo no estaba asustada aunque me tapaba los oídos porque gritaban cada vez más fuerte. Desde donde yo estaba echada, se veían pájaros volando alrededor de una casa, que parecía achicarse cada vez más al elevarse, queriendo volar junto a ellos. Algunos de estos se posaron en el techo, me paré para que sepan que yo era la dueña y que no iba a permitir que se la lleven. Era, sin duda, la casa de mis sueños. Invité a mis amigas a que la conocieran. Sabía que ellas podían tener muchos juguetes pero nunca nada como mi casa de barbies.
Subo por las gradas del edificio porque el ascensor, una vez más, no funciona. Me detengo en el piso once, no estoy cansada pero no tengo ganas de llegar aún al desorden de mi estudio. Me siento en el rellano. Las paredes se ven viejas y amarillentas por la humedad. Hoy, como toda la semana, ha llovido. En el techo hay grietas y siento caer gotas alrededor. No me muevo, no me quiero mover. Estoy sola junto al sonido del agua que, de alguna manera, me hace sentir viva. Decido no subir al doce y vuelvo a la planta baja sin pensar. Qué cosa complicada, el no pensar. Tomo el primer taxi que veo y es la primera vez que no charlo con el taxista.
Cuando volví a Tarija, el verano pasado, pasé por la casa donde crecí y, tal como las personas con el tiempo, había cambiado. Seguía siendo la casa diseñada por mi padre, pero la fachada era ahora crema en vez de blanca y se la notaba bastante descuidada. Arrugas del tiempo. A los pocos minutos vi que la puerta principal se abría y salía a la calle una mujer que me miró como a una extraña. Tenía razón, entonces ya era una extraña.
Al día siguiente fui a visitar la casa de barbies. Mi madre la había regalado hacía tiempo a las nietas de una amiga suya, porque decía que le darían mejor uso. Me senté y la observé un buen rato. A pesar de los años era la misma, o al menos yo la veía así, aunque la piscina estaba rota y el azul eléctrico de sus baldosas ya era gris. El empapelado de las paredes estaba manchado con crayones y lápices de colores, con excepción de la sala de cine. Allí la melena de Marilyn seguía siendo perla brillante y el cigarrillo en la mano de James Dean humeaba todavía. Entonces entró una de las nuevas dueñas de la casa de barbies. Sentí celos, esos que una niña siente cuando otra le roba un juguete. Ella invadía un espacio privado, ese que en realidad ahora era suyo. Me puse a limpiar con la manga del saco el techo lleno de polvo y la niña se me unió. Lo limpiamos juntas, sin decirnos nada. La letra A de las lámparas casi había desaparecido. Era ya tarde cuando salí y caminé sola hasta el cementerio. Hasta ese día no había querido visitar la tumba de papá. Esa noche lloré.
Bajo del taxi. Entro a la sala de espera. Son las cinco y cinco, voy retrasada. “Vengo a mi primera quimioterapia”, le digo a la recepcionista. Le entrego el resultado de los exámenes y lo adjunta a mi expediente. Me entrega unos papeles y leo: “Efectos secundarios como descamación, ardor, dolores punzantes”. Paso la página, buscando los espacios para la firma en cada hoja. Estadio III, firmo. Regional, firmo. Firmo todo lo que haya que firmar. Espero un buen rato. Me desvisto por completo y me ponen una bata blanca que seguro se me ve espantosa. Entra la aguja en la vena de la muñeca y el suero gotea de a poco. Transpiro. Mis manos se hacen puños, las uñas lastiman la parte sensible de la palma. Cierro los ojos, la anestesia hace efecto y, mientras duermo, una bandada de pájaros grises vuela alrededor de una casa, o una casa alrededor de ellos, y ya no me tapo los oídos al escucharlos.