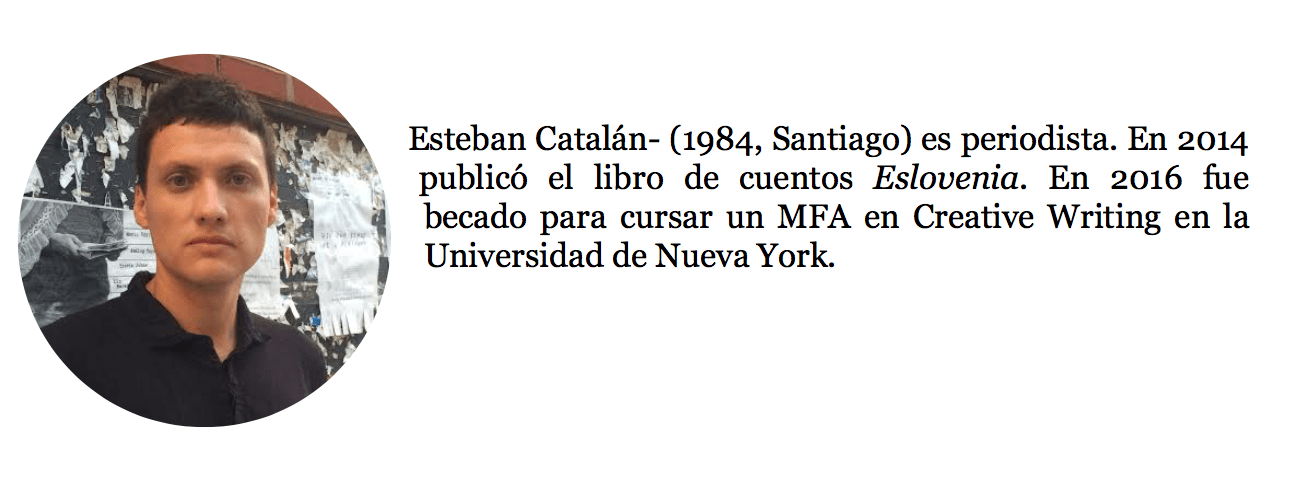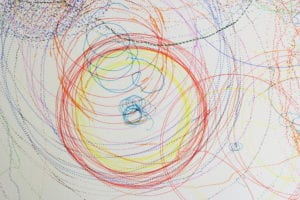
Entonces: hace un tiempo, cuando vivía en Santiago, tuve a cargo mi primer taller. Eran chicos desde quince a veinticuatro años. Se organizó de tal forma que fuera gratis y se privilegiara el ingreso de aquellos con menos recursos. Yo me ganaba la vida en una radio y al salir debía pedalear furiosamente por cincuenta minutos para llegar a tiempo, pero cada sesión valió la pena. Contra todo pronóstico, el taller lo iniciaron doce y lo terminaron doce, con textos hermosos y algunos corazones rotos en la ceremonia final. Ese día, después que los chicos me entregaran una caja de chocolates como regalo, se me acercó la madre de uno de ellos, Braulio, de apenas 17 años y autor de dos cuentos bellísimos y extraños. Me dice:
—Él es calladito, es retraído, no me habla mucho. Pero yo siempre supe que el Braulio tenía talento. Que está como iluminado.
—No hay tal cosa como el talento, señora— dije yo, que soy tan social como un puercoespín. Y luego le dije, para hacerla sentir orgullo: Su hijo trabaja y corrige, es un artesano. Su hijo es un arquitecto y a la vez un obrero.
La madre se alejó: nadie, en Chile, quiere un obrero en vez de un iluminado. Aunque sea un obrero de medio tiempo.
Ningún poeta, ningún artista, posee la totalidad de su propio significado, dice T.S. Eliot. De Eliot recuerdo que muy chico leí un fragmento de un texto que se llama Lune de Miel:
They lie on their backs and spread apart the knees
Of four sticky legs all swollen with bites
Cita Eliot que los escritores muertos nos parecen remotos porque nuestro conocimiento es mucho mayor que el suyo, pero a la vez son ellos a los que conocemos. A mí me pasó: desde entonces pienso que una luna de miel no es sino cuatro piernas hinchadas de mordiscos.
El día de la ceremonia final del taller, recuerdo, Braulio leyó de manera solemne y luego se dedicó a vagar por la biblioteca sin hablar con sus compañeros: un finísimo fragmento de platino cayendo a una cámara de oxígeno y bióxido de sulfuro.
Eliot, muerto hace cincuenta años, lo puede explicar a Braulio; la señora, que camina viva y confundida en mi recuerdo con una copa en la mano, no.
Hay una alegación hermosa de Eliot, cuando reclama contra quienes se quejan de que “demasiado aprendizaje mata o pervierte la sensibilidad poética”. Eso me recuerda otra frase que jamás olvidé, de un crítico francés que reseñaba a Bolaño: escribir es en sí mismo una forma de resistir a la adversidad, a la mediocridad, al mal. Fue la primera vez que sentí que el mal, leído como sinónimo de adversidad y mediocridad, era un concepto que se llenaba de sentido.
Decía también Eliot que el progreso de un artista constituye un ininterrumpido sacrificio personal, una constante extinción de la personalidad. En eso pienso ahora al recordar cuando se terminó la ceremonia del taller: Braulio y su madre caminando juntos, introvertido él, orgullosa ella, alejándose los dos un poquito más a cada paso en línea recta.