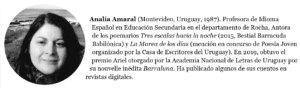por Analía Amaral

Foto por Paola Lambertin
I
Los Eucaliptos brotaron de la noche como gigantes negros, al tiempo que las luces del ómnibus serpenteaban y desaparecían tras una curva. Sola ya, y sin más distracciones, mis ojos siguieron lentamente el camino de tierra que cortaba como un tajo el Monte oscuro hasta alcanzar la loma coronada por un halo blanco que delataba la presencia oculta de Barraluna.
Aquella arboleda infinita que rodeaba al pueblo desde los cuatro puntos cardinales había sido plantada setenta años atrás, cuando el hombre al que habían bautizado como el Muerto, dueño de todos los terrenos linderos y circundantes al pueblo, proyectó el sueño -o la locura, según a quién le preguntes- de expandir la forestación que consumiría incansablemente y en pocos años el paisaje donde antes se había tendido un sereno manto de lomas y praderas.
Ya sea que hubiera perdido la cabeza o pronosticado un futuro brillante, el resultado fue el mismo. Al Muerto lo alcanzó la muerte y le quedó ese sobrenombre tan poco original que sólo podía ser explicado por el simple hecho de que era su tumba la única que descansaba escondida, tapada de arbustos enanos en algún rincón entre los árboles, tal como él mismo lo había solicitado, mientras que al resto de los fallecidos los llevaban, y todavía los llevan, a enterrar al cementerio de la ciudad más próxima.
Contrario a sus deseos, al Muerto lo siguieron generaciones más relajadas y menos interesadas en retomar el proyecto del patriarca. Entre tanto, los vecinos esperaban con ansias al Dueño elegido que volvería a talar los Eucaliptos para así restaurar el orden natural de las cosas. Pero en los años siguientes no se hizo mucho más que vender y revender, saltando de papel en papel, rellenando los registros, movilizando primos olvidados, escribanos, agrimensores, e inversores dubitativos hasta que ya no se supo quién era quién en ese largo carnaval de compraventa y ni siquiera los propios habitantes de Barraluna conocían al actual Dueño. Ni siquiera el Alambrador, en cuya taciturna persona recaía la obligación de conservar la omnipresencia del alambrado que establecía la frontera abrupta entre el pueblo y el Monte. El hombre sólo conocía la plata que puntualmente se le acreditaba en un banco de la ciudad y esa era la única manifestación con la que el Dueño probaba su existencia.
Los Eucaliptos habían llegado al mundo con la misión de concebir el progreso pero la dimensión del plan había sido tan absurda que los árboles terminaron por tragarse el amplio espacio que antes se había prestado para trabajar. La tierra estaba ahí pero nadie podía hacer nada con ella, y así, como en cualquier encrucijada, estaban los que se quedaron y los que se fueron. Mientras las lomas se iban tapando de interminables hileras de follaje, también se iban extinguiendo los peones, los galpones, las praderas, los viñedos y el ganado. Pero lo que realmente lamentaba la gente era la ausencia de las fiestas. Las domas, lloraban los viejos, el raid, la elección de la Reina de la Vendimia y aquellas guitarreadas que culminaban con todos los festejos y gestaban el baile. Todo eso había perdido su razón de ser. Las mujeres ya no se reunieron para compartir sus cocinas, los caballos se vendieron junto con los cueros de las monturas y el lazo de fraternidad con otros pueblos se fue disolviendo gota a gota hasta escurrirse del todo. Para confusión de muchos, hasta el cura de la iglesia tiró la toalla y terminó por emigrar a tierras más alegres. Nadie quería venir. Todo se iba esfumando ya fuera en la muerte, en la migración o en la lenta pudrición de un cuerpo inerte atrapado en un pueblo donde no pasaba nada. De los antiguos empleados de la estancia sólo el Alambrador y sus descendientes continuaron ejerciendo su oficio incansablemente mientras que el resto de los mortales se repartía los trabajos entre los cargos públicos, el puesto de empleado en el almacén del Tano y las ocurrentes changas que los vecinos solían inventarse para ayudarse entre parientes y amigos, y cuyo pago, la mayoría de las veces, no pasaba de ser un trueque entre el arreglo de una puerta rota y una sedienta lechuga plantada en la tierra seca del patio.
Todavía conservaban algunos la esperanza y por eso, muy de vez en cuando, renacía la ilusión de talar los Eucaliptos y resucitar así el sueño agropecuario. Pero, por más torrente de cartas y proyectos bienintencionados que emanara todos los años hacia la Capital en busca del Dueño perdido, quien aparentemente no parecía interesado en nuevos emprendimientos, aquel deseo perdía su camino sin devolver respuesta. Otros pueblos habrían sido testigos de su propia muerte pero Barraluna permaneció impasible, eterno en el tiempo, funcionando lento y seguro como un reloj herrumbroso que empuja hacia arriba sus agujas y pelea por alcanzar cada segundo sin saber cuál será el último.
De esa forma, lo que el humano había abandonado, la naturaleza lo reclamó invicta. Los Eucaliptos abandonaron poco a poco su aire extranjero hasta convertirse en el refugio de toda la fauna, roedora y reptil, que se iba escurriendo entre los ordenados corredores ahora acometidos por una euforia salvaje de arbustos y coronillas que se aferraban al mínimo espacio de tierra libre que encontraban. Barraluna terminó encerrada dentro de una muralla verde que observaba a cada uno de sus habitantes como un ejército apostado a la espera de la orden que le permitiera invadir. Mientras tanto, el ejercicio filosófico preferido por los viejos era preguntarse si no serían ellos los verdaderos presos entre los alambres, al mismo tiempo que, en el otro extremo, entre los jóvenes, abundaban las supersticiones: luces malas, gualichos, lobizones, gatos monteses del tamaño de un león, parcas y sicarios. Y, sin embargo, a pesar del misterio y la negrura del Monte, no había persona, candado o trampa que impidiera la entrada o salida. El Alambrador sólo alambraba y apenas te miraba meditabundo si alguna vez pasabas a su lado. Y es que, en realidad, parecía que al Dueño no le importaba que la gente se paseara por allí todo el día, buscando quizás el sentido de la vida o simplemente algún yuyo perdido sin valor pero que bien podía pasar por planta medicinal.
En esos divagues se distraía mi mente durante los interminables minutos que siguieron desde la entrada del camino hasta la loma blanca, donde me recibió la explanada brillante de luces que se abrieron como un abanico. Ciega por el brillo, me precipité hacia el comienzo de la calle principal y seguí derecho sin detenerme hasta llegar a la plaza ubicada en el centro.
No había nadie afuera. Era madrugada. Las altas figuras de los focos de luz me vigilaban mientras los ecos de mis pisadas rebotaban en las puertas y se perdían por las calles de tierra desierta. Me di permiso, por unos minutos, para repasar las fachadas altas y planas que seguían iguales a cuando me había ido. Primero, la augusta e inmaculada Policlínica del doctor Olivera, que se llevaba el primer puesto a la edificación más grande de Barraluna, siendo seguida en segundo lugar por la casa de Gladys, y en cuya planta alta todavía se mantenían encendidas las luces que me advertían de la figura desvelada del hombre, como si en cualquier momento su silueta fuera dibujarse en el contraluz de la ventana. En la esquina siguiente se encontraba el boliche a medio cerrar de Medina, con sus ladrillos a la vista y sus ventanas de luces tenues por donde se podía observar a los últimos borrachos de la noche, reacios a retirarse, y a quienes seguramente el bolichero no tenía ganas de echar por lástima o por la ilusión de cobrar algún peso más. Del otro lado de la plaza, yacía el viejo banco, cerrado por décadas y tapiado de tablas envueltas en un embrollo de enredaderas. A la derecha, la Junta Local donde Gladys había pasado la mitad de su vida y, enseguida, la casa verde de Alceste y el pequeño club social en donde Ada y Marcela participaban de todas las matinés organizadas por el liceo, siempre seguidas fielmente por un Renzo enamorado.
Aquellas imágenes me regresaban a un mundo que por años recordé como un cuento y me devolvían el hecho irrefutable de haber vivido en Barraluna, como si mis pies retomaran el ritmo de una danza no bailada por años pero que el automatismo de mi cuerpo todavía recordaba.
Más resuelta, sabiendo que estaba a minutos de mi destino, crucé el desierto gris de la plaza directo hacia la calle que se cortaba unos metros antes de llegar al alambrado. Lo esquivé de un salto y tomé el sendero que se desviaba en una diagonal torcida, escondido debajo de un manto de hojas y pastos amarillos.
II
La Tapera asustaba a todo el mundo. Había sido construida mucho antes de la llegada de los Eucaliptos y los primeros pobladores, cuando toda aquella extensión no era más que una tierra sin nombre. El Muerto nunca había querido demolerla, guardaba para ella un cariño nostálgico. Quizás porque era ahí, lejos de la aguzada vista de su mujer, donde se iba a empapar de los calores de las amantes, según la memoria popular. Luego sobrevino el caos de la herencia, que terminó por salvarla, y la tarea de su destrucción quedó relegada a la presión del tiempo.
Contra todos los pronósticos, la Tapera resistió. Ni las más fuertes tormentas, aquellas capaces de sacudir el Monte, atinaron a destrozarla, ni la humedad porfiada alcanzó a pudrir las paredes. Reposaba en medio de la penumbra y el ramaje como una inquietante presencia gris que acosaba a las mentes más delicadas: un satélite estático flotando en la órbita dormida de Barraluna.
Igualmente el pueblo le debía su nombre y esa era la segunda y orgullosa razón, y quizás la más importante, de por qué el Muerto no la había hecho desaparecer no bien plantados los Eucaliptos. Su aburrida leyenda fue lo primero que nos contaron en cuanto comenzamos la escuela. Digo aburrida porque Barraluna nunca había estado ni cerca de ser partícipe de ningún mito patrio o crónica independentista. Los hechos tanto modernos como históricos siempre la habían eludido y era por eso que los viejos se cinchaban de las canas, buscando en su memoria maleable cualquier anécdota, por más simple que fuera, para contarles con apuro a los niños recién salidos de sus cunas, tan entusiasmados como sacerdotes perdidos en su epifanía.
La historia que nos contó la solemne maestra ese primer día de escuela fue la siguiente. El primero en llegar, según el cuento, fue un antepasado del Muerto, el Loco Barraluna, quien al ocupar el territorio encontró la casa desnuda de muebles y objetos pero habitada por un anciano esquelético, envuelto en un poncho más grande que él, y cuyos ojos brillaban rojizos como dos gotas de sangre que desteñían la pelambre blanca de su rostro. Barraluna no se hizo esperar para preguntarle por su nombre pero el viejo se negó. En ese momento, si hubiera querido, el antepasado podría haberlo matado sin que nadie se enterase, bajo la callada complicidad de los hombres que lo acompañaban, pero la curiosidad pudo más que el apuro de reclamar la tierra. Les dijo a sus acompañantes que armaran campamento al abrigo de unos árboles mientras él se quedaba con el viejo a quien ofreció algo de su comida con la esperanza de sobornarlo. Pero el viejo no comía ni bebía, lo que aumentaba aún más su misterio. Le preguntó su edad pero tampoco hubo respuesta. Le preguntó cómo había llegado ahí, qué era lo que estaba esperando, si había sido él el constructor de la casa y ahora el fantasma que la habitaba. Pero tampoco hubo respuesta. Pregunta tras pregunta seguía Barraluna, inventando otras nuevas que a las pocas horas ya poco tenían que ver con el viejo. Preguntó por él mismo, por el destino de su plebe, por todas las personas que debieron nacer y morir, llegar y perderse, para que él pudiera ahora estar sentado hablando con el viejo. Preguntó por el tiempo, la muerte, la ignorancia, el destino. Preguntó por el suelo que yacía debajo de él, por la creación de una roca, por la vida fugaz de una polilla, por las rutas del sol y la pequeñez de su cuerpo frente a la inmensidad del cielo. Sus hombres, asustados, iban y venían con las pocas provisiones que iban racionando para aquel viaje que ya había durado mucho más de lo sensato pero, al tercer día del interrogatorio, Barraluna ya no quiso comer. Dos de los hombres decidieron volver a la ciudad en busca del hijo de su patrón. Los otros dos se quedaron cuidando de él. Catorce días en total pasó el hombre dentro de la Tapera y el último día, cuando el hijo finalmente llegó, este se encontró con que los dos empleados habían levantado el campamento y desaparecido. Entró en la Tapera armado con una pistola pero no encontró al padre, solamente al viejo. El hijo no habló, temeroso de caer en la misma locura que el padre y, no bien vio el poncho raído, abrió fuego contra el viejo apuntando al medio de su cara en la que quedó un agujero sangrante donde antes estaba la nariz. Entonces comenzó a buscar a su padre entre las lomas pero no lo encontró por ningún lado por más que sus gritos rebotaban sin cesar en el aire. Esperanzado, pensó que después de todo los hombres habían logrado sacar a su padre de la Tapera y seguramente se encontraban de regreso hacia la ciudad. Pero antes de irse volvió a entrar a la Tapera para estudiar al hombre muerto. Estudió sus pies negros, sus manos pálidas, las barbas ensangrentadas, hasta llegar a sus ojos semiabiertos. Helado de terror, el hijo se topó con los ojos de su padre.
Qué pasó después con el hijo, no se sabe. Solamente que alguien de la familia, quizás él mismo u otro, fundó la estancia con el nombre de Barraluna y luego aparecieron los ranchos que formarían la primera cuadra del pueblo. En cuanto a la locura de Barraluna, probablemente siguió germinando generación tras generación hasta terminar con el Muerto y los Eucaliptos.
Ahora me acercaba hacia la Tapera, lentamente como dando zancadas entre aguas lodosas. Mis pies sorteaban piedras y troncos podridos, tropezaban con agujeros de madrigueras y montañas incontables de hormigueros, y mi cabeza subía y bajaba eludiendo las espinas de los coronillas enanos que me cinchaban de la ropa como si peleara contra la corriente de un río de fantasmas, mientras las luces del pueblo me acechaban detrás.
Por fin, atisbé entre los árboles el cuadrado gris de paredes mohosas y techo de chapa. Detuve mis pasos, a punto de dar la vuelta, pero, justo cuando empezaba a dudar sin sentido entre quedarme o escapar, antes de ser descubierta, un rectángulo naranja se desplegó de golpe en mitad de la fachada y fue ocupado de inmediato por una silueta negra, alta y robusta, coronada por una maraña espinosa de pelos.
Barraluna, pensé, y mi pecho se infló sin poder soltar el aire.
Eloy nunca se equivocaba en adivinar mi presencia. Allí estaba esperándome con una frazada colgada de sus hombros que disfrazaba la verdadera contextura de su cuerpo largo y fino. Me aproximé en silencio, observándolo, buscando algún cambio producto de mis años ausentes pero no lo encontré. Él siempre había sido viejo. Su barba estaba igual de indómita, una selva enredada de canas que rodeaba sus labios relajados, mientras sus ojos, envueltos en bolsas de piel gruesa, brillaban con la misma serena incógnita que lo definía. Me aturdió la sensación de no haberme ido jamás, como si todos los años fuera de Barraluna se hubieran perdido en el segundo que aquella puerta se había abierto hacia los recuerdos de mi infancia.
Él apoyó su mano en mi espalda al tiempo que cerraba la puerta. Se deshizo de la frazada que quedó abandonada en el suelo y que seguramente se había puesto para impresionarme.
Un muro de calor golpeó mi cara helada por el fresco de la noche. El fuego que ardía dentro la estufa de chapa asumía la tarea de iluminar un par de sillones de tela gastada. El resto del espacio abarrotado dormía en la sombra. Al Eloy que yo conocía nunca le había gustado la luz artificial. Aunque la Tapera contaba desde hacía años con instalación eléctrica, lo único que funcionaba ahí era una heladera verde, descascarada y más vieja que yo. Él había terminado por arrancar casi todos los enchufes y portalámparas y cuya falta dejaba en evidencia unos cuantos agujeros rectangulares y guirnaldas de cables desflecados adornando las paredes.
Como siempre, él fue el primero en hablar.
—Hoy… —levantó su dedo índice— tuve la sospecha de que vendrías —sonrió.
—No sé para quémientes, si yo te conozco.
—Me equivoqué igual porque pensé que te ibas a quedar en la casa de Gladys.
—¿Para qué?
Él chasqueó la lengua intentando ahogar un resoplido.
—Mirá que la hemos mantenido bastante bien. Te podrías quedar ahí.
—¿Tú y quién más? —pregunté. Su respuesta me daba lo mismo pero no quería abordar todavía el verdadero motivo de mi vuelta.
—Renzo.
—¿Todavía te aguanta?
—Más que el resto.
—¿Y sigue con la idea de ser escritor?
—Sigue —dijo al tiempo que agrandaba sus fosas nasales y la huesuda nariz apuntaba hacia el techo—. Y con las mismas ganas… sólo que ahora trabaja en la Junta… Por lo menos no se hizo profesor… pero estuvo cerca… ah… y se casó con Marcela —otra vez chasqueó la lengua—. Pero siempre se lo vio venir… por más que Marcela lo tuvo esperando por años.
Continuamos en ese ida y vuelta. Anécdotas y fechas surcaban el espacio. Rostros adolescentes se endurecían. Renzo y Marcela en su propia utopía matrimonial, Ada enseñando y viviendo en la casa sin la Abuela. Los niños habían terminado de jugar a ser adultos y los disfraces se habían convertido en uniformes. Medina y Alceste, figuritas repetidas del pueblo, seguían como siempre, haciendo de las suyas, sólo que con más canas, igual que el doctor Olivera. Las Polillas todavía en el Junta y los Mellizos en la Comisaría.
Esta realidad se me hacía ajena pero me ayudaba a esquivar la amenaza que casi palpaba al término de cada pregunta. Era mi primer encuentro con Eloy desde la muerte de Gladys. Había esperado que reaccionara en toda su ira o por lo menos con alguna pregunta. Pero no sucedió ninguna de las dos cosas.
Yo tampoco hice nada por abordar el asunto. Me dediqué a hablar de materias ya bien conocidas que no necesitaban ensayos. Cosas que disfrazaban la urgencia del presente cubriendo todo con la brillantez dorada de hechos inmutables. Si Eloy adivinó la estrategia, no dijo nada, continuó sin salirse de su rol. Me hablaba de Alceste y sus renuentes inversores, las anécdotas borrachas de Medina, la incipiente novela de Renzo que semana por medio le entregaba para corregir, los alumnos avispados de Ada y cuántos peces él mismo había dejado escapar esa misma tarde.
En algún momento, acalorada por el fuego y la impaciencia, casi lo interrumpo, pero al instante me di cuenta que no sabía cómo empezar. Tampoco podía decirle otra cosa excepto que no sabía nada, que mi cabeza era un círculo encerrado entre Eucaliptos oscuros. Que la escena de la que formábamos parte frente a la estufa la estaba observando desde lejos, sentada entre las últimas butacas de un cine decrépito. Me reconocía en la pantalla pero los colores difuminados apenas tejían un tapiz endeble, un miembro amputado. Los recuerdos permanecían. Estaban guardados en casilleros, clasificados por años y estaciones, archivados según su importancia y ocultos según la repugnancia que provocaran. Pero, transcurrido el tiempo, observaba a una doble actuando en cada escena, como si mi cuerpo no fuera más que un traje con una dueña distinta cada día, como si durante los lapsos de inconsciencia una extraña nueva se escurriera entre las bambalinas de un sueño borroso y fuera rellenando el espacio bajo el pellejo hasta expulsar los restos endebles de la ocupante anterior.
A veces pienso que no es la serpiente la que cambia su piel sino la piel la que cambia a la serpiente.