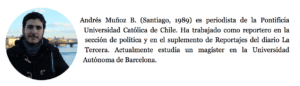Me incluyo dentro de ese grupo de animales extraños que disfruta del debate político. Así como la mayoría de las personas se emociona al ver a su equipo favorito, sea en el deporte que sea, a mí me entretienen las discusiones legislativas, las acusaciones punzantes de uno y otro lado y las disputas intestinas por un escritorio en una oficina pública. Me fui de Chile en octubre de 2017, justo en el momento más interesante, antes de las elecciones presidenciales que instalaron a la derecha de nuevo en La Moneda, pero también de unas parlamentarias que posicionaron a una nueva izquierda como tercera fuerza en el Congreso. Perderme todo eso hubiera sido lamentable si mi destino hubiera sido otro. Afortunadamente, también me atraen las intrigas de otros territorios.
Llevo cinco meses en Barcelona. Me refiero a Barcelona, España. Este breve enunciado contiene el meollo del conflicto, pero no alcanza a abarcarlo; entre ambos sustantivos hay bastante más que una coma de distancia. En el piso que comparto en Poble Sec, me he sentado en una tribuna privilegiada, con una buena cerveza en mano, a ver cómo se destraba o se profundiza, uno de los conflictos político-sociales más importantes del siglo XXI, uno radicado en el extraño, pero atractivo deseo de formar un territorio propio y crear algo nuevo.
Mi llegada a la ciudad ocurrió pocos días después de que se realizara el referéndum de independencia del 1 de octubre. Todos –o casi todos– hablaban de eso: el taxista, el mesero que me sirvió una caña y unas croquetas de jamón y hasta el alemán que me preguntó una dirección y con el cual terminé conversando un rato. Todas estas personas lo mencionaron de manera espontánea, sin que mediara pregunta de mi parte. Era como si el tema les viniera a la boca como una arcada sin control, como si las críticas a los gobiernos de Mariano Rajoy o de Carles Puigdemont sólo se pudieran vomitar.
En aquel referéndum, Cataluña declaró su independencia. Era el objetivo político que una buena parte de la población venía buscando desde el 2012, cuando comenzó el proceso soberanista, que busca que ese territorio triangular pegado a un pie de Francia sea totalmente autónomo de España. Aquel plebiscito de octubre, que parecía ser la coyuntura clave de la meta trazada, no solo estuvo marcado por la victoria independentista, sino también por la excesiva fuerza con que la Policía Nacional y la Guardia Civil intentaron evitar la votación, que consideraban ilegítima. Las escenas de represión las vimos todos.
Durante los días siguientes al referéndum, el gobierno español aplicó el artículo 155 de la Constitución, que disolvió la Generalitat –el gobierno autónomo de Cataluña–, el Parlament y convocó a nuevas elecciones para diciembre. Temeroso de enfrentar la cárcel por el supuesto delito de rebelión, Puigdemont se asiló en Bélgica.
Las nuevas votaciones trajeron sorpresas: se impuso un partido que no es independentista -Ciudadanos-, pero la coalición que apuesta por salir de España logró mayoría en el Parlamento y es ahí donde se elige quién será el presidente de Cataluña. Se nominó una vez más a Puigdemont, incapacitado de ejercer en su condición de fugitivo y por estar exiliado. La semana pasada, para arreglar el largo entuerto, Puigdemont le dio su bendición a Jordi Sánchez, otro reo de la justicia española -o preso político, si se quiere-, por lo que, una vez más, todo quedó en punto muerto. Han pasados dos meses de la elección y todavía no hay un President.
Es extraño. Esa sensación de crisis aún flota sobre la ciudad. Tanto en las calles como en mi universidad siento la agitación, pero toda esa energía no parece encauzarse hacia una salida concreta. ¿Qué está pasando en Cataluña? Todo y nada a la vez. Nada y todo a la vez.
***
Las banderas catalanas siguen ondeando con fuerza en las terrazas de los pisos de Barcelona gracias a los vientos de Siberia que han llegado para enfriar nuestras cabezas. La nieve, que no se veía desde hace diez años en la ciudad, ha hecho que los barceloneses tengan que echar mano de su ropa gruesa. El amarillo, tanto en gorros y bufandas, se repite en las cabezas y cuellos de personas mayores de cuarenta e incluso en algunos jóvenes. Son esas prendas, más las cintas del mismo color, las que se usan para dar apoyo a los denominados “presos políticos” de Cataluña. Si después del referéndum truncado de octubre eran dos los detenidos por delitos de sedición –Jordi Sánchez y Jordi Cuixart–, ahora se ampliaron a tres porque se sumó Oriol Junqueras, miembro de Esquerra Republicana, uno de los partidos independentistas, y elegido indirectamente como parlamentario. Es otro político catalán más que no puede asumir debido su cargo por su condición judicial.
Leo los diarios. Algunos analistas, a través de sus columnas en los periódicos, han apuntado a que precisamente el gobierno de Rajoy está apostando al desgaste del independentismo. Y por eso que en Madrid vieron como un triunfo –a pesar de que el Partido Popular del cual es miembro Rajoy obtuvo una pésima votación en las elecciones– el hecho de que una fuerza no soberanista haya liderado las votaciones. Según ellos, eso demostró que los catalanes ya están “cansados”. Algo de eso se deduce de ciertas conversaciones, donde algunas personas me hablan de lo improductivo que se ha vuelto el pulso entre ambos bandos en los últimos meses y se lamentan por la aparición de divisiones importantes en la comunidad.
Sin embargo, a la luz de lo que he visto en los últimos días, esa lectura del agotamiento no está afinada del todo. Me llamó mucho la atención cómo los ciudadanos de Barcelona convirtieron el Mobile World Congress, el evento más importante de tecnología y móviles del mundo, en un evento político. Pocas horas después de llegar a inaugurar aquel evento, el rey de España, Felipe VI, fue recibido con quince minutos de cacelorazos –y bocinazos– que se escucharon en varios sitios de la ciudad. Y las razones son principalmente dos: uno, varios no le perdonan lo que dijo –o más bien lo que omitió– sobre la represión policial del 1 de octubre; dos: si la institución de la corona tiene detractores en el país, en Cataluña no hace ningún sentido.
Estas posiciones no deberían extrañar a nadie. Barcelona tiene una fama de ciudad liberal y progresista y, con el poco tiempo que llevo acá, puedo decir que la descripción es justa. El proceso independentista se ha nutrido de muchas otras causas que sus ciudadanos han impulsado. Una de ellas es el feminismo, que por la visibilidad que ha alcanzado en el último tiempo después de los abusos conocidos en Hollywood se podría pensar que es reciente. Pero no. En Cataluña, y en especial en Barcelona, las mujeres vienen tratando de imponer temas en la agenda desde hace años. Me consta que las universidades se han ocupado del tema y han abierto espacios desde la academia para impartir cursos sobre género y estimular debates sobre el machismo y el acoso. A tanto llega la discusión de este tema en Barcelona, que se han comenzado a tocar temas que en otros lugares pueden parecer poco importantes o no prioritarios. Uno de ellos es, por ejemplo, la discusión acerca de la abolición o legalización de la prostitución de mujeres. Por esto, el próximo jueves 8 de marzo, en la huelga del Día Internacional de la Mujer que se realizará en 50 países, se espera que Barcelona convoque a una gran cantidad de personas a las calles.
***
Es cierto que algunas empresas han cerrado oficinas en la ciudad, pero no hay crisis política que logre ahuyentar a los extranjeros. Barcelona sigue en pie como una de las ciudades más turísticas de Europa. La Rambla, aquel paseo emblemático, sigue abarrotado todos los días a pesar de la nieve. A los grupos de extranjeros jóvenes, que evidentemente vienen de fiesta a la ciudad, los veo cotidianamente gritando y bailando en los bares y clubes que he visitado desde que llegué. Claro que eso no los exime de tocar el tema. Muchos terminarán la noche hablando sobre el proceso soberanista y sus vicisitudes en voz alta, muy fuerte, para contrarrestar el volumen de la música.
No hay que ser experto para ver que los conflictos de esta envergadura son de difícil solución. Mentiría si dijera que en esas conversaciones de bar o de salón he logrado sacar alguna conclusión que le sirva de algo a mis interlocutores catalanes. Tampoco me atrevería a verbalizar una, tratándose de algo que me resulta tan ajeno. Por eso me limito a escuchar todo lo que me dicen, a no perderme nada y a esperar que haya alguna resolución antes de que se me acabe el tiempo en esta gran ciudad. Supongo que todos queremos ser testigos de algo importante.