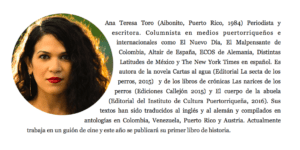Crédito: Juan Cristobal Zulueta
Todo estaba roto. La pintura de las paredes descascarada. Las aceras rotas, las carreteras rotas, los troncos de los árboles rotos, partidos en dos y tres y cuatro pedazos. Rotos los techos y las ventanas, roto el concreto y sus fracturas. También rota estaba la tierra y lo que antes eran fragmentos de montaña, hoy se habían transformado en deslizamientos de terreno que ocuparon los caminos y nos alteraron la cartografía conocida. Estábamos rotos también, pero nadie tenía tiempo de mirar al interior. Entre todas las rupturas, escogí fijarme en los picos de la estrella.
Hacía unos meses que mi primo hermano Humberto, el pintor de la familia, había pintado un edificio ubicado en una de las esquinas de la plaza de nuestro pueblo Aibonito, un municipio rural al centro de la isla. A tono con una tendencia que había comenzado en los últimos meses, convirtió con sus brochas toda la estructura de un edificio en una bandera de Puerto Rico agigantada. Un edificio bandera. Una patria concreta.
Humberto quiso darle un elemento distintivo y en lugar de pintar la estrella blanca en el centro, la trabajó como una especie de estrella tridimensional que en las noches se iluminaba gracias a las pequeñas lucecitas que le habían instalado. En poco tiempo el edificio bandera se convirtió en el orgullo de Aibonito y diariamente a cualquier hora del día, las personas se tomaban fotos frente al edificio o hacían vídeos en la noche para las redes sociales donde la estrella iluminada daba un aura de eterna Navidad.
Pero el día que logré llegar a Aibonito tres días después del paso del huracán María y tras largas horas atravesando caminos intransitables, la estrella ya no tenía luces, le faltaban picos y parecía estar a punto de caerse del triángulo azul celeste en que la historia la había colocado. Llegué desesperada buscando a mi padre, de quien no sabía nada por el colapso de las comunicaciones. Lo encontré haciendo la fila de la gasolina. Él siempre ha canalizado sus emociones a través de los carros. Como si la gasolina fuese su agua, como si al lavar un carro diera un abrazo. Hay hombres que sólo entienden el lenguaje de la hojalata.
Me apretó el pecho ver la bandera maltrecha que había pintado mi primo y la cara de alivio de mi padre cuando vio a alguien conocido luego de días incomunicado, sin electricidad, con la entrada de su casa obstruida por pedazos de un techo de zinc y ramas de árboles. Mi padre vive en la casa en que vivió mi abuela por más de cincuenta años. Él mismo se la compró siendo un joven vendedor. Es una casa pequeña, en una de las primeras urbanizaciones que se hicieron en los alrededores de la zona “urbana” del pueblo. Su padre murió cuando mi papá era un tipo joven de treinta y pocos, y tras divorciarse de mi madre, se mudó allí con ella y allí la acompañó hasta que abuela murió. Ahora él vive solo ahí, con un Mustang negro de lujo que cualquiera afirmaría que tiene más valor que la casa. Creo que para él es así. La casa está pintada de blanco brillante. No de esos matices del blanco que venden en las ferreterías: blanco hueso, blanco perlado, blanco seco, blanco nieve y un infinito etcétera. Lo de él es blanco white, blanco clorox, sin más. Durante el periodo de activismo más fuerte por la liberación del preso político puertorriqueño Oscar López Rivera, papá tuvo un cartón con la imagen y silueta de él, uno de sus ídolos, instalada en la puerta principal mirando hacia afuera, como hicieron muchos puertorriqueños en casas y negocios. Parecía que Oscar te observaba. Era un homenaje tierno, pero también perturbador.
En todas partes en el interior de la casa hay banderas. Jamás con el triángulo azul marino, o azul royal, siempre con el azul celeste. Porque sucede que en Puerto Rico, los debates en torno a los elementos específicos del símbolo patrio de la bandera, resurgen de tiempo en tiempo. No están resueltos, como no está resuelta la condición política del país. Somos una nación en el símbolo, pero sin estado, sin un lugar concreto en el mundo. Un limbo que tiene todos los tonos de azul, como nuestro océano y nuestro mar. Si se observa desde la costa este la división entre el Océano Atlántico y el Mar Caribe, se fija una en la literalidad del asunto. Hacia el Atlántico, las aguas son oscuras, azul intenso y se sienten densas, profundísimas. Hacia el Caribe, el agua se torna cristalina, azul turquesa, casi transparente, un espejo.
Quienes favorecen ser el estado 51 utilizan la bandera con los tonos de azul más subidos, si es posible azul marino, para que se asemeje más a la bandera estadounidense. Quienes favorecen la independencia utilizan la bandera azul celeste. Y quienes prefieren la condición actual oscilan entre varios tonos neutrales de azul sin mayor problema. Entonces, cada vez que cambia el gobierno, bajan una bandera y ponen la otra. Es confuso, sobre todo en un país en el que las personas están acostumbradas a exhibir la bandera en todas partes. Incluso en aquellas que uno consideraría indecorosas para tan máximo símbolo patrio. Los puertorriqueños llevamos la bandera en sillas de playa que sostienen nuestros traseros, en camisetas, sandalias y gorras, en pegatinas en los vehículos, en cualquier superficie que lo resista.
Después de casi un siglo siendo un símbolo prohibido e ilegal, al punto de que su presencia en público fue motivo por el cual numerosos puertorriqueños fueron encarcelados, hoy día la bandera de tan presente parece ausente. Se pierde en el paisaje abanderado, en la siempre expansiva diáspora. Hay tantas que ya no hay. También porque todo símbolo entra en desuso y los puertorriqueños la hemos usado con fervor en las últimas décadas. Hay muchas instancias icónicas, pero escojo tres porque el resto son una manifestación de lo mismo. El 5 de noviembre del año 2000, el activista puertorriqueño Alberto De Jesús, conocido como “Tito Kayak” logró subir hasta el tope de la Estatua de la Libertad en Nueva York y colocar hacia la altura de su corona las banderas de Vieques y Puerto Rico. En ese entonces ocurría el punto climático de la lucha por la salida de la Marina de Guerra estadounidense de la isla municipio de Vieques. La segunda ocurrió en las Olimpiadas del 2004 en Atenas, cuando el jugador boricua Carlos Arroyo, agitó la camiseta de su uniforme en medio de uno de los eventos deportivos más importantes de la historia nacional. El equipo puertorriqueño logró ganarle al llamado Dream Team de los Estados Unidos y la bandera boricua en el pecho de los jugadores ondeó a su propio aire por primera vez en mucho tiempo. La tercera instancia, aunque hay muchas más, es más bien una imagen que se repite año tras año cada vez que se celebra el certamen de Miss Universo. Ésta, junto a las olimpiadas, son las únicas dos instancias en las que Puerto Rico disfruta de un grado de soberanía simbólica a nivel internacional. Nuestras concursantes desfilan y se miden de tú a tú con mujeres de todo el mundo. Y, si sucede como en el 1976, cuando la puertorriqueña Marisol Malaret ganó la primera corona para Puerto Rico, dejando como primera finalista a la concursante de los Estados Unidos, la victoria es doble y mucho más contundente. En cada una de estas ocasiones la bandera se lució hasta el extremo, como si todos los días fuera la Parada Puertorriqueña en Nueva York. Pero la emoción siempre pasa, y poco a poco las banderas se van guardando. Muchas ya estaban llenas de polvo.
Hasta que pasó el primer huracán. Todo comenzó hacia el 2015. O mejor dicho, comenzó mucho antes, como cuando los huracanes se forman en la costa africana pero golpean un tiempo después. El nuestro inició décadas atrás pero el golpe contundente ocurrió en ese año maldito.
La sensación de asedio era centenaria. Desde la invasión estadounidense en 1898, había quedado claro que “la isla fue ocupada por la fuerza, y el pueblo no tiene ninguna voz en la determinación de su propio destino”, como dejó establecido el general George Davis, uno de los primeros gobernadores militares de la isla. Entonces, a finales de 2015, la Corte Suprema de los Estados Unidos le recordaría a Puerto Rico, por medio de su decisión en el caso El pueblo v. Sánchez Valle, que nada había cambiado en más de cien años. Quedó ratificado que el Estado Libre Asociado, o ELA, de Puerto Rico no tiene soberanía propia para fines de la cláusula constitucional federal contra la doble exposición o juicio por la misma causa en casos criminales. Es decir, que el ELA y Estados Unidos no son soberanos independientes; eso significa que los gobiernos no pueden procesar a alguien en dos distintos casos por el mismo delito. La ilusión de frágil soberanía cayó de bruces contra el suelo. La colonia, expuesta, sin más.
La presión continuó y en el 2016 el Congreso rechazó la posibilidad de un proyecto local de bancarrota, lo que impidió que la isla se declarara en quiebra. Una vez más los puertorriqueños quedarían imposibilitados de apropiarse de su propio fracaso, aunque en el fondo se tratase de un fracaso colonial de sobra compartido. La única opción que el Congreso estuvo dispuesto a contemplar fue imponer una Junta de Control Fiscal, bajo el marco de la llamada ley PROMESA, un grupo de siglas con demasiados dejos de cinismo. La ya aguda migración se agudizó y poco a poco comenzaron a aparecer las banderas.
Por esas fechas el joven artista Héctor Collazo, natural de Villalba, inició un proyecto titulado “78 pueblos, 1 bandera”, y desde entonces se ha dedicado a pintar murales de la bandera en todo tipo de superficies y en todos los pueblos de la isla. Las ha pintado en rocas inmensas, debajo de puentes, en paradas de guaguas, en edificios abandonados, en comercios y en edificios enteros. La ilusión por la bandera ha crecido y ahora cada municipio quiere la suya. Humberto pintó la de Aibonito, y como él muchos artistas más. Hasta que comenzó a cumplirse la “promesa”.
La primera en manifestar el luto fue la más icónica, la del Viejo San Juan. Es una bandera sencilla, pintada en una puerta en un viejo edificio de la Calle Cruz, subiendo una cuesta casi llegando a la Calle San Sebastián. El 4 de julio de 2016, un grupo de artistas la pintó de negro y blanco. En pocos meses, la bandera negra comenzó a repetirse alrededor de la isla, apareció en camisetas que artistas como Residente utilizaron en foros internacionales y hasta se convirtió en el símbolo de los escudos de madera que los manifestantes comenzaron a llevar a las protestas. En el 2017, en la Parada Puertorriqueña de Nueva York, un grupo de artistas vestidos como jíbaros pero con machetes y pavas negras dieron continuidad al símbolo. Fue la comparsa más incómoda de toda la parada. El público no sabía bien cómo reaccionar. Algunos los insultaron, los llamaron “macheteros” (que es decir independentistas del ala más extrema), los miraron con duda y unos pocos los celebraron. La mentalidad colonial te acompaña a todas partes.
Hubo una interrupción a este luto y ocurrió en el verano de 2016, cuando la tenista puertorriqueña Mónica Puig ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río. Fue la primera medalla de oro en cualquier deporte para Puerto Rico y una alegría visceral en medio de un golpe tras otro para el país. En su recibimiento se pintaron las banderas de blanco y dorado. Hubo una pausa para la luz, antes del largo periodo de oscuridad —literal y simbólica— que nos esperaba.
En todo ese momento mi papá mantuvo sus banderas ondeando en su casa y su pegatina en el carro. Azul celeste, como siempre. Siempre insistiendo en que hay que amar la patria, en que la única bandera buena del mundo es la nuestra. Así lo repite y lo repite, como un mantra.
Pero entonces llegó el huracán, el del agua y el viento, el del terror y las fracturas. Arrasó con todo y todavía estamos despertando del susto. Cae una gota o sopla la brisa y se nos inunda todo el interior.
Esos primeros días aprendimos muchas cosas, pero sobre todo que la modernidad es tan frágil como un retraso en el muelle y que en el fondo nunca, nunca, hemos dejado de ser los mismos náufragos de siempre en la misma isla abandonada con la que todos fabulan.
Cuando aquella monstruosidad paró, comenzamos a salir un poco asustados, a recoger hojas y mover árboles para abrir camino. A buscarnos y a no encontrarnos. Parecía que había caído una bomba. No quedaba una hoja verde. Nada era familiar. Era otra isla. Nadie llegaba, nadie contestaba. Sentimos miedo. Abandono. La soledad insondable del naufragio.
Entonces, poco a poco, al paso de los días la gente comenzó a salir. A hacer filas de diez horas para gasolina o para hielo, a ayudar a sus vecinos, a enterrar a sus muertos, a ver qué había quedado en pie, a acompañar a los que morirían después. Los primeros fueron los camioneros, que comenzaron a ondear banderas en sus camiones. Luego, muchos ciudadanos espontáneamente los siguieron y comenzaron a colocar banderas grandes o pequeñas en sus carros. En medio de ese miedo terrible a desaparecer, en medio del abandono de la metrópoli, de las fallas de la colonia, de las leyes que impiden la entrada de ayuda internacional y de esa desesperante sensación de fracaso de aquel lejano y malgastado proyecto de país, en medio de todo eso, aquellas banderas —poco importaba entonces el tono de azul— aparecieron por todas partes como queriéndonos decir que aún existíamos, que nadie nos había borrado del mapa aunque durante meses ninguna imagen satelital nocturna encontraría una luz encendida en la isla. La gente miraba las banderas y tocaba bocina. Se saludaban. Se reconocían. Existimos porque otro nos ve, aunque ese otro sea parte de la misma imagen en el espejo.
Luego, las brigadas estadounidenses las adoptaron también y ahora es raro ver un camión del servicio de electricidad sin una bandera. Y justo cuando escribo esto anuncian la deformación final del sistema educativo, una reforma laboral que nos regresa a nociones con dejos de esclavitud y básicamente cerrarán o venderán lo que queda del gobierno puertorriqueño. Entonces, el miedo a desaparecer arrecia. ¿Quedarán hojas verdes pero no habrá país? ¿Ya no habrá un Puerto Rico para los puertorriqueños?
Lo pienso y recuerdo la llamada de mi padre, un patriota intenso que rechaza cualquier cosa americana y considera la gran traición el irse del país.
—Váyanse de aquí. Aquí no hay nada para ustedes—, me dijo llorando.
Su voz fue la voz de un fracaso que jamás creí posible. Sobre todo porque ser su hija fue crecer y aprender a amar la patria. Con él fui a conmemorar el Grito de Lares, con él fui a todas las marchas, con él aprendí a leer Claridad y a idolatrar a Lolita Lebrón. Amar la patria era sinónimo de amarlo a él.
Hablo de esto con Carol, mi amiga brasileña que vive y escribe sobre este periodo represivo, una pesadilla conocida en su país. Carol detesta los nacionalismos. Son el germen de gobiernos como el de Trump, el de Temer, el de tantos hijos del patriarcado ya conocidos y por conocer. A mí me perdona mi amor por la patria, porque sabe que acá ha faltado consumarla, esa independencia anhelada ya por tan pocos.
Es mucha fractura para un solo cuerpo. Y entonces se rompió lo que faltaba. Casi como un cliché mi relación con mi padre está en pausa ahora. Probablemente por las mismas razones por las que las relaciones entre padres e hijas se agrietan. Nada nuevo bajo el sol, pero este es mi sol.
Desde el distanciamiento algo en mí ha cambiado. No miro igual al país, no siento lo mismo. De ser una niña que creció idolatrando y viviéndome el patriotismo, hoy me siento como una mujer que no sabe si ama la patria por lo que es, o porque amarla era la mejor manera de amar a mi padre. Yo no quiero matar al padre literal, pero sí al padre simbólico. Y estoy aquí, con el machete en la mano preguntándome si eso es posible, si puedo matarlo a él sin matar la patria. Si puedo amar mi puertorriqueñidad, sin que el nacionalismo me ciegue. Si mi inglés sería mejor ahora si no lo hubiese desdeñado por años como un gesto de amor a la patria y lealtad al padre. Debí haber sido mucho antes como Calibán. Me abruman las preguntas y los recuerdos, como el machete de madera que me envió por correo cuando viví en España. No sé si el día en que me vaya de aquí, el llevarme una bandera será llevar una foto suya. Lo pienso y me repito como un nuevo mantra las palabras que le escuché a una amiga: yo no quiero morir por la patria, yo quiero vivir por la patria. ¿Puedo vivir por una patria que pareciera estarse extinguiendo? ¿Puedo matar la patria sin matar al padre?
No tengo esas respuestas y este texto es un fracaso más en la búsqueda de esas contestaciones. Comencé a escribirlo con la misma esperanza de siempre, que el rebote de la palabra descifrara el acertijo. Pero no fue así. La pregunta es una gota de azul en el mar. No alcanzo a agarrarla y me confunde como un espejismo. ¿Cuán oscura o clara es? No lo sé.
Me consuela, al menos, que es un fracaso propio. Mío todo. Y este fracaso sí podré exhibirlo, como una bandera de la república independiente que son todas las islas desiertas. La que ahora habitamos todos aquellos que estamos rotos.
Río Grande, Puerto Rico
26 de marzo de 2018