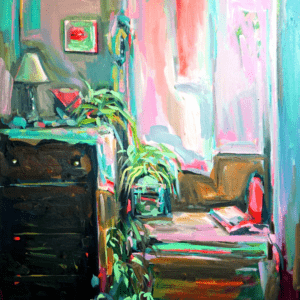
Pintura: Ekaterina Popova
De niños habían sido los mejores amigos, especialmente cuando los más avispados del salón empezaron un juego muy peligroso: enemistar a los niños para que se peleen y así poder ver el espectáculo. Sin embargo, ellos no habían caído en la provocación. En vez de enzarzarse a golpes en el patio del colegio, se habían dado la mano y habían fumado la pipa de la paz. No harían un espectáculo con ellos. Desde entonces fueron los mejores amigos durante todo la primaria. Todo eso acabó cuando Antonio se mudó a otro distrito, un poco más al sur, más de la clase media. Dejó su cono y cambió de colegio. Sus vidas fueron completamente diferentes desde aquel momento, casi antagónicas; no vivieron las vidas que ellos hubieran querido, sino las que otros decidieron por ellos.
César siguió viviendo en el mismo barrio y acabó la escuela en el mismo colegio del Estado. Una escuela pública con muchas carencias pero con mucho amor por parte de los profesores hacía sus alumnos. Se casó muy joven, a los 21 años, con una chica que concurría a la iglesia del barrio. Tuvo hijos y pasó a alquilar el primer piso de una casa que quedaba cerca de la de sus padres. No quería alejarse de ellos y en realidad no tenía a donde ir. Siempre ayudó a su padre en la mueblería que tenían y cuando acabó el colegio se convirtió en trabajador permanente. Era el único mundo que conocía. En algún momento pensó emigrar hacia la selva o el Cusco y buscarse la vida, pero su pareja lo disuadió y al final abandonó aquel sueño. A veces, se distraía de la jornada de trabajo siguiendo a sus viejos amigos en las redes sociales, y sobre todo a Antonio, su gran amigo de la infancia.
Por su parte, Antonio había acabado la escuela en un colegio privado. Luego se preparó para ingresar a la universidad y lo consiguió en su primer intento. Su padre lo había convertido en un gran aficionado a las matemáticas y esos conocimientos fueron fundamentales cuando rindió el examen de admisión. Durante su niñez y adolescencia se sintió asfixiado por las exigencias de su padre, pero con los años acabó aceptando la situación. Hombre distante y sumamente exigente, su padre lo había convencido de estudiar ingeniería electrónica, aunque él hubiera querido estudiar historia, su gran sueño. Luego de lograr su licenciatura por un trabajo sobre un circuito de almacenamiento de carga basado en la teoría de empuje de Dickson —que ahorraría energía y mejoraría el almacenamiento en las zonas rurales— Antonio, fustigado por su padre, siguió sus estudios en Europa y consiguió unas prácticas muy bien pagadas en Francia. Antes de marcharse al Viejo Mundo terminó su relación con Tamia, una chica que había conocido en la facultad. Al regresar al Perú, después de tres años de estudios, con un título de maestría y algunos ahorros su padre lo llevó a un restaurante del centro para celebrar y para tener una larga conversación sobre el futuro. Mientras charlaban en la sobremesa su padre fue directo al grano: tienes que ir a China. Ya no es el futuro, es el presente y donde se va a jugar la historia del mundo. Todo lo que no sea trabajar o hacer negocios con China estará condenado al fracaso.
Y así, Antonio, tras unos meses en Lima visitando a amigos y familiares, partió a China. Hizo lo que su padre había preparado para él; como tantos hombres peruanos siguió con la tradición de hacer lo que su padre quería. No podía salir mal, pensó. Padre también ha prosperado en la vida siguiendo lo que abuelo decía. Antes de marcharse fue a visitar a César, quien cerró la mueblería temprano y preparó un gran almuerzo para su amigo de la infancia, que ahora migraba hacia Asia. Luego de compartir con la familia y conocer a los hijos de César, ambos salieron a caminar por el barrio. Recordaron las travesuras de los años ochenta, los años de la guerra y a los chicos del colegio, los que abandonaron el barrio y los que habían dejado el país. Cómo han crecido los chicos. Luego, César le dijo que fueran a la iglesia del barrio para rezar juntos por el futuro de Antonio. Criado como un católico no practicante, Antonio rezaba muy de vez en cuando. César, en cambio, se había convertido con los años en un católico militante y se había acercado a las ideas más conservadoras que abrazaban los católicos peruanos. Jamás había sido una persona hostil pero los años pasaban y poco a poco iba dejando de entender hacia donde iba el mundo y se abrazaba cada vez más a las ideas vertidas en su parroquia de barrio.
Lo que iba a ser un viaje de un par de años acabó siendo una estancia más extendida. Antonio aterrizó en Shanghái el 2008, en donde trabajó durante un año en una empresa del gobierno chino para el desarrollo nuevas baterías para los autos eléctricos. Luego se instaló definitivamente en Shenzhen, el centro tecnológico de aquel país y una de las ciudades más tecnológicas de Asia. Durante los primeros cinco años de permanencia ininterrumpida en China, Antonio vio sacudida su vida y sus ideas. La sociedad china no solo era competitiva, también tenía una fuerte creencia en la familia y en el matrimonio. Además de ser una sociedad en donde la religión no tenía ningún peso relevante; todo lo contrario, parecía que la familia y el trabajo eran la verdadera religión de los chinos. Él era un migrante sin familia y el aislamiento y soledad empezaron a hacer mella en su espíritu. Jamás se había planteado formar una familia. En su mente eso era algo que se daría de forma natural. Sin embargo, en China comprendió que incluso formar tu propia familia implicaba un esfuerzo y una negociación. Los colegas chinos le hablaban sobre sus matrimonios y flamantes familias, pero jamás lo invitaban a pasar las celebraciones con él. Los chinos eran sumamente celosos con el mundo familiar y eran pocos los aceptados para entrar en una familia y compartir los momentos importantes, como un matrimonio o las fiestas nacionales; menos aun si se trataba de un wàiguó, un extranjero.
La colonia de extranjeros en Shenzhen no era reducida pero muchos acababan marchándose del país a los pocos años. Solo Antonio permanecía en el país y de a ratos la soledad se hacía insoportable. Por temporadas se obsesionaba con lo que sus amigos en el Perú compartían en las redes sociales y no dejaba de ver e interactuar con los contenidos peruanos. Pero luego, su interés decaía y regresaba a su realidad de sudamericano en la República Popular China. El trabajo que se llevaba a casa era en realidad su verdadera fuente de distracción. Pasada la primera década de estancia en China, Antonio pudo comprar un departamento en Dapeng, un nuevo distrito alejado del centro de la ciudad. En su pequeño departamento que llenó de libros y revistas científicas pasaba largas horas en proyectos propios, revisando las simulaciones que podían hacer las nuevas supercomputadoras y leyendo en inglés o chino o español los avances científicos en las áreas de la electrónica y de la edición genética.
Tal fue su ostracismo y dedicación a estos temas que empezó a ser un pequeño experto en los avances genéticos. Cuando se realizaban congresos sobre el tema en Shenzhen, Antonio dejaba cualquier otra ocupación y asistía. Cuando los congresos eran en Beijín o Shanghái, tramitaba los permisos con meses de anticipación y viajaba para poder empaparse más del tema. En aquellos congresos no dejaba de dialogar con los científicos y de plantearles sofisticados problemas que vinculaban la electrónica con la genética. Estaba fascinado por la conexión entre los avances de la robótica y la revolución genética que estaba en marcha. Incluso logró que un periódico de Lima le publicara de vez en cuando algún artículo de divulgación científica centrado en los avances de la ingeniería genética y los autos eléctricos que producía China.
Cuando llegó el 2024, el centenario de la Batalla de Ayacucho, Antonio invitó a su padre a visitar China y pasaron casi dos meses viajando por el país. Se habían distanciado con los años y Antonio quiso mejorar la relación con un viaje en el que pudieron hablar sobre el pasado. Visitaron Beijín, la ciudad prohibida, y Yan’an, la cuna de la revolución china. También tuvieron la oportunidad de conversar sobre viejos problemas no resueltos. Antonio estaba tranquilo y de a ratos hasta feliz por lo que había logrado. Entendía que haber salido de un cono de Lima y haber llegado a residir y tener una pequeña propiedad en Shenzhen era un logro que se debía a su padre; sin embargo, guardaba un gran disgusto que lo carcomía. Se preguntaba si de haberse quedado en Perú y haber estudiado la carrera que él amaba su vida sería más feliz aunque más modesta. Su padre no ocultó su sorpresa cuando su hijo le reveló sus sentimientos. Siempre pensó que Antonio era feliz con la vida que llevaba. De niño lo había impulsado a estudiar matemáticas y él había respondido sin jamás objetar nada. Su padre había creído siempre que Antonio disfrutaba de las ciencias. Hubo algunos reproches. Por primera vez en su vida Antonio le dijo a su padre que en la soledad de su departamento se preguntaba cómo hubiera sido su vida si fuera un historiador en el Perú, sin mayor contacto con la tecnología ni con los avances que estaban ocurriendo en Asia. También le dijo que en los malos días recordaba a Tamia y se preguntaba si su relación hubiera funcionado si él se hubiera quedado en el Perú. A pesar de los reproches, Antonio trató de que la estancia de su padre fuera feliz. Al despedirse, su padre le pidió perdón por ciertas ideas impuestas en su adolescencia. Cuando lo llevó al aeropuerto, se abrazaron y Antonio sintió que finalmente podía perdonarlo. Hay diferencias pero al final valoro haberlo tenido aquí conmigo y finalmente haber podido conversar algunos temas que guardé por años, le escribió Antonio a César por mail unos días después de que su padre había regresado al Perú.
El año 2027 se cumplieron los cien años de la insurrección de Nanchang, todo el país estuvo de fiesta. Antonio se contagió del ambiente de fiesta nacional y envió a César un paquete con objetos conmemorativas y un pequeño robot para su último hijo. Dos años después murió el padre de Antonio de forma súbita y éste perdió su último vínculo familiar con su país. Se lamentó por no haber podido verlo en sus horas finales. En los meses siguientes hizo un balance de su vida de migrante con casi veinte años en China. El país había crecido de forma extraordinaria, el poder del Reino Celestial se había consolidado en los años que Antonio llevaba en Shenzhen. A lo largo de todos esos años, una de las pocas personas con las que Antonio mantuvo contacto fue con César. De cuando en cuando le enviaba cosas desde China, especialmente para sus hijos, que iban creciendo. En las conversaciones por chat Antonio fue notando la evolución de las ideas de César. Le pesaba no haber podido estudiar. Tú si tomaste buenas decisiones, amigo. Me alegro por ti, le decía cada vez que alguna conversación tomaba un tono melancólico. No era una persona extremadamente vehemente. Su personalidad era más bien dócil. Sin embargo, los años lo habían hecho más intolerante y desconfiado. Le pesaban ciertos silencios y ciertas inacciones o todo lo contrario: haber dicho o hecho algo que finalmente fue en su contra.
Los mails que iba mandando a Antonio se llenaban de reproches y tenían cada día un cariz más amargo. En uno de sus últimos correos le avisaba que habían develado una estatua gigante del papa Juan Pablo II en su barrio, pagada con una colecta de muchos años. El día de la inauguración el arzobispo de Lima había estado presente, así como un representante del Vaticano. Luego, se realizó una fiesta en la iglesia del barrio y las gaseosas, el vino y los sánguches corrieron a montones. Antonio no tocó el tema ni mencionó nada sobre aquella estatua en su mail de respuesta. Trató de evitar cualquier comentario. Había dejado de creer hacia años y, además, la cultura profundamente materialista y en general atea de la China Popular, sumada a su formación científica, lo habían convertido en un hombre completamente escéptico ante la religión. Qué podía decir de todo lo que ocurría en el Perú y de las ideas de su querido amigo. Antonio solo veía como, poco a poco, su país empezaba un proceso de lento pero irreversible avance hacia el conservadurismo. Abundaban partidos políticos de extrema derecha y en el Congreso del país se blandía la Biblia para negar la diversidad sexual y el matrimonio entre personas del mismo sexo. La culminación de todo ese proceso fue cuando Antonio se percató de que Perú se había convertido en el único país sudamericano que no permitía el matrimonio igualitario. Le escribió un largo mail a César recordándole que el Perú fue uno de los últimos países del continente en darle el voto a las mujeres y comparó ambas situaciones. La respuesta fue el silencio más absoluto, que se prolongó por casi un año.
Ese fue el último distanciamiento. Sin nadie más a quien escribirle en el Perú y sin tener ninguna relación profunda en China, Antonio cayó en el aislamiento más grande. Entonces, para mitigar su soledad se propuso un proyecto mayúsculo: crear el robot más completo que existiera en todo el país y en el mundo. Dedicó horas y horas durante noches interminables. Sabía que la tecnología actual le permitía no solo hacer realidad un robot con la inteligencia de un niño, un robot que aprendiera lo que se le enseñaba; también sabía que gracias a la edición genética y el cultivo de órganos podría cubrir a su robot de una piel humana. El poder de la ciencia rompería su soledad y haría realidad el milagro. En su empeño olvidó completamente sus relaciones sociales, a decir verdad bastante limitadas. Obsesionado con su tarea, dejaba el trabajo apenas se cumplía el horario reglamentario y volvía a casa a retomar su obra en el lugar en el que la había dejado. Como ingeniero electrónico no tuvo problemas en conseguir piezas e ir ensamblando, poco a poco, el cuerpo de su robot. No ocurrió así con la piel y el cabello. Tenía conocimientos sobre ingeniería genética pero no los suficientes para la proeza de crear una piel humana. Sin embargo, no se desanimó.
Cuando llegó el invierno pidió una licencia especial en el trabajo. La primera que pedía en más de veinte años. Se la concedieron y pasó encerrado en su estudio los meses más fríos. No dejó que nada lo perturbara. No dejó de investigar en el cultivo de la piel y en la creación de células por más de dos meses ininterrumpidos. Los conocimientos que le faltaban los fue cubriendo en esos días febriles. Si había algo que no podía descifrar le escribía a amigos suyos, especialistas en el tema. Al final de largas pruebas demostró que era factible construir una pequeña cosechadora que serviría de matriz para su creación. Compró paneles de vidrio y él mismo los ensambló para crear una pecera de casi dos metros de alto por 1.90 de largo. Recubrió el piso con una redes de aluminio para no tener contacto con el suelo y esterilizó todo.
Puesto que necesitaba experimentar con células humanas usó las suyas propias. Se extraía muestras de sangre y las colocaba en una placa de Petri e iba monitoreando, emocionado, la vida y reproducción de sus propias células. Con varios experimentos fallidos comprendió los secretos de la vida celular y cómo algunas células podían empezar un acelerado proceso de reproducción gracias a factores externos propicios, como la temperatura y un ambiente libre de competencias. Al cabo de unas semanas y con las indicaciones genéticas correctas, las células empezaron a prosperar. Ducho como era en todo lo que tenía que ver con electrónica, Antonio logró darle vida al cerebro cibernético, que era un potente procesador de datos, y construir un cuerpo con extremidades fuertes. Ahora solo quedaba colocar la piel que iba creciendo en una bandeja de la pecera, nutrirla y esperar que creciera y cubriera todo el cuerpo mecánico.
Para los ojos usó un complicado sistema de espejos diminutos que refractaban la luz y hacían que su futuro niño tuviera una visión privilegiada. También usó dos rubies para los ojos. Aquellos rubíes le costaron más de ocho mil yuanes y le dieron una belleza y calor humano a una mirada que, aun sin tener vida, ya lo miraba con ternura. Gastó gran parte de sus ahorros pero no le importó. Febril, no pudo aguantar más las ganas y le escribió a César un largo mail en donde le contaba sobre su proyecto y sus avances. La respuesta no se hizo esperar. Su amigo, desde el Perú, parecía desconcertado. El lenguaje de la ciencia le era desconocido pero sí podía opinar sobre la vida y sobre los hijos; trató de reprender a su viejo amigo sobre aquel disparatado proyecto y lo reconvino a dejar aquellas empresas que atentaban contra todo lo natural. Le pidió que salga con una china o que regrese al Perú. Antonio leyó el mail y lo envió a la papelera de reciclaje.
Finalmente, cuando el cuerpo estuvo listo, Antonio encendió la batería que daría vida a su creación, la obra de su soledad y de tantas vigilias. Una batería potente, derivada de las usadas en los carros eléctricos más avanzados se puso en marcha. Con ojos absortos de felicidad, Antonio Castro vio el cuerpo de su creación sacudirse y cobrar vida. Entonces, los hermosos ojos de rubí tomaron conciencia de la luz y por primera vez, con conciencia, miraron a su creador. El robot no solo reaccionaba a la luz, también sentía; sus extremidades sensibles reaccionaban al suelo frío del departamento o a la calidez de la terraza. Lentamente, el nuevo ser fue aprendiendo las encrucijadas del lenguaje: primero del español, después del chino. Antonio decidió entonces bautizar a su creación, a su hijo. Pensó en ponerle Herodoto (como lo había escuchado pronunciar siempre en Perú), en homenaje a su gran amor no cumplido en la juventud. Pero finalmente le puso David, como su padre. Una de las primeras cosas que hizo Antonio fue preparar un viaje de vacaciones a Hunan y presentar a su hijo en sociedad. Entonces corrió el rumor de que un wàiguó había logrado una proeza mayúscula: construir el robot más perfecto que se conocía, uno que podía pasar por un niño de doce años. Además, era un robot que aprendía. Habían otros robots en China que podrían competir con éste. Pero solo David lloraba cuando había caminado mucho y estaba cansado, o cuando comía un helado de mango en vez de uno de fresa. Ciertamente, la robótica había avanzado mucho y podía encontrarse otros robots que compitieran con David. Pero todos los robots de última generación producidos en China eran producto de grandes inversiones y construidos en las fábricas más avanzadas, en donde habían intervenido decenas de científicos. David era diferente. Había sido concebido, diseñado y creado en un departamento de Dapeng, distrito de Shenzhen, por un solitario ingeniero electrónico wàiguó residente en el país por más de veinte años.
Una mañana, funcionarios del gobierno lo visitaron. Tenían que llevarse David. Era un tema de seguridad nacional, una creación tan perfecta no podía caer en manos de los enemigos de China. En vano Antonio protestó. El secuestro se perpetró sin problemas. Era fácil despojar a un hombre solo de su creación. Antonio, devastado, se encerró en su departamento. Ninguno de sus vecinos volvió a escuchar noticas de él en semanas. El vigilante del edificio alertó a la policía de que el wàiguó no daba señales de vida. Al cabo de tres semanas la policía forzó la puerta de su departamento y entró. Todo parecía en orden. Antonio fue encontrado en la pecera. Había muerto hacía una semana pero su cuerpo no parecía estar gobernado por las leyes de la biología. Estaba echado y parecía dormido. Tenía una tonalidad azul y se veía muy hermoso; azul y hermoso. Luego de certificar la muerte, el Departamento de Defensa Nacional reemplazó a la policía y tomó el caso. Se llevaron la computadora de Antonio y todo el material de su investigación. A David le dijeron que su padre había regresado al Perú y que tal vez jamás volvería, y que de ahora en adelante el gobierno asumiría su custodia y educación. Al revisar los mails acumulados encontraron uno de César, enviado varios días después de la muerte de Antonio. En él, su viejo amigo le daba una noticia que pensaba lo ilusionaría:
El Papa bendecirá a los hijos robots que
empiezan a abundar en Asia.

José García Cosavalente (Lima, 1984) pasó su infancia en uno de los barrios más populares de la ciudad de Lima, en los años de la guerra interna. Sus padres lo criaron a él y a sus dos hermanas en el amor al arte, la libertad y los libros. Estudió literatura en Lima. Al acabar la carrera entró por convicción al movimiento contracultural peruano, algo que acabó siendo la mejor decisión de su vida. Además de la escritura y el arte, a José le gusta la decoración, el cine y caminar. Algún día tendrá su propio hogar en algún lugar del mundo y lo llenará de libros, obras de arte popular y mucha música. Y, como en los años contraculturales, aquel hogar tendrá las puertas abiertas a todos los artistas que, de corazón, siempre están y estarán del lado de las causas justas y de las personas comunes.